Eric Fco. Díaz Serrano
Tipilambi
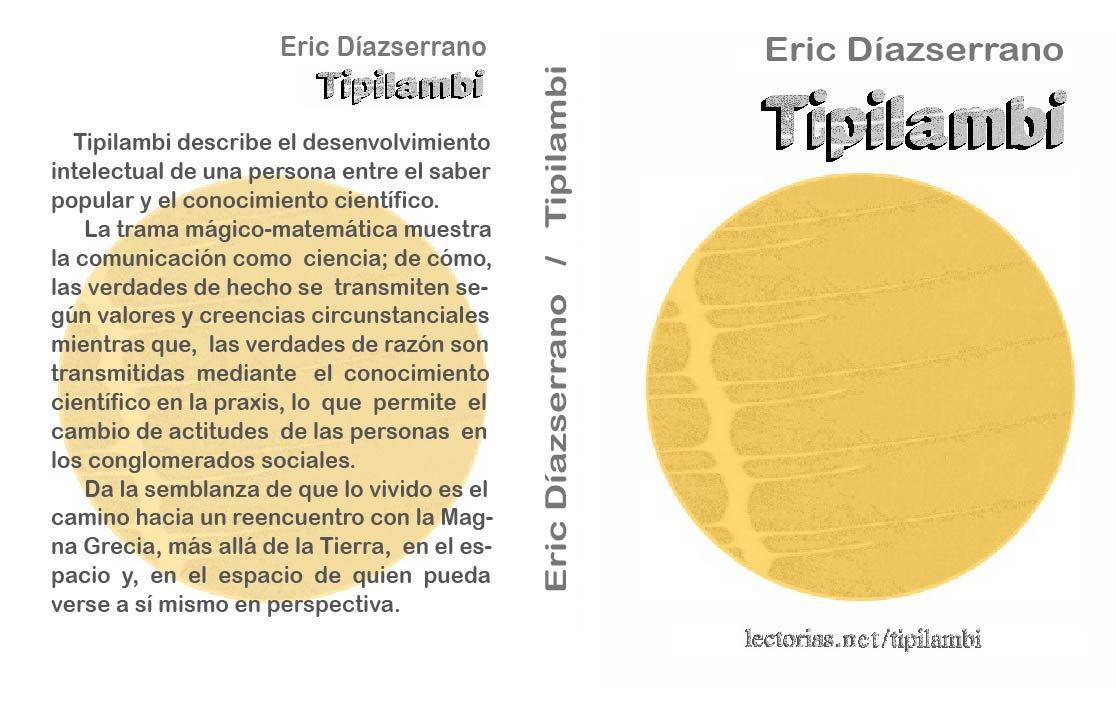
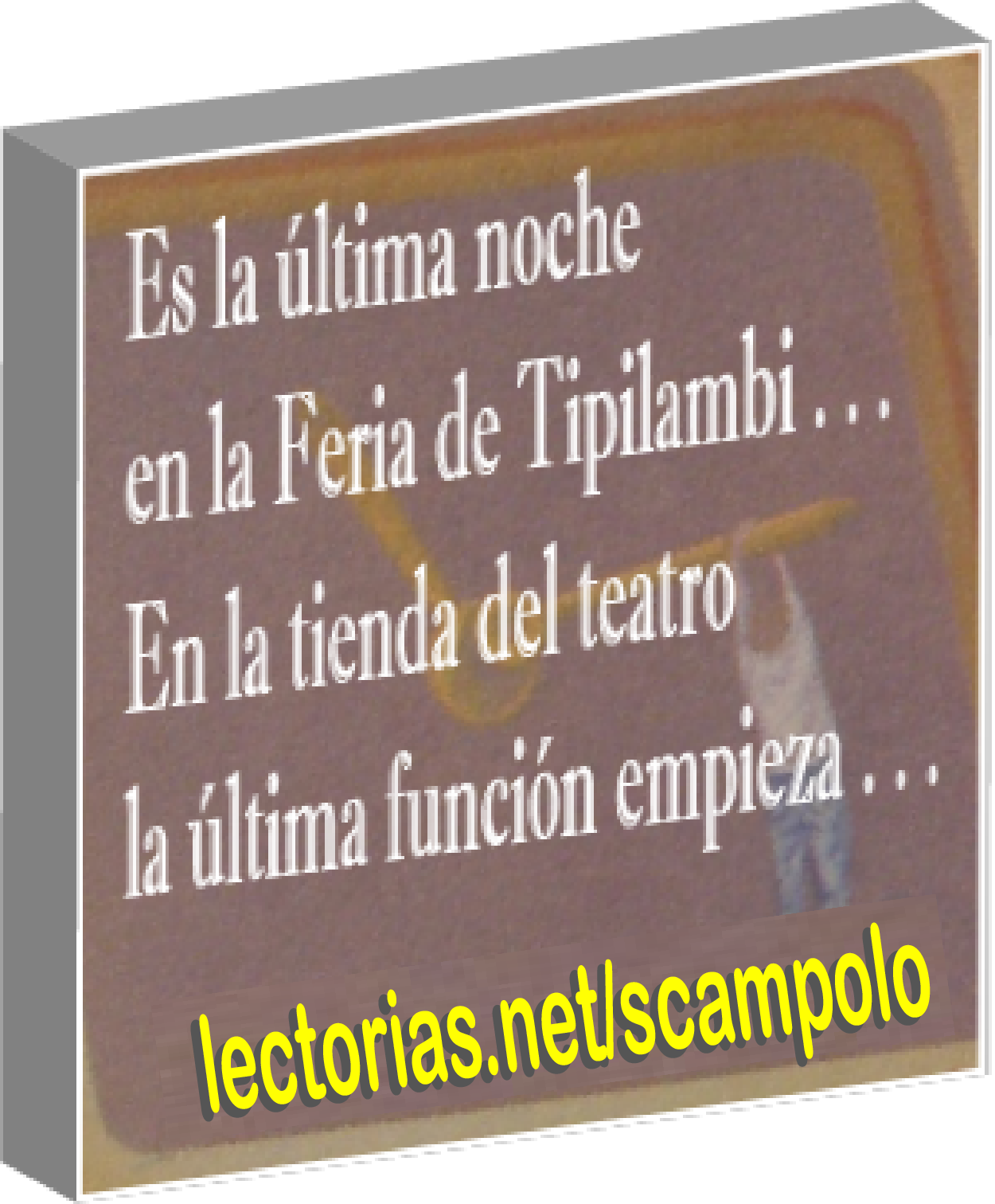
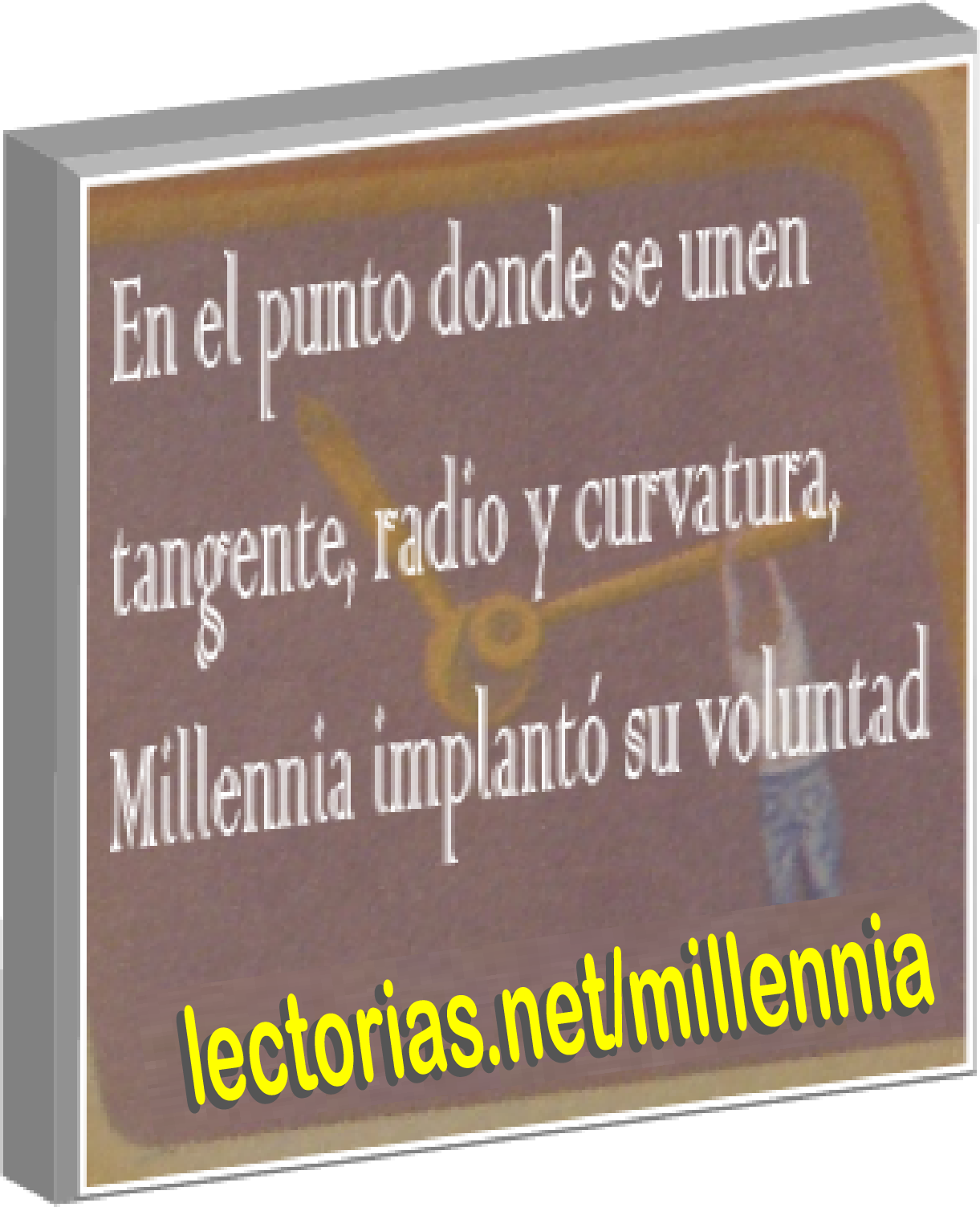
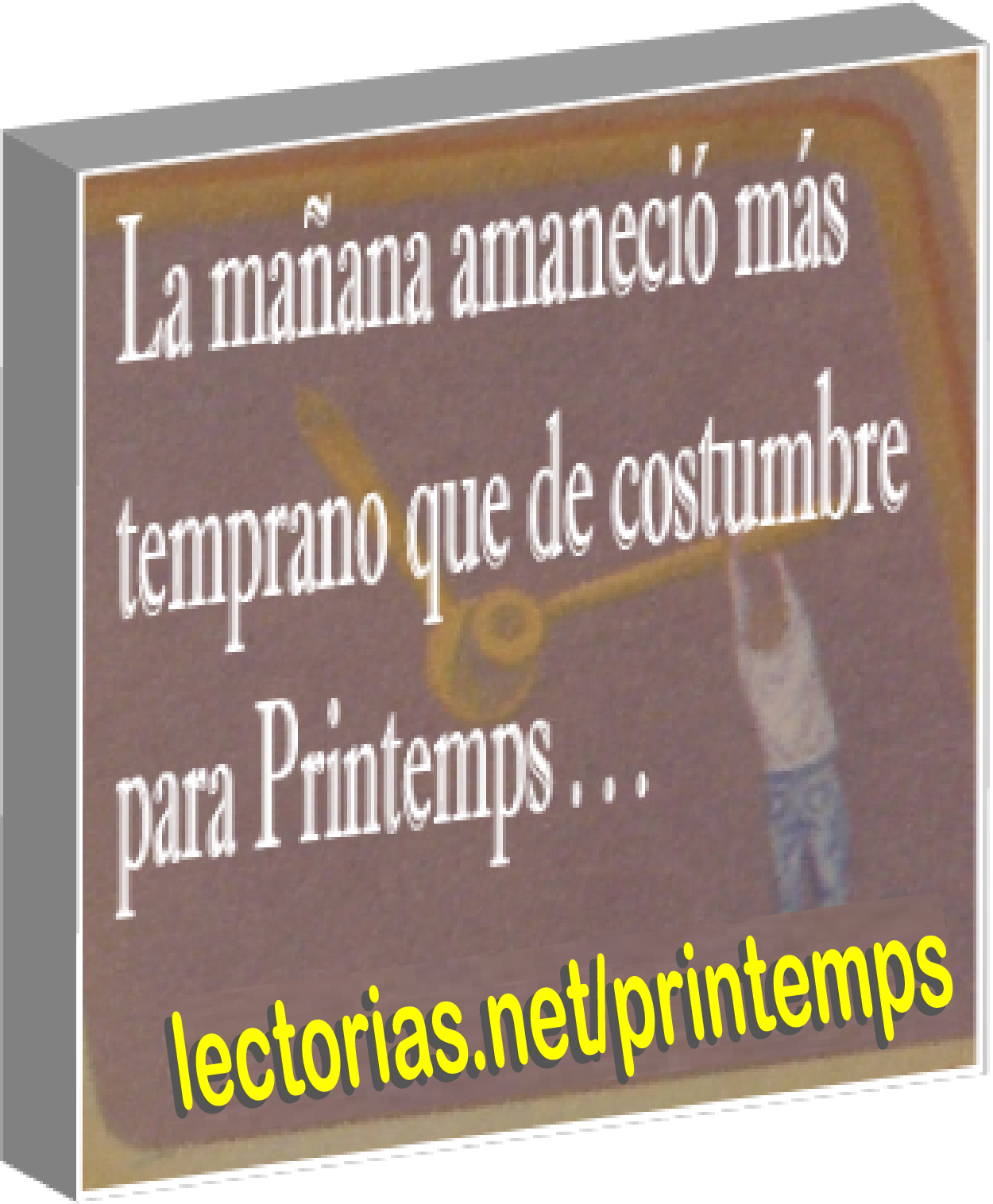
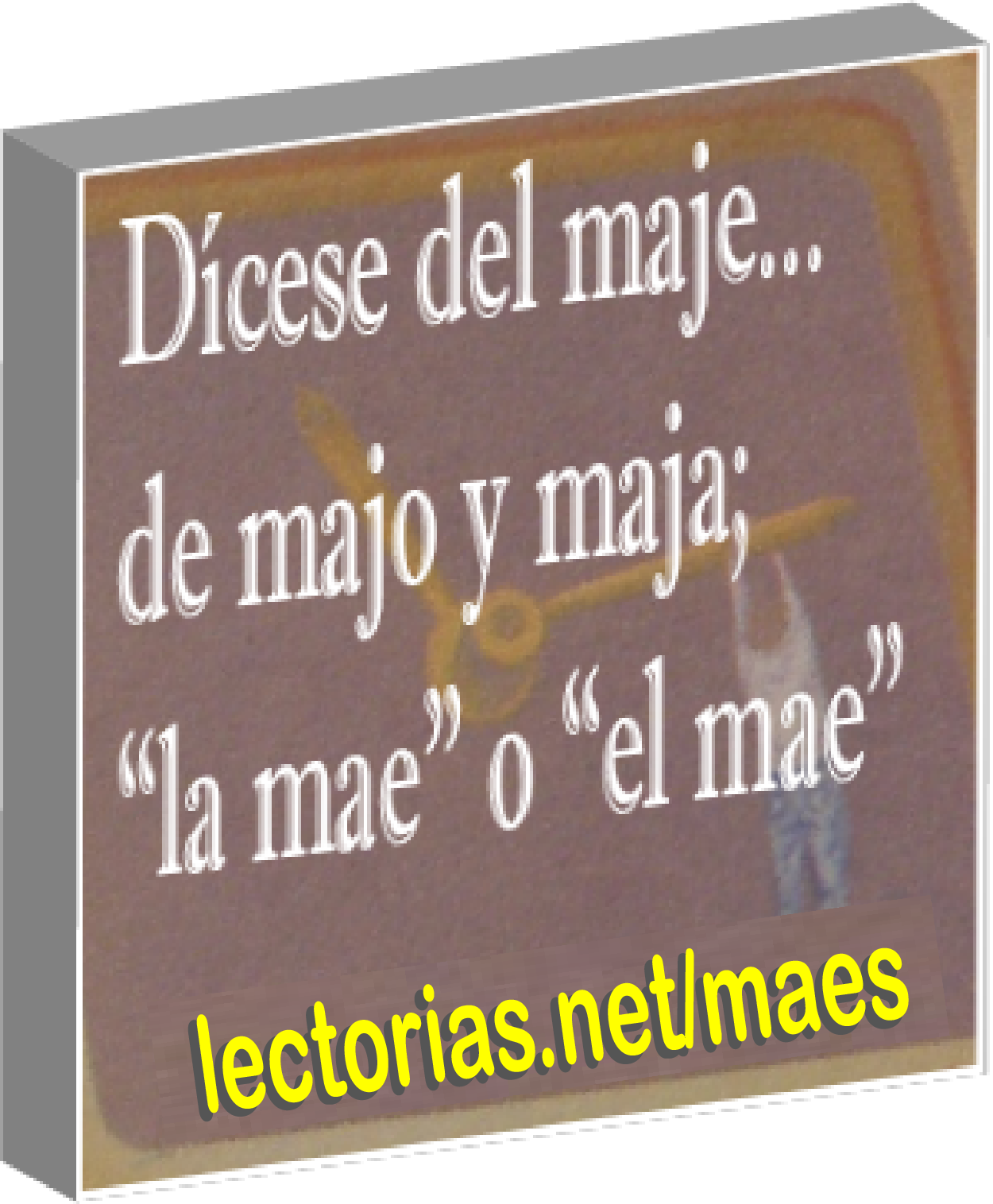
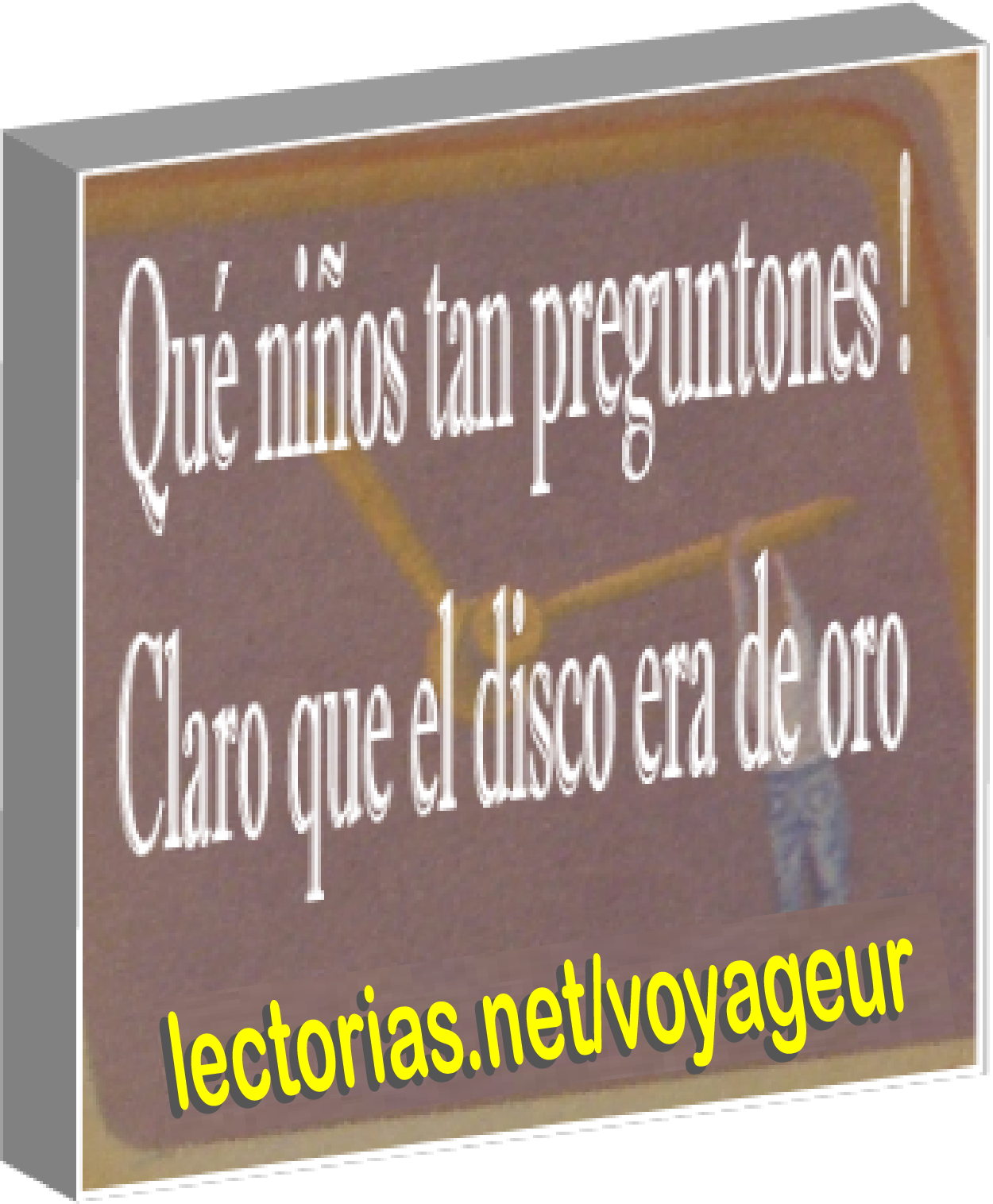
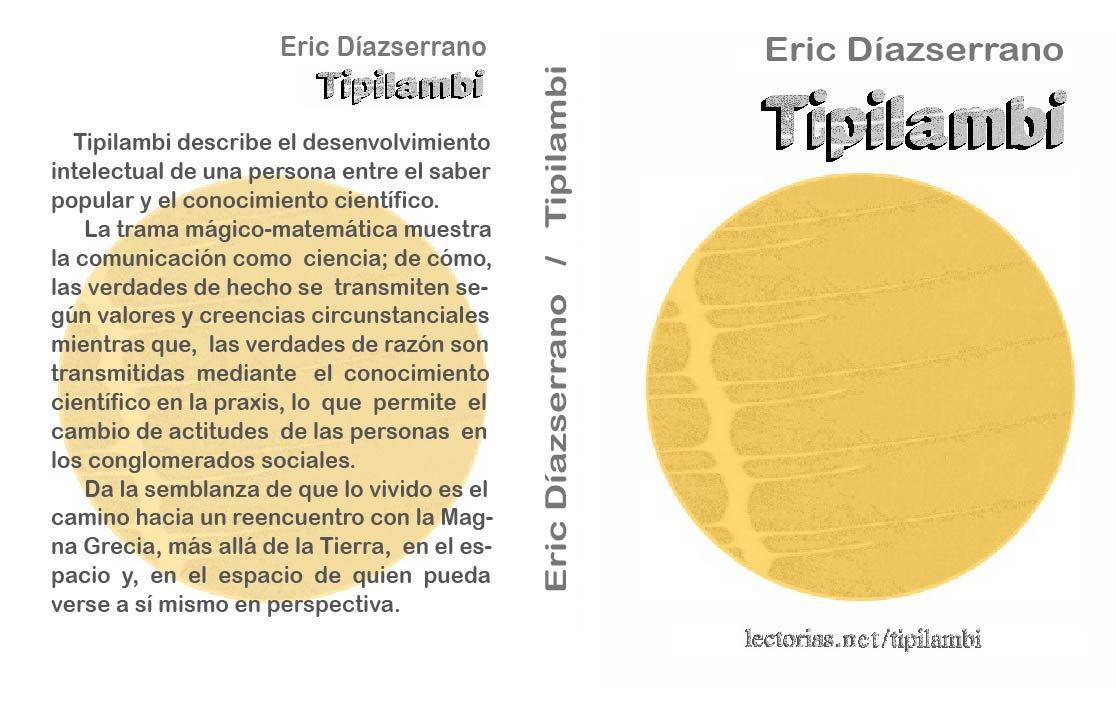
| 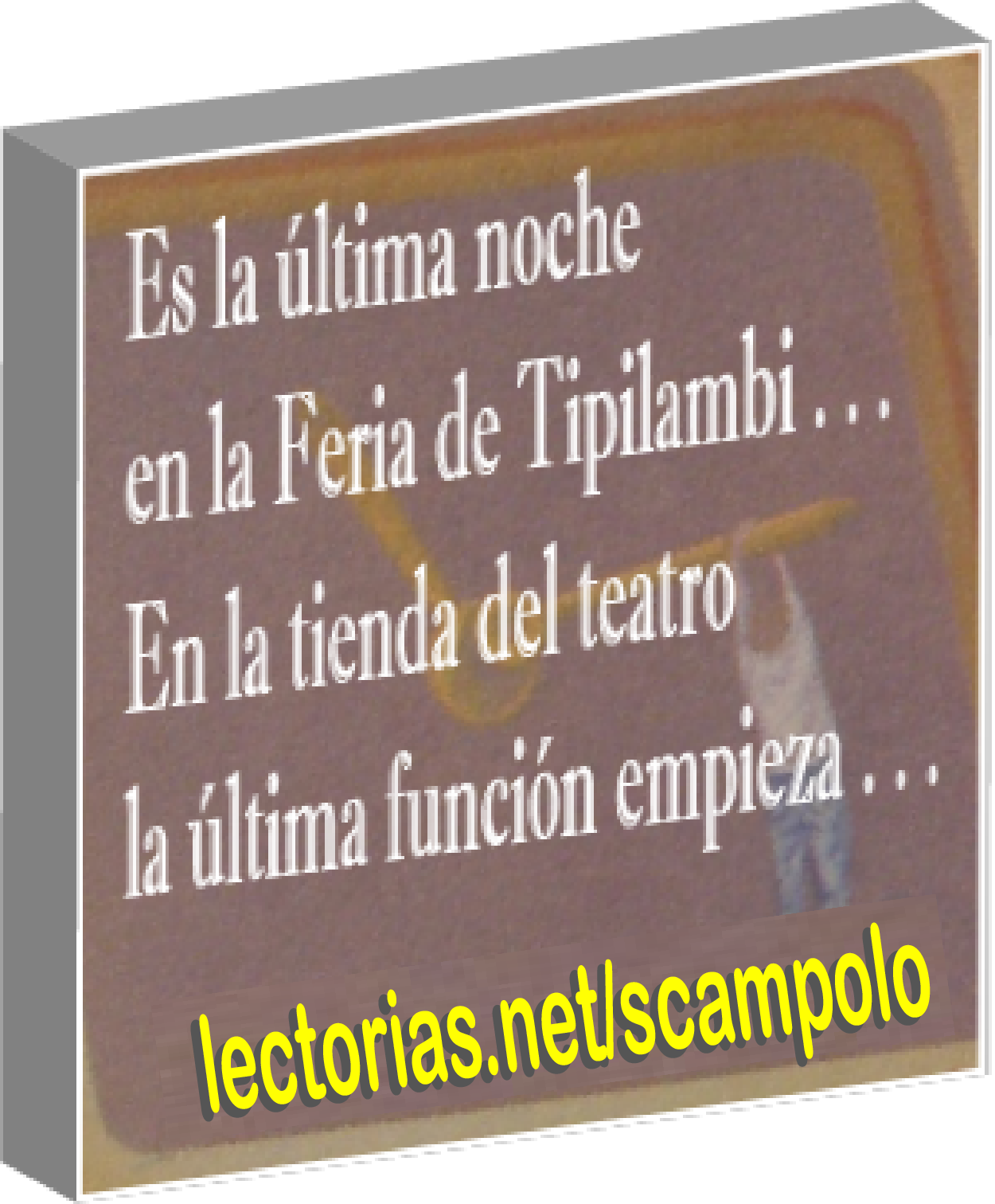
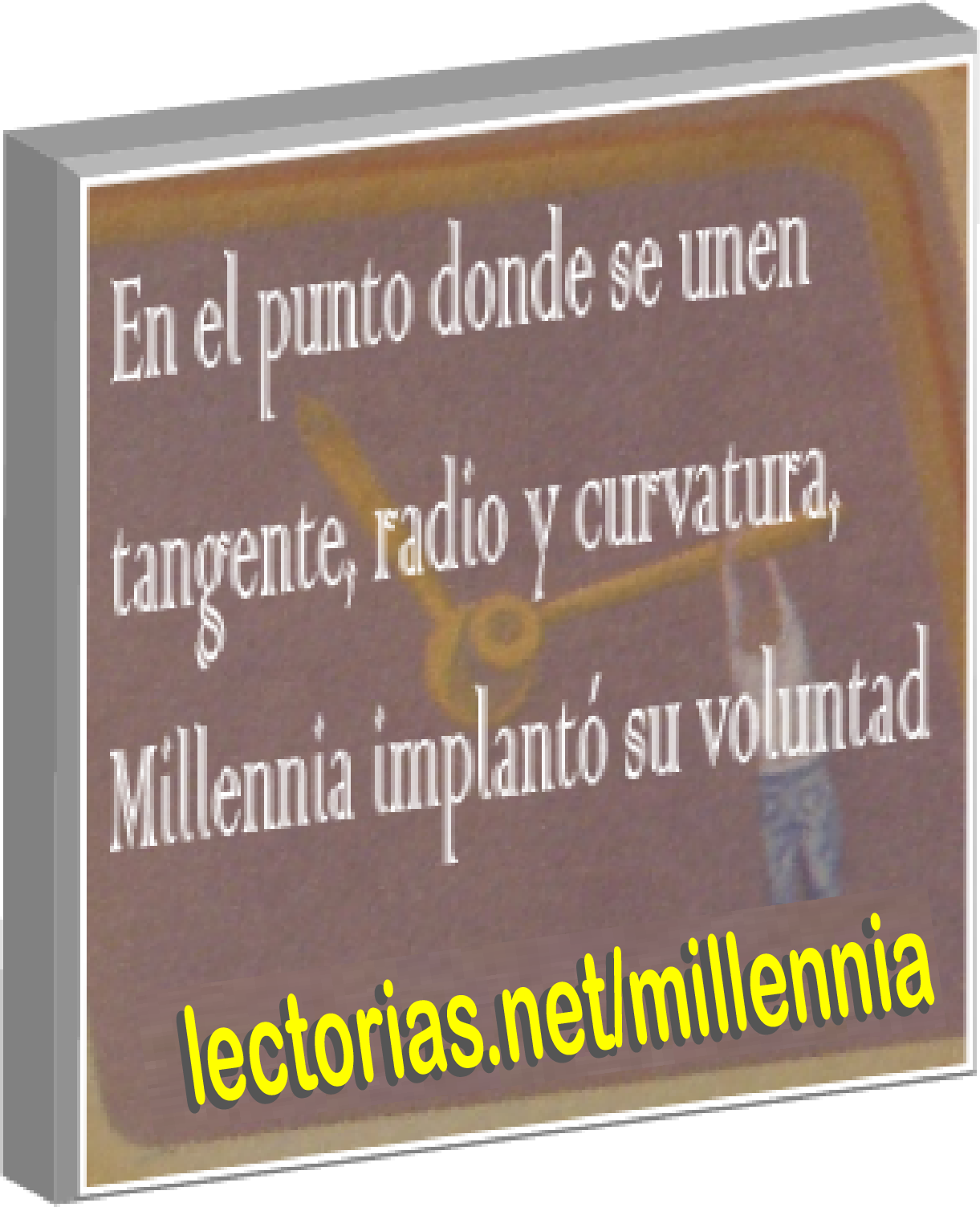
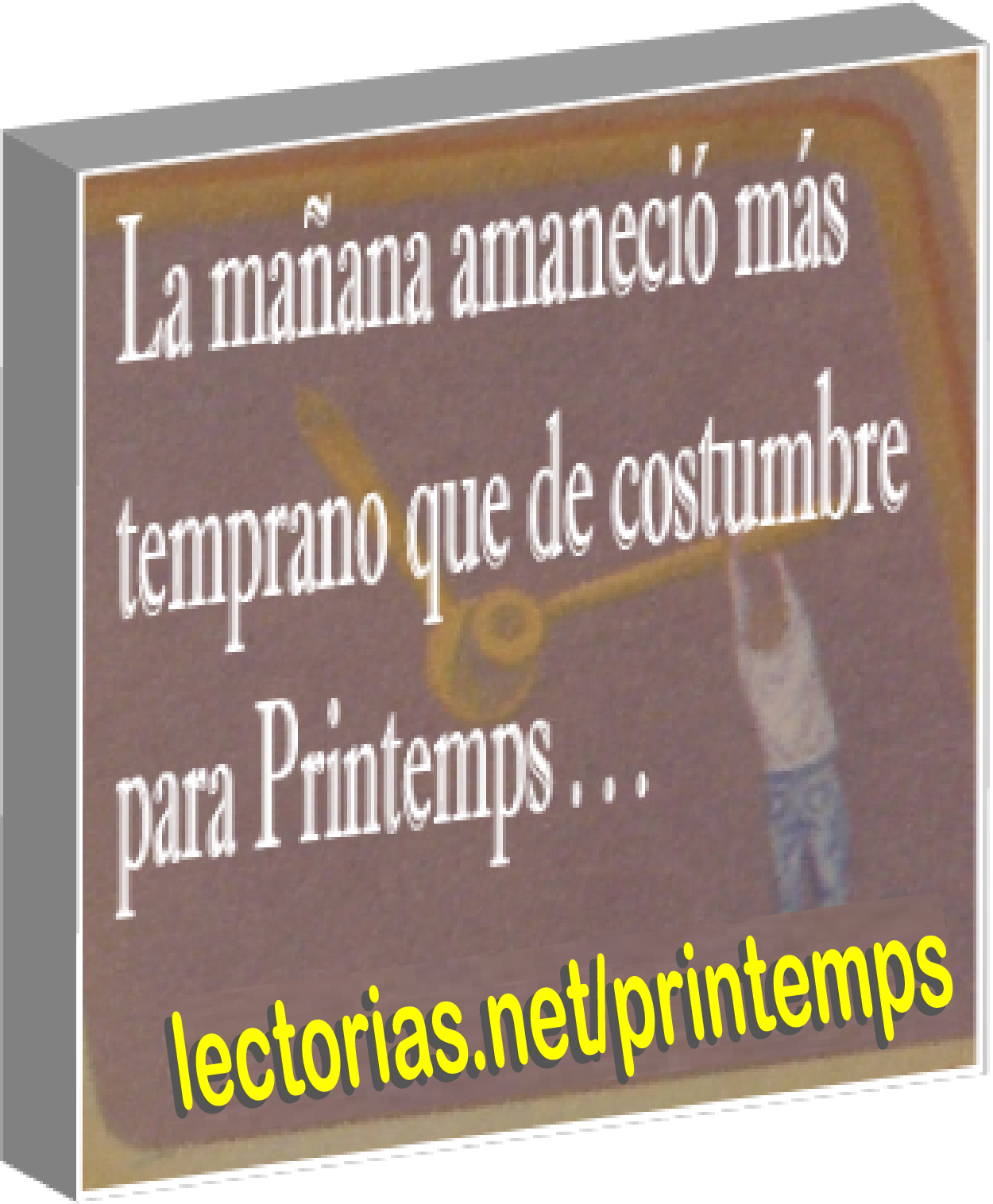
| 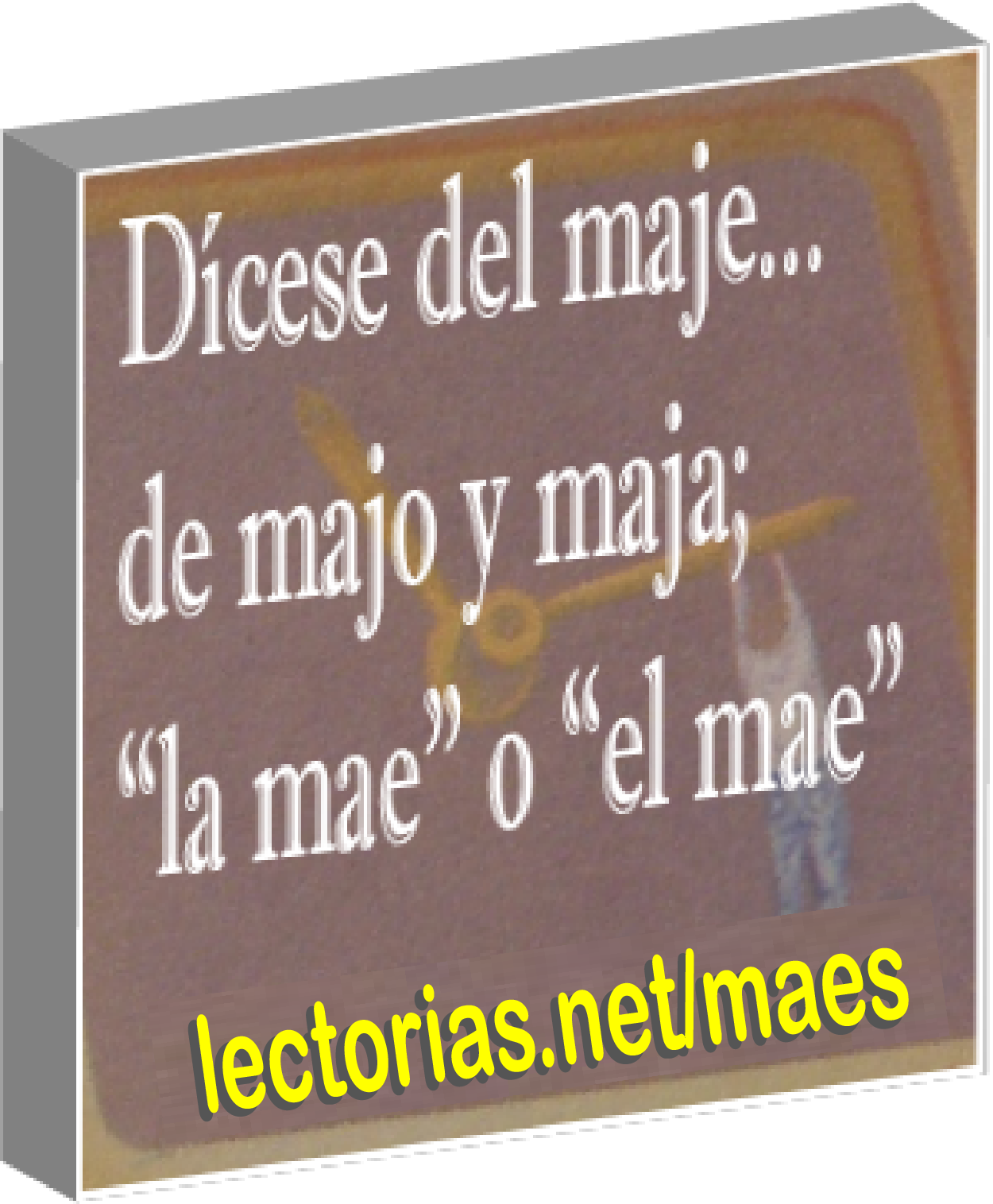
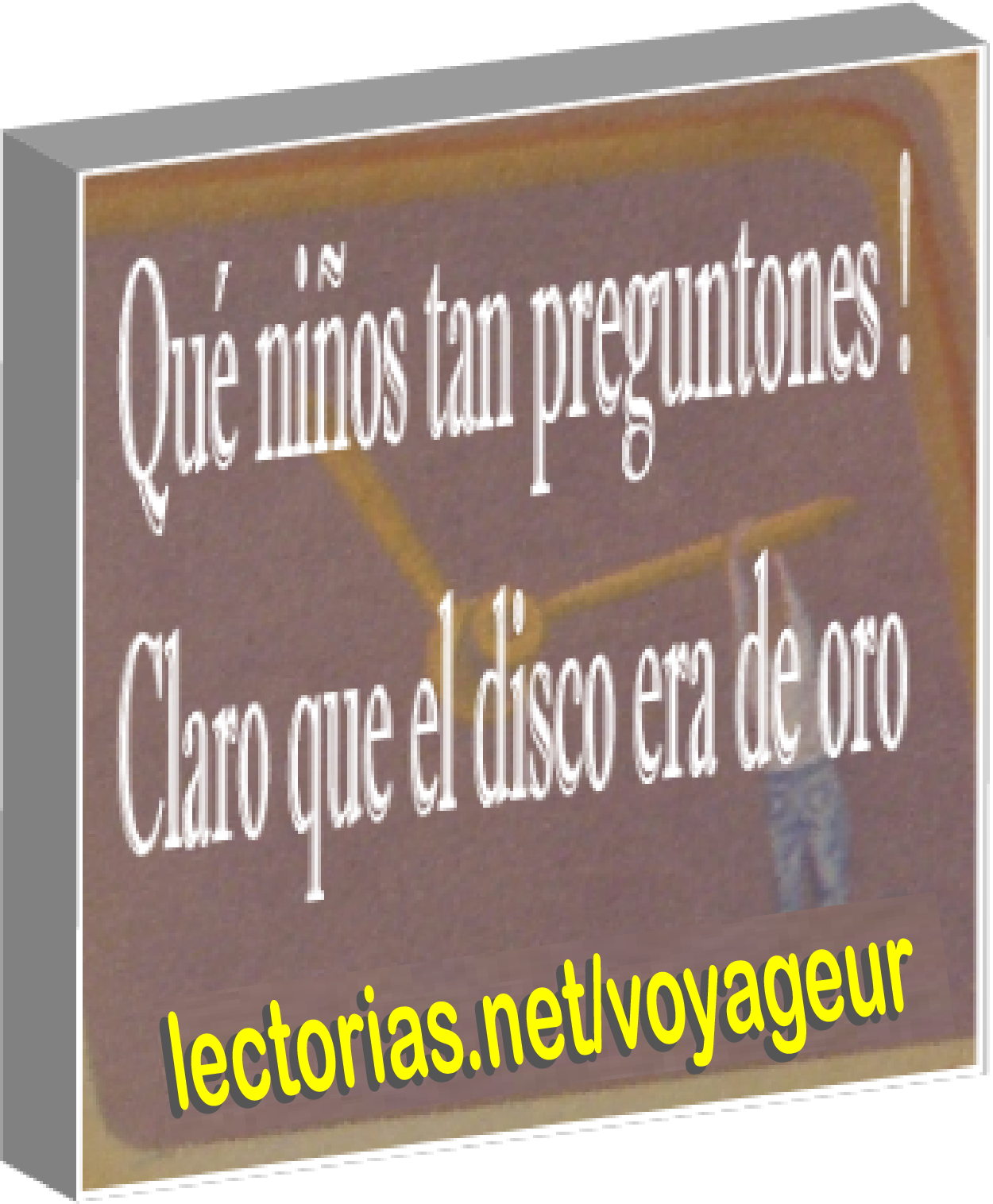
|
Capítulo I. Scámpolo.
Trata de la ultima noche en la Feria de Tipilambi.
Son dos los protagonistas: el Mago y Scámpolo,
juntos al filo de la media noche, la víspera del día
en que el joven Scámpolo cumplirá su mayoria de edad.
En su primer ambiente,
Scámpolo se desarrolló
en un tipo de sociedad en la cual,
el aspecto competitivo era
el de superar a los demás
buscando prestigio, poder
o apoyo humano.
Quienes lograban prestigio
se vanagloriaban de ello,
los que alcanzaban poder,
transmutaban total indiferencia
a quienes no lo poseían;
y quienes buscaban apoyo humano
en suscongéneres
llegaban a serviles
por lo que consideraban
una causa justa,
aunque verdaderamente lo que
les interesaba como causa
era su propio bienestar,
pretendiendo hacer creer
que en su magnificencia residía
el bien común.
El constatarse de esta realidad
le generó angustia e inseguridad,
lo que provocó un desajuste en su persona,
llevándole a la hipersensibilidad
e incapacidad para hacerse valer
por sí mismo; necesitando entonces
abundante apoyo humano;
lo que lo incitó - a la vez-
inconscientemente hacia una
marcada dosis de irresponsabilidad
y parasitismo, aunque convencido
siempre de que sus sentimientos
de cooperación y humanismo
habrían de llevarlo - a la postre-
a surgir irremediablemente.
Su falla psicosocial más notoria
era una marcada dependencia
en el afecto, opinión y ayuda ajena.
Eran tan generalizadas esas necesidades
en ese su primer ambiente,
que le parecieron inherentes
al género humano, mas no era así,
lo constató -aunque duró años
en reconocerlo- cuando a uno de sus
compañeros de estudio (que procedía
de otro ambiente) le era afrentoso
solicitar o dar ayuda a algún
compañero durante un examen,
mientras que los otros
(los que procedían de su mismo medio),
se sentían profundamente lastimados
y resentidos si no eran ayudados
en el fraude de "copiar" - a hurtadillas
mientras el profesor daba la espalda-
o pedir que les "soplaran"
mediante susurro, la contestación
a una pregunta.
La desviación sicológica pues,
era una marcada necesidad
de apoyarse y depender
de los demás.
En su mayoría,
estas personas de ese primer
ambiente de Scámpolo
eran también de marcada tendencia
a la publicidad social.
Buscaban fervientemente
el elogio y la admiración;
necesitaban impresionar con una
u otra cualidad
o condición existente o no.
Era como un deseo
"para no quedarse atrás",
producto de una debilidad
sicológica cuyo único interés
era llamar la atención.
Desde luego que esta forma de ser
hacía de todos ellos
personas de trato agradable
y simpático, mas,
simultáneamente acarreaba muchos
sufrimientos emocionales,
por la envidia que hacia
los competidores genera
un desenfreno de esta naturaleza.
Adquirían compromisos económicos
muchísimo más allá de la capacidad
de cada quien,
dedicándose casi exclusivamente
a adquirir cosas y ejecutar actos
que les dieran renombre social y,
así, descuidaban el fortalecimiento
de la personalidad.
En las rimbombantes fiestas
de celebraciones de cumpleaños
-amén de otras porque para
un "vacilón" cualquier momento
es bueno, según decían-
gastaban en lujos con desplantes
de dinero, desperdicio de energías
con plena participación
del anhelo de publicidad social.
Las muchachas que no tenían novio
tendían a la desesperación y tristeza
exageradas, propios de esa misma clase
de endebles de la personalidad.
Era todo un enfrentamiento
la pena y el temor de no casarse
-que las dejara el tren, según decían-
sintiéndose muy desgraciadas de que
ninguno las hubiera querido, y
lo peor aún, la pena ante
la opinión ajena y la incapacidad
emocional para hacerle frente
a la vida por sí solas.
Las que tenían novio
compensaban su propia inferioridad
con una especie de euforia
cuando veían llegar
el novio a la casa. Scámpolo
comentaría algunos años después,
que en ese primer ambiente
en que nació y creció, existía
una tendencia sobreprotectora dañina
proveniente de las madres, quienes
no concedían a los niños
la independencia que necesitaban
para formar adecuadamente
su personalidad. Debido a esta falla,
el niño creaba la necesidad
de seguir protegido más
allá de la cuenta; con lo que,
en muchísimos casos, personas adultas
eran incapaces de separarse
de su hogar, y aún cuando
contraían matrimonio
continuaban en convivencia o proximidad
total hacia los padres, de manera que
"el cordón umbilical/emocional"
no se rompiera. Algunos incluso,
al cabo de los años,
llegaban a ver en su esposa
una extensión de su madre
-abnegada y buena- a la que
obedecían totalmente aún en contra
de sus propios deseos. Así,
el sentimentalismo se presentaba
como una falla sicológica nefasta,
de parientes políticos dentro
de los hogares, incapacitándolos
para defender derechos -o para
decir no- cuando se ameritaba para
aprovechar mejores oportunidades.
Tal incapacidad de valerse por sí solos
era tan notoria, que los ciudadanos
buscaban como necesidad cultural
"apadrinarse" con alguien (buscar
buena sombra según afirmaban).
Era tna generalizado este vicio
social que la creencia popular decía:
sin apoyarse en alguien no se logra nada.
Pero los que venían de otros lugares
a enraizarse en el vecindario
con mucho menos "padrinos"
lograban sqlir avante con mejores logros
-principalmente en el campo económico-
que ellos que tenían los mejores
compadrazgos.
Este conglomerado social tenía
un aparente ambiente de paz y armonía
en el cual se guardaban
muchas composturas; pero en muchos
casos esa fraternidad era sólo ficticia:
cuidado de apariencias ocultando
resentimientos, malquerencias y/o envidias,
dada la dependencia de y hacia los demás;
siendo la inhibición lo frecuente
para expresar el descontento,
con lo que afloraba fácilmente
la hipocresía.
Hipersensibles al desprecio
a la indiferencia o a la crítica,
tendían frecuentemente
a sentirse desplazados.
Todas estas fallas lesionaban
grandemente el rendimiento laboral
de la ciudadanía. Así, los cuadros
clínicos de los centros médicos
reflejaban desequilibrios
en los organismos de las personas,
como proyección de la angustia
generada por conflictos psíquicos.
De ahí que existían enfermedades
clásicas como la que llamaban
"pasmo" que, según ellos, era
producido por el enfriamiento del cuerpo
y sobre todo de los pies a causa
de la humedad, por lo que evitaban
el agua en un sinnúmero de circunstancias,
y cuando tenían que usarla, les causaba
conflicto emocional por tener que
ejecutar algo que consideraban
lesivo a su salud. Esta angustia,
canalizada en este caso
hacia el tubo digestivo,
les producía vómitos, diarreas
y dolores abdominales.
Cuando en una disputa familiar
entraban en ira- pegarse un
colerón, decían- les producía
los mismos males; pero entonces
consideraban que se habían
"punzado el hígado" y acudían a remedios
caseros contra ese mal, o bien,
llegaban hasta los centros médicos
jurando que la afección era hepática.
El "dolor de cerebro" era otra
de las enfermedades clásicas.
El dolor lo localizaban
en la región de la nuca, producto
de tensiones emocionales
reflejadas en los músculos occipitales
y tejidos blandos del cráneo,
con lo que a veces alcanzaba
hasta la frente y las espalda.
Este primer ambiente de Scámpolo
estuvo plagado de mitos extraños:
no comer frutas en horas de la tarde
o la noche, las mujeres no debían
bañarse en período menstrual
y ninguna persona en un Viernes Santo;
en fin, una serie de trabas
que consideraban como el saber
de los mayores, los cuales debían
saber más por haber vivido más tiempo.
Mas contra todo eso , Scámpolo dudó
en la medida en que se fue despegando
de ese círculo medioambiental. Al invadir
otros medios, en donde sus dudas entraron
en conflicto con los mitos de otros
ambientes, le produjeron choques
que le llevaron y le trajeron dentro
un símil de drogadicción,
hasta ese día en que,
sin saber cómo ni por qué, se encontró
en medio de una algarabía con magos,
carpas de circo, juegos de azar
y mecánicos, puestos de comida y bebidas,
algodón de azúcar, luces que subían
o bajaban y todo a su alrededor
dando vueltas y, el mismo,
dando vueltas dentro de sí mismo,
sin saber si iba o venía.
¿ Para dónde... voy o vengo ? -musitó-
Luego escuchó una voz de altoparlante:
"Sé en tus obras como eres
en tus pensamientos...Pasen,
pasen amigos... el mago les leerá
el presente, pasado y porvenir.
La clarividencia del mago les mostrará
el camino, una consulta con él
y se aliviarán todos sus problemas...
venga al secreto de la vida. Hoy es
la última noche en la feria
de Tipilambi... Ya nos vamos".
Ahora el parlante seguía repitiendo
casi lo mismo, pero esta vez Scámpolo
lo escuchó como por encima de su cabeza,
asida su mano al paral de entrada
a la tienda... Adelante -dijo un anciano
que tenía sobre su cabeza
un capuchón negro con una luna
en menguante y una estrella plateada-
Adelante-repitió.
-¿ Es verdad que usted puede decirme
quién soy, de dónde vengo
y Para dónde voy ?
El anciano sonrió. Era fácil
observar quye el prospecto de cliente
que tenía a la vista no le reportaría
ni una sola ganancia más a qsu bolsa;
pero la forma ingenua en que Scámpolo
musitó sus preguntas, le hizo
comprender que el recién llegado
necesitaba un poco de ayuda
proveniente de cualquier parte,
y le pareció que no mucha.
En su apariencia se veía un muchacho
san y no mal vestido. Le fue fácil
entrever en la tenue claridad
de la mirada, que se trataba de un
jovenzuelo confuso. Se quitó el
capuchón y le dijo:
-Pasá. Sentate; yo no ando buscando
un hijo pero parece que vos necesitás
un patrón páter, y creo poder hacer
ese papel por diez minutos.
Scámpolo se sentó, y apenas lo hizo,
el mago -que ahora era
más anciano que mago-
le espetó: Vamos, decime un número:
ya, el primero que se te ocurra.
Uno-contestó Scámpolo-
-Muy bien... Muy bien, me parece que sos
basante inteligente, haz pensado en
un número y precisamente el uno.
¿ Sabés qué es el uno ?- le preguntó
el anciano con cara benevolente.
Scámpolo hizo una mueca y levantó
los hombros comunicando: ¿ Qué se yo ?
Ese uno sos vos-dijo el anciano-
¿ Que yo soy ese uno ?-preguntó Scámpolo
saliendo de su especie de drogadicción-.
Sí, vos sos uno de los tantos que andan
por la vida sin saber que andan haciendo,
ni de dónde vienen ni para dónde van.
-Sí, es cierto, yo soy uno de esos-.
Pero antes de llegar hasta aquí
vos eras nada y ahora sos uno, ¿ cierto ?
Cierto -contestó Scámpolo-
-Bien, entonces no te importe quién fuiste
porque eras nada, mas ahora,
debe importante quién sos,
porque ahora sos uno...Igual que yo;
yo también soy uno -Scámpolo sonrió-
y cuando uno es uno - continuó diciendo
el anciano- puede valer por dos
y hasta por más, pero lo importante
siempre es: ser uno. Scámpolo estaba
ahora relajado y su mirada ya no era
tenue, sino clara. ¿ Tenés hambre ?
-En vedad no había pensado
si tnía o no hambre, pero ante la pregunta
sintió como si una "U" se hubiese
manifestado un poco dentro y arriba
del ombligo- sin esperar respuesta
el anciano continuó- para ser uno
y sentirse uno, es necesario tener
el estómago lleno, pero nunca
,muy lleno. ¿ Tenés plata ? Scfampolo
se tocfo las bolsas... Tengo lo suficiente
como para comer algo. -¿ Trabajás ?
-Hace días que no... en realidad
no sé qué he estado haciendo.
-Para ser uno es necesario trabajar,
es la única forma de llegar
a ser dos o más -diciendo esto el
anciano se volvió a poner su gorro
de luna y estrella plateadas - pero
lo importante es seguir siempre
siendo uno. Acto seguido el mago
movió una esfera de alambre
en la que brincaron docenas de bolas
blancas que parecían huevos
de tortuga inflados. La impulsó una vez
más con la mano en la que tenía
un anillo grande y resplandeciente.
Detuvo la esfera y sacó de ella
una bola blanca en la que había
un número que, sin verlo, mostró
a Scámpolo: ¿ Qué número hay en la bola ?
- Trescientos setenta y nueve.
dijo Scámpolo. ¿ Decime cuáles
son los números que ves ?
- El tres, el siete y el nueve.
-¿ Sabés sumar ? ¿ Cuánto suma
tres, siete y nueve ?
Diecinueve -agregó Scámpolo-.
Con que diecinueve ¿ eh ?
Uno y nueve... ¿ Y cuánto es
uno más nueve ? Dime... Diez
-reuso Scámpolo- Bien... Hace
diez minutos venías de la nada
y ahora sos uno, mas el cero
que dejaste atrás, la rueda
de los números te lo ha puesto por delante
y en eso tenés que entender,que
costoso es el saber que comprás
con la experiencia, pero es aún más costoso
el que te falta por comprar. ¿ Cuánto
suma uno más cero ? Decime pronto,
porque diez son los minutos que han pasado
y eran diez los minutos que te podía
dedicar -dijo el anciano sonriente,
ocultando la bola entre su mano y
mostrándole el dedo índice hacia
arriba. Uno -musitó Scámpolo
casi embebido- y de inmediato, el mago
-como si la bola se hubiese transformado-,
sacó un boleto y dándoselo dijo:
Está por caer la última noche en Tipilambi.
En la tienda del teatro la última función
recién empieza... Adiós.
Recuperado de su abstracción, Scámpolo
le miró sonriente. Le parecía
sumamente extraño que en un mago
de feria pudiese haber tanto saber.
El anciano pareció adivinar lo que pensaba
y le dijo: No creás, eso te parece ahora,
pero en verdad yo sólo sé contar hasta diez.
Mas uno, con ese simple saber puede
tomar escudo y avanzar con paso decidido
a favor del viento o contra todos
los vientos. La alegría se alberga
en la templanza de uno.
La felicidad no es algo que se alcanza,
simplemente la vive uno. Acto seguido
el anciano continuó hablando, pero ahora
su voz de nuevo volvió a escucharse
en el parlante: No busque en otros lo que
está en usted... Ni en usted lo que está
en otros... Pase, pasen, es hoy la ûltima
noche en la feria de Tipilambi... Desestime
el "qué dirán"... Venga y el mago les dirá
el presente, pasado y provenir...
Una consulta con él y se aliviarán
todos sus problemas... Adiós
-dijo Scámpolo - y se fue directamente
a la tienda del teatro en donde observó
en retrospectiva, cómo los indios
que vivían en el norte caminaron
y caminaron hacia el sur
hasta el término de la llanura;
y cómo, los indios que vivían en el sur,
caminaron y caminaron hacia
el norte hasta llegar a la montaña
colindante con la llanura. Algunos
provenientes del norte, también
ocuparon su parte en la montaña;
y otros se asentaron en la llanura.
Así, todos se establecieron
en la Frontera Mesoamericana.
- Eran razones similares
por las que llegamos a este lugar
tanto norteños como sureños:
huíamos de la guerra. (1)
- No vinimos todos juntos,
fue una expansión lenta y continua
que dio inicio desde mucho antes
de que florecieran las artes y las letras
en las tierrad de Hunab ku y Quetzalcoatl;
y continuó mucho después,
aún cuando pocos recordaban
a la serpiente emplumada
en las vasijas Chorotegas.
-No vinimos todos juntos.
Fue una expansión lenta y contínua
que dio inicio mucho antes
de que florecieran las artes y las letras
en la tierras de Viracocha y continuó
aún después de que a Sibú, el Dios Creador
que algunas veces se vestía de ave
para dejar sus enseñanzas a los hombres,
le fuera capturado su oro por los blancos.
- No obstante venir buscando paz
tuvimos una fuerte guerra.
Más que todo fue por tener noticia
de unos indios que entraron por el Caribe.
Eso puso en excitación el ombligo de América,
en este itsmo, punto del planeta cuya
masa terrestre fue la última en emerger
y también la última en poblarse...
Los Bri-bri habían encontrado huellas
extrañas que misteriosamente
se perdían por el Este.
El jefe Bri envió guerreros
hasta un pico de la cordillera, y así
descubrieron a los nuevos vecinos,
con lo que, algunos extraños acontecimientos
que por ese lado venían sucediento
(tales como señales de cazadores
poco diestros que podían alterar
la bondad de la montaña), fueron dados
como obra de aquellos individuos
que hasta ahora veían.
Los Bri-bri y los Kabek (3)
se prepararon para caer por sorpresa.
(Mucho tiempo atrás, los Kabek
se habían posesionado de las tierras
altas, y los Bri-bri de las tierras medias altas,
obligándoles a pagar tributo
cuando descendían
a cazar o recoger cortezas.
Pero cuando los Kabek emigraron
por los valles , los montañeses Bri-bri
llegaron a ser poderosos, y luego,
emigrando los Bri-bri tras los Kabek,
ambos pueblos llegaron a amalgamarse,
obedeciendo al Cacique Bri-bri y al
Usekar Kabek, con honor de supremacía
religiosa ostentada por su familia,
desde tiempo inmemorial,
por su descendencia Kabek-Maya-Quiché).
Los guerreros Bribri-Kabek pasaron
sigilosamente por entre las montañas
y sin dar aviso cayeron sobre los Terví
(que así dijeron llamarse ), matando
a gran número de ellos. Fue entonces
cuando dio inicio la gran guerra
(cuyos rescoldos y malquerencias
eran obvias aún cuando llegaron
los blancos), que cesó cuando
los Terví, reducidos a un puñado
de hombres, pidieron la paz
sometiéndose al cacique Bri-bri y
al Usekar kabek.
Los Tervis (o Tirvís o Tiribís)
no se anexaron, continuaron con su propio
jefe, electo por ellos mismos, manteniendo
el Cacique Bri-bri el derecho de la refrenda.
No existió ninguna otra sumisión.
Mas, andando el tiempo, muchos Tervis
se adentraron al Valle Central
y llegaron a comerciar hasta con las salinas
en el Golfo de Nicoya, con lo que,
muchos de ellos se unieron con mujeres
de la serpiente emplumada y,
desde luego que también muchos
de los orfebres, que pintaban en vasijas
bellos detalles de Quetzalcoatl,
encontraron mujeres tervies
y sus descendientes poblaron desde
la costa a los Montes de los Aguacates.
Y así siguieron viniendo más norteños
y por el brazo penínsular también sureños
para vivir en la propia frontera
donde se juntan, el bosque tropical seco
del norte y el bosque tropical húmedo del sur;
y las grandes bandadas de loras y pericos,
solo para mencionar algunos animales,
porque este lugar posee la diezmilésima
parte del globo terráqueo y el 7%
de la diversidad del planeta en flora y fauna.
Luego llegaron unas carabelas
por Quiribrí, Cariay o Cariayrí,
al mando del visionario marino (4)
que con su nombre, Colón, se denominaría
algún tiempo después, la moneda nacional.
Así llegaron los blancos.
Que pase el rey
que ha de pasar...
El hijo del conde
se ha de quedar,
con sus ojitos de mosquito
y sus orejas de torreja".
(canción infantil)
-No vinimos todos juntos
a vivir en este valle
de pequeños valles;
pero pretendíamos hidalguía
escogiendo vivir en las alturas. (5)
La sociedad de la que huíamos
exigía de nos modas, impuestos,
guerra y control eclesiástico;
por eso fueron tentación montañas
bellas y lejanas, comer del pan
lejos de ojos desconfiados,
renunciando a grandes ambiciones
a cambio de ser libres
y vivir en paz con los nuestros
y con las montañas.
Paz en las laderas
con su propia finca a solas...
familia aislada, a horas fatigosas
de la familia vecina más cercana
y de la que forma parte
para coexistir en el respeto humano;
viendo a queines no son su familia
sólo de vez en cuando
y satisface, entonces,
ver un rostro libre en ausencia
de grandes vecindarios y autoridades.
Así, serranos e hidalgos hicieron,
de tanto caminar, trillos
por donde pasaba la noticia,
mientras pies y manos
fueron abriendo la montaña,
el idioma detuvo su evolución
y se amoldó a los rasgos
del habla cotidiana mediante
el voseo: de mí para vos
y de vos para mí, entre individuos
con plena conciencia
de ser alguien.
"Yo quiero un paje, matarilerilerón,
¿ Qué oficio le pondremos ? "
(Canción infantil).
-Eso hizo un desarrollo aislado
en forma deliberada,
aprovechando la configuración
geográfica y basados en el trabajo
propio; produciendo lo suficiente,
pero no más que eso.
Quienes obtuvieron riqueza
fue por medio de un sentido
de cooperación social más fuerte
y mejor cultivado que los demás.
Ganarse la vida trabajando
a base de comprensión sobre
el desarrollo de la agricultura,
trajo alto grado de prosperidad
no conocida por los serranos.
Esos hombres, que trabajaron duro
y obtuvieron resultados de sus conocimientos
por técnicas simples;
nacidas de la interrelación
con los mismos individuos,
les proporcionaron estima
entre su mismo medio y esto,
aunado al beneficio material que conlleva,
hizo surgir la clase alta.
En Alajuela, en la sesión N. 98
Convocamos para fundar la primera escuela,
por ser la instrucción pública
el principal fundamento de la felicidad
humana y prosperidad común.
En la Sesión N. 99,
entendidos todos estos honrados
habitantes de la utilidad y ventajas
que resultan del establecimiento
de escuelas para la juventud,
se levanta contribución
para sostener la primer escuela.
Y en la N. 100,
don Rosario y su esposa doña María,
sin tener abundancia de bienes
de fortuna, no admitieron la compra
que se les proponía; sino que,
transportados en gozo
por tan feliz proyecto,
decidieron espontánea y gustosamente ceder
el terreno ubicado en la mitad occidental
del norte de la plaza, a condición
de que sea siempre una escuela.
(canción infantil)
caracol col col
que se lleva la corriente
caracol col col
que se lleva la corriente.
Así jugaban aquellos párvulos
en los tiempos de recreo
de la primera escuelita.
Párvulos que cuando ancianos,
decían a manera de chanza
que era su pueblo "la capital
del mundo y sus alrededores",
y los hijos de sus hijos,
cuando jóvenes,
entraron en la moda ferviente
de los jóvenes de todo el país:
darse de moquetes
con los lugareños circunvecinos,
o con los hijos de Ñor Enrique
-los alfeñiques- o con los hijos
de Ñor Roque -los alcornoques-
o contra cualquier fuerero
mientras los mayores trabajaban
aquel breve paraíso.
(canción infantil).
"Rin ran rin ran
los maderos de San Juan
aserrín aserrán,
piden pan y no les dan,
piden queso les dan hueso.
Los de Enrique: alfeñiques
los de Roque: alcornoques".
Casi en todo el país
los jóvenes de las muchas
familias prósperas participaron
en el entretenimiento. Y sirvió.
Al tener noticia de que
bien armados aventureros (10)
usurparían el terruño
entonces, cargaron ballonetas
y practicaron envites y paradas:
- ¸Mirá, es fácil... echás en el fusil
media onza de pólvora,
luego echás un taco y apretas
bien fuerte para meter la bala;
luego le apretás el otro taco
y le hechás pólvora a la cazoleta
y pedernal en el martillo,
rastrillas y ahí está la chispa...
¡ Dispará ! porque estamos
en el tiempo del fusil de chispa.
Pum...
Las loras y yigüirros salieron despavoridos
y las chicharras dejaron de cantar un rato
-o a lo mejor lo que pasó fue que
las dejamos de oir por el estruendo-
pero lo cierto del caso es que,
en aquel mes de marzo de 1856
las madres despedían a sus hijos llorando,
así también las esposas a sus esposos
y las amantes, novias y amigos
a sus seres queridos.
- Pero nosotros íbamos seguros de vencer
porque los bandoleros se nos habían metido
ya hasta la Hacienda Santa Rosa.
Hicimos entonces una descarga
y a bayoneta calada saltamos
de los corrales de piedra a la casona
y vimos entonces cómo huían
los machos cobardes...
Y los seguimos...
Tenían a la Nicaragua desangrada
y si no hacíamos nosotros lo propio,
la sangre que seguiría corriendo
sería la nuestra, y la de ellas;
y la de nuestros ancianos
y la de nuestros chiquillos
que llorando se habían quedado allá en casa.
Por eso fue que seguimos tras esas hienas;
porque no eran hombres,
porque no eran humanos, eran hienas...
Y enllegándonos a Rivas nos pareció
todo muy quedo y al percatarnos
caímos en la cuenta de que estábamos
en furor de la batalla porque los malditos
nos hicieron el ataque por sorpresa;
fue como estar en el ojo de un huracán
de fuego que retumbaba en los oídos
y que nos hizo oler nuestra propia sangre
sin disparar siquiera una bala
de nuestos fusiles.
Claro que estábamos confundidos!
Claro que nos pudimos haber
cagado de miedo; si nunca habíamos visto
a la muerte encima de nosotros como hiena;
pero por instinto nos fuimos parapetando
y llámandonos unos a los otros,
ante el fragor inmenso de las metrallas
que el enemigo ardía sobre nosotros
volvimos a recordar por qué estábamos ahí
y a lo que habíamos venido.
Entonces, el enemigo nos sintió
en el contraataque... Al principio
no se percataron de que fuimos ganando
posiciones ventajosas aún mas allá
del Mesón de Guerra que un jovenzuelo
incendiara y, poco a poco,
con la fuerza de la sangre y de la pólvora
los machos-yanquis fueron cayendo
y nuestra furia hizo huir a los que no matamos.
Victoriosos y agotados nos atacó la peste.
No volvimos todos a casa, pero a todos,
a quienes volvieron y a los que no lo hicieron
seguimos honrando su memoria
por todo cuanto nos defendieron.
Mucha de la riqueza acumulada
durante esos momentos
de crecimiento, fue invertida
por la clase alta,
en el progreso material de todos
y rompió a su vez,
el característico aislamiento,
pues la prosperidad permitió
viajar y cursar estudios
en otras latitudes y,
para los de menores recursos,
se estableció una educación
mediana universal impartida
en el colegio de las palomas
y en el liceo de los pichones
Estas y otras prácticas
nos dieron una nación ejemplar.
Señoritas y liceístas
reían, gritaban,
alborozaban o simulaban
ligero cambio en la faz,
a causa del rubor, al escuchar
el BOM BOM BOM
de los músicos, que tocaban
en las cuatro esquinas
de la Plaza principal
de la capital, llamando
a los vecinos para la retreta
dominical.
Ese Bom Bom Bom
se oía por el este
hasta la cuesta de los Moras
-la parte más alta del poblado
en donde había un balneario,
luego un cuartel que cuando
se abolió el ejército fue Museo Nacional-
BOM BOM BOM por el Oeste
hasta la calle del llano
de La Sabana. Por el norte
hasta el río, en donde,
en la misma Boca del Monte
el río ofrecía un paso de angosto
llamado el Paso de la Vaca;
y por el sur se oía ese
BOM BOM BOM BOM
hasta más allá
de los lavaderos públicos,
en donde estaba el Paso Ancho.
Se escuchaba bien porque era
un caserío sin ruidos;
casa de adobe con buenos cimientos
de piedra, cuyos poblanos
aseguraban que durarían mil años.
En los corredores de las casas
canastas de zuncho con begonias,
petunias, sanrajeles,
violetas o jazmines.
En el interior de las viviendas
un fogón de piedra, horno grande
para dorar el pan,
cazuelas de Barva y ollas
tejareñas (de El Tejar).
Los perros echados en las calles
debían suspender la pereza
sólo allá una vez perdida,
para dar paso a algún carruaje
de los modelos Tílbure o Berlina.
En estos tílbures, berlinas
o diligencias tiradas por caballos,
se pegaban los bandos o comunicados
del gobierno, así como en las esquinas
importantes de la población.
Otros comunicados eran
a manera de estandarte,
que portaba un guarda
seguido de un tambor
y cornetas que se detenían
en cada esquina de la población.
Tocaban sus instrumentos
y mostraban la enseña;
luego un hombre, en voz alta,
leía para que se enteraran
también los que no sabían leer:
Farí fafá BOM BOM BOM...
"Se comunica a todos los vecinos
que para colaborar con la sanidad,
el Municipio pagará a centavo
cada rabo de rata que sea
presentado ante esta comuna".
De ahí vendría un decir popular
aplicado a los que despedían del trabajo:
"No valés un centavo
pues te cortaron el rabo".
Los rosarios eran la moda
para las citas de amor,
los martes para la limosna
y los domingos para atender al novio.
Las viudas debían de permanecer
tres años tristes
y lo demostraban viviendo
con las ventanas y puertas cerradas,
velos negros sobre los espejos,
camas y taburetes;
en las cortinas luengos lazos
también negros, amén de que
no podían reír ni hacer visitas
sociales, salvo a la Iglesia.
Hombres a la derecha,
mujeres a la izquierda,
daban y daban vueltas
alrededor de la plaza.
Las bancas eran para los muy respetables,
un pueblerino ni por broma
se podía sentar ahí
cuando los músicos tocaban
con penachos rojos
sobre sus cabezas,
a excepción del director
(con penacho blanco)
y todos con su uniforme
azul con rayas rojas.
En esa misma plaza, pero nunca
en domingo, si un hombre
cometía una falta
se le daba de palos.
En domingo se lucían
trajes de crinolina,
peinados de "atado"
y redecillas, camisola
de gola ancha, enaguas
largas de dos o tres colores
bordadas de encaje
y los velos caracterizaban
a damas de buena posición social.
Se bailaban cuadrillas, chotís,
valses rápidos y lentos,
bambucos, pasillos, pasacalles
y joropos al son de quijongos,
violines y vihuelas.
El Teatro Municipal no tenía
sillas, la gente acomodada traía
a sus criados para que portaran
la silla. Este Teatro se cayó
en un temblor, y el nuevo,
al que llamaron Nacional,
de arquitectura clásica renacentista
y colmado de obras de arte,
se convirtió entonces
en el rascacielos de la ciudad.
En la construcción de este Teatro,
nacido del rabajo de los picapedreros,
una gran rampa daba inicio
en la Plaza Principal (que luego fuera
Parque Central) situada
a unos doscientos metros.
Sobre la rampa subían, tiradas
por bueyes, carretas cargadas
con grandes piedras y mármol;
delante de cada carreta un boyero
y atrás un peón poniendo calzas
o cuñas en las ruedas.
El alumbrado público era de faroles
a las cinco de la tarde
y luego tocaban un pito
cada quince minutos.
"Ave María Purísima
sin pecado concebido
son las diez, son las diez.
Ave María Purísima
son las diez y quince
son las diez y quince".
Algunos vecinos colgaban
letreros en sus puertas:
"Sereno por favor
despiérteme
a las tres".
Entonces el sereno al pasar
por esa calle decía en tono
amable y fuerte:
"Vecinoooo,
son las tres de la mañana
son las tres de la mañana
Ave María Purísimaaaa".
Scámpolo miró a su alrededor
y le pareció normal ver
a muchas otras personas que,
como él, seguían ensimismados
en el espectáculo que se ofrecía
a los ojos de todos en esa
función de teatro de aquella
última noche en la Feria de Tipilambi.
De pronto, le pareció
que había ahí mismo,
otros escaparates que, como laberintos
hasta ahora empezaba a ver...
Scámpolo ahora, se sentía mejor,
como un poco más reconfortado
y, como acero que sigue a un imán,
se lanzó a la búsqueda de nuevas vivencias.
En el punto donde se unen
tangente, radio y curvatura
Millennia implantó su voluntad.
Entonces, ella en el punto
y siendo parte del mismo,
escogió la dirección que conducía
directamente al centro.
Continúa en el Capítulo II
Scámpolo y Millennia.
El libro Tipilambi de Eric Díaz Serrano describe el desenvolvimiento intelectual del individuo entre el saber popular y el conocimiento científico. En su trama mágico-matemática muestra la comunicación como ciencia; de como las verdades de hecho se transmiten según valores y creencias circunstanciales, mientras que las verdades de razón son transmitidas mediante el conocimiento científico, en la praxis, lo que permite el cambio de actitudes de los individuos en los conglomerados sociales.
Tipilambi ofrece una perspectiva enriquecida con información genuina sobre la diversidad geográfica, biológica, histórica y étnica de Costa Rica para ubicarnos en esta masa continental que emergió de los mares, la llegada de los primeros pobladores y colonizadores con el desarrollo de esta nación.
Tipilambi nos da la semblanza de que lo vivido es el camino hacia el reencuentro con la Magna Grecia más allá del planeta, en el espacio exterior, siguiendo la senda para alcanzar al Voyageur y, aún más... pues en el útimo capítulo le encuentra y adelanta.
Vale hacer notar que en la investigación para desarrollar su personaje Millennia, llevó al autor
a escribir otro libro con el nombre de Evasiva Verdad; filosofía que enuncia nueve pasos naturales que se dan en el ejercicio de una producción cualquiera que ésta sea. Así también, la investigación para el desarrollo de su personaje Printemps, sirvió para escribir otro de sus libros; Comunicación Comercial, en donde interrelaciona los temas de Negociación, Venta, Locución con el Desarrollo Profesional e Individual. Cabe destacar también que el Capítulo Cuatro de Tipilambi, fue la base fundamental de su trabajo como productor y director de su afamada serie de televisión Costa Rica es Así y de la Revista del mismo nombre editada en español, francés e inglés entre los años 1977 y 1992. Todo este material es gratuito al lector desde el año 1995 orientado a la Docencia Corporativa.
Tipilambi
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
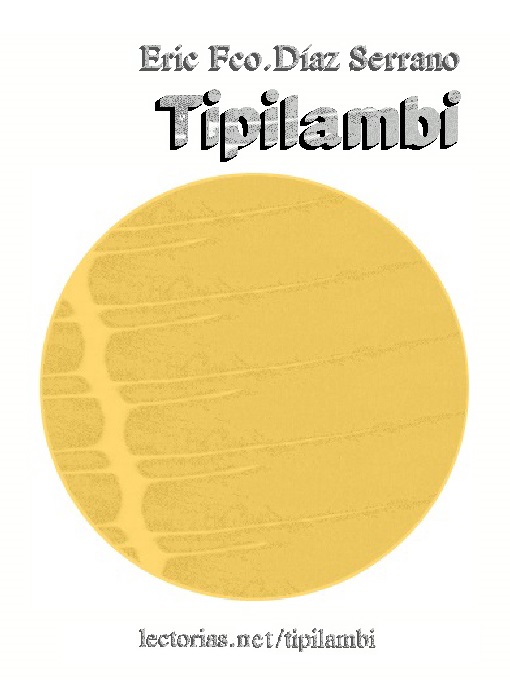
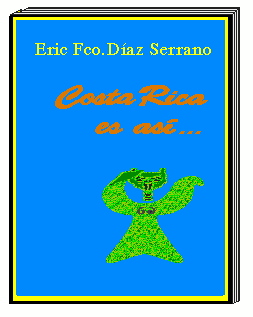
Costa Rica es así
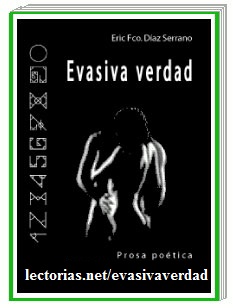
Evasiva Verdad
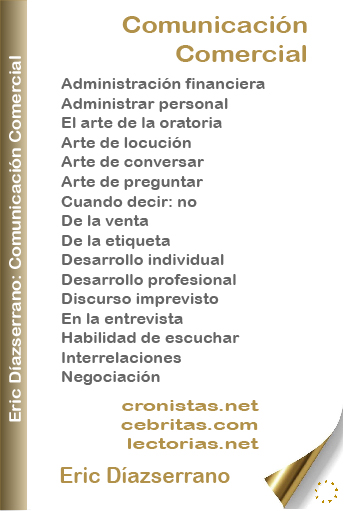
Comunicación Comercial
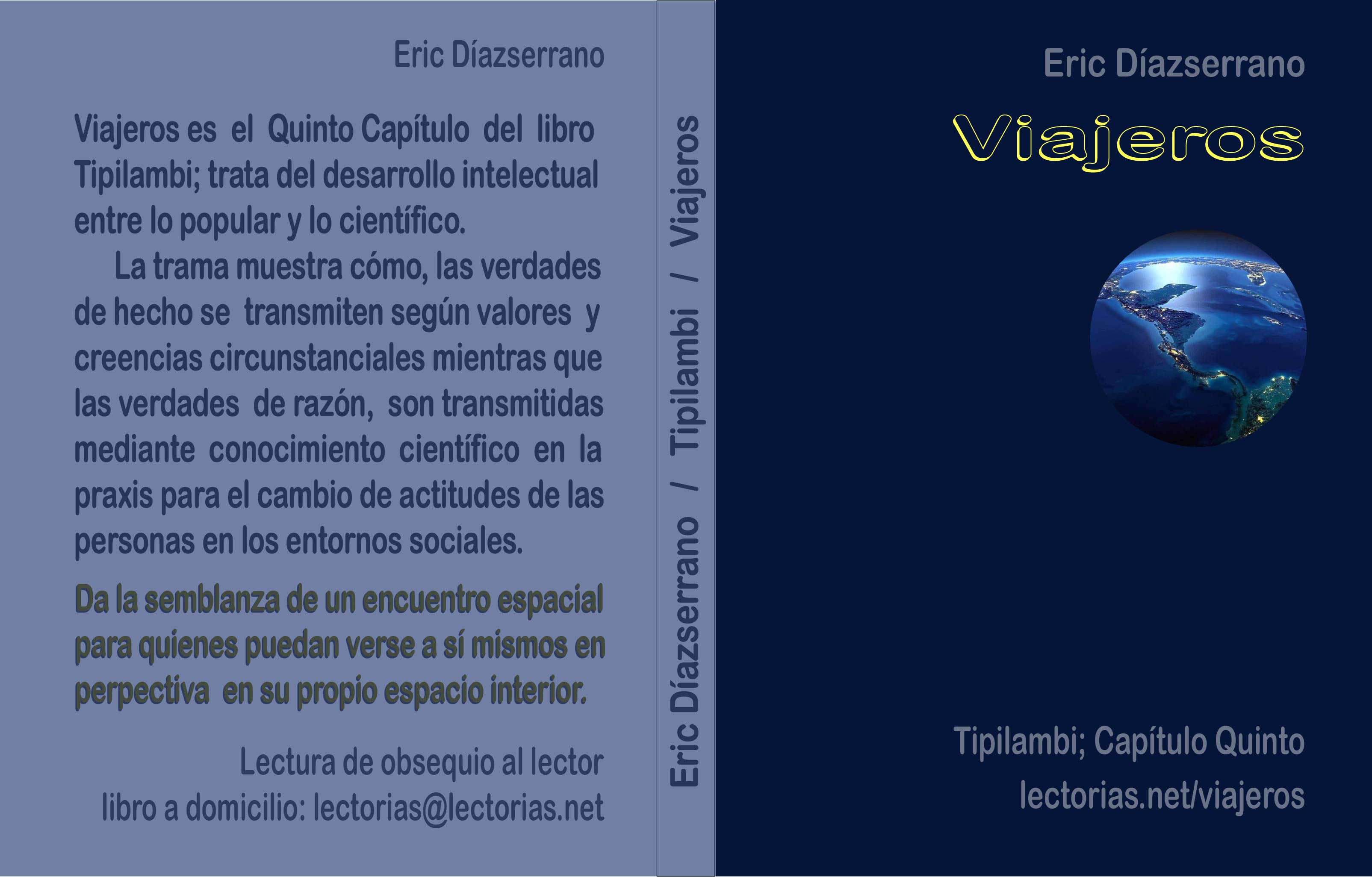
Voyageur
El libro Tipilambi de Eric Díaz Serrano describe el desenvolvimiento intelectual del individuo entre el saber popular y el conocimiento científico. En su trama mágico-matemática muestra la comunicación como ciencia; de como las verdades de hecho se transmiten según valores y creencias circunstanciales, mientras que las verdades de razón son transmitidas mediante el conocimiento científico, en la praxis, lo que permite el cambio de actitudes de los individuos en los conglomerados sociales.
Tipilambi ofrece una perspectiva enriquecida con información genuina sobre la diversidad geográfica, biológica, histórica y étnica de Costa Rica para ubicarnos en esta masa continental que emergió de los mares, la llegada de los primeros pobladores y colonizadores con el desarrollo de esta nación.
Tipilambi nos da la semblanza de que lo vivido es el camino hacia el reencuentro con la Magna Grecia más allá del planeta, en el espacio exterior, siguiendo la senda para alcanzar al Voyageur y, aún más... pues en el útimo capítulo le encuentra y adelanta.
Vale hacer notar que en la investigación para desarrollar su personaje Millennia, llevó al autor
a escribir otro libro con el nombre de Evasiva Verdad; filosofía que enuncia nueve pasos naturales que se dan en el ejercicio de una producción cualquiera que ésta sea. Así también, la investigación para el desarrollo de su personaje Printemps, sirvió para escribir otro de sus libros; Comunicación Comercial, en donde interrelaciona los temas de Negociación, Venta, Locución con el Desarrollo Profesional e Individual. Cabe destacar también que el Capítulo Cuatro de Tipilambi, fue la base fundamental de su trabajo como productor y director de su afamada serie de televisión Costa Rica es Así y de la Revista del mismo nombre editada en español, francés e inglés entre los años 1977 y 1992. Todo este material es gratuito al lector desde el año 1995 orientado a la Docencia Corporativa.
Tipilambi
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
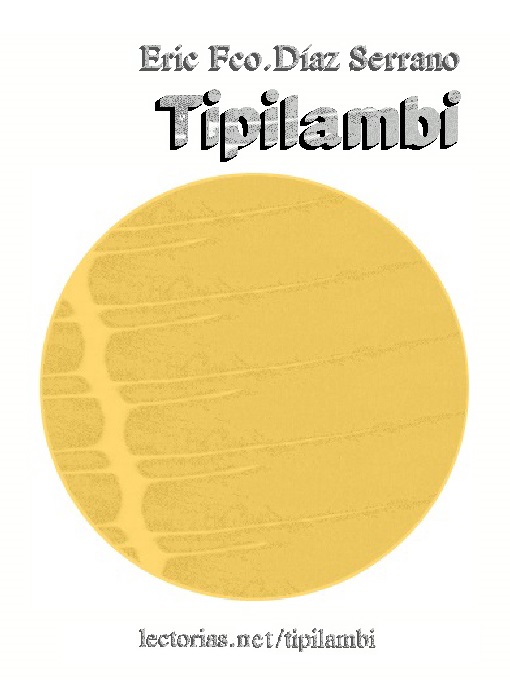
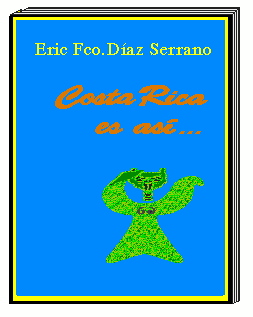
Costa Rica es así
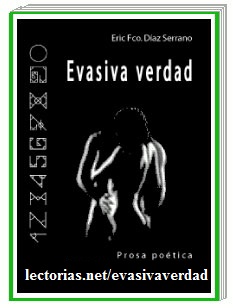
Evasiva Verdad
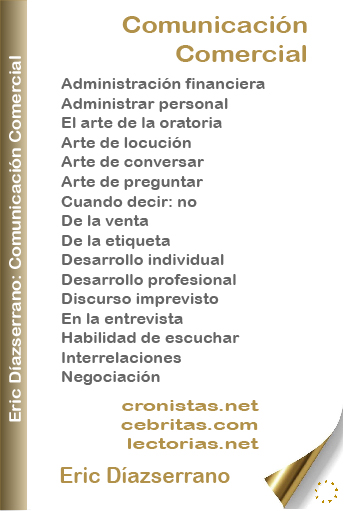
Comunicación Comercial
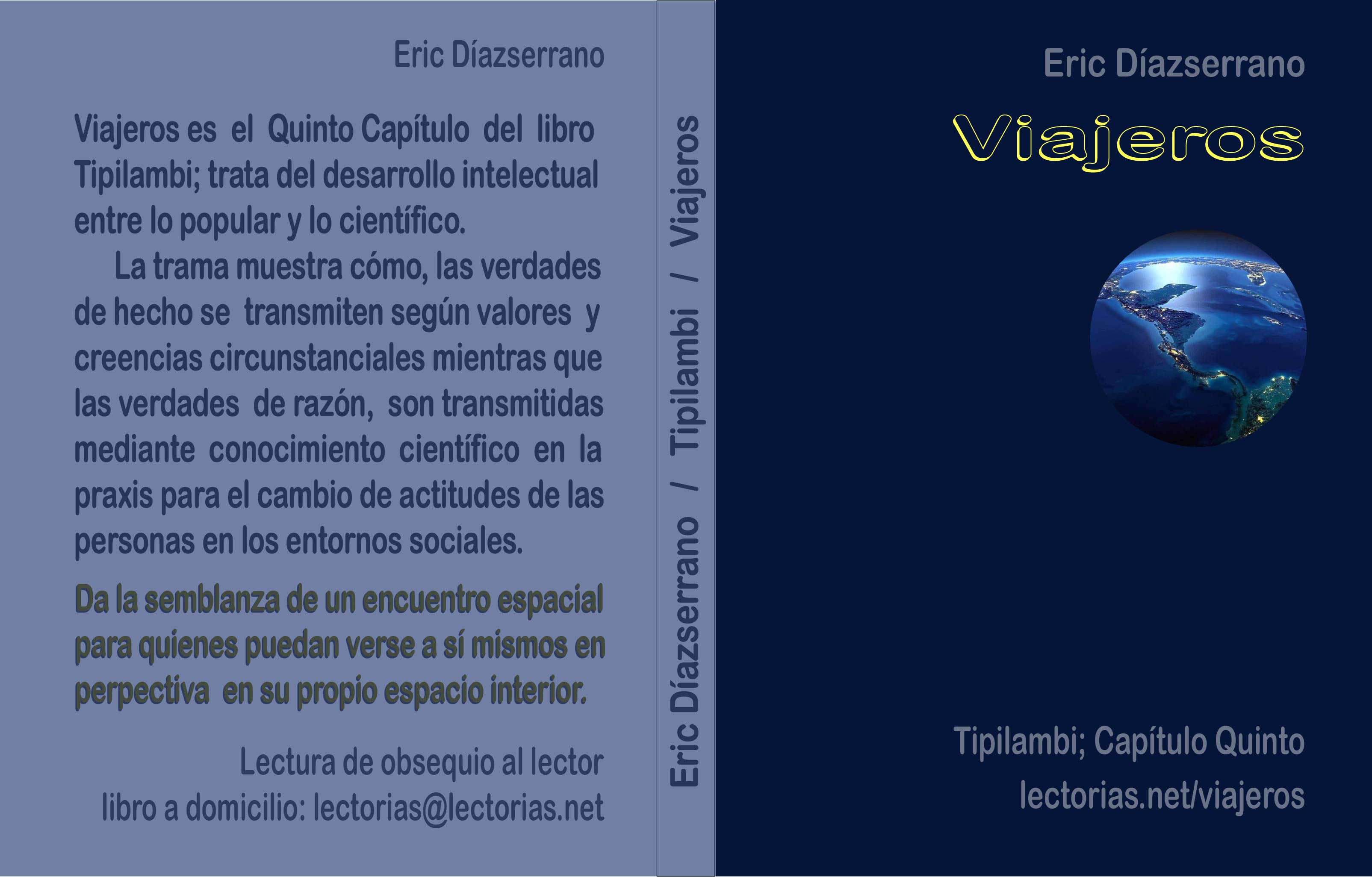
Voyageur
Tipilambi ofrece una perspectiva enriquecida con información genuina sobre la diversidad geográfica, biológica, histórica y étnica de Costa Rica para ubicarnos en esta masa continental que emergió de los mares, la llegada de los primeros pobladores y colonizadores con el desarrollo de esta nación. Tipilambi nos da la semblanza de que lo vivido es el camino hacia el reencuentro con la Magna Grecia más allá del planeta, en el espacio exterior, siguiendo la senda para alcanzar al Voyageur y, aún más... pues en el útimo capítulo le encuentra y adelanta.
Vale hacer notar que en la investigación para desarrollar su personaje Millennia, llevó al autor a escribir otro libro con el nombre de Evasiva Verdad; filosofía que enuncia nueve pasos naturales que se dan en el ejercicio de una producción cualquiera que ésta sea. Así también, la investigación para el desarrollo de su personaje Printemps, sirvió para escribir otro de sus libros; Comunicación Comercial, en donde interrelaciona los temas de Negociación, Venta, Locución con el Desarrollo Profesional e Individual. Cabe destacar también que el Capítulo Cuatro de Tipilambi, fue la base fundamental de su trabajo como productor y director de su afamada serie de televisión Costa Rica es Así y de la Revista del mismo nombre editada en español, francés e inglés entre los años 1977 y 1992. Todo este material es gratuito al lector desde el año 1995 orientado a la Docencia Corporativa.
Tipilambi
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
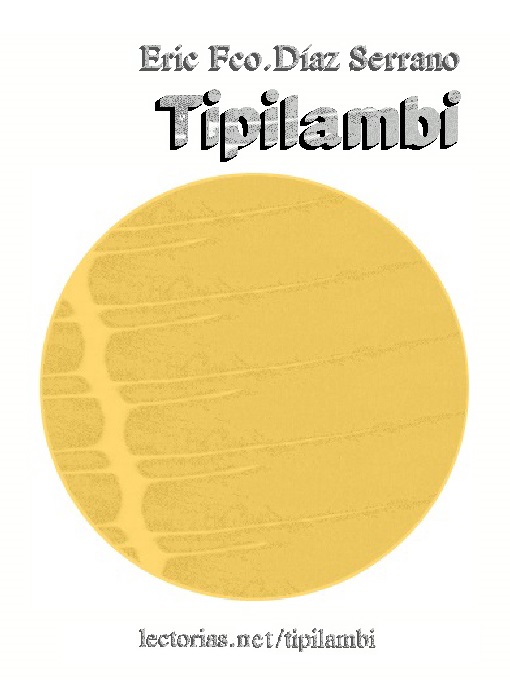
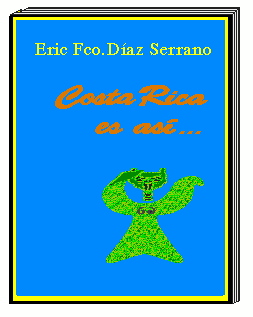
Costa Rica es así
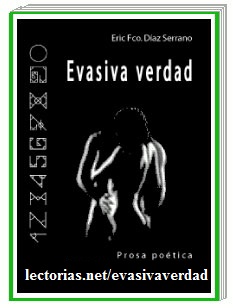
Evasiva Verdad
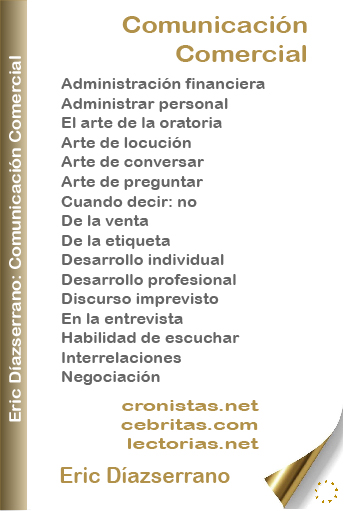
Comunicación Comercial
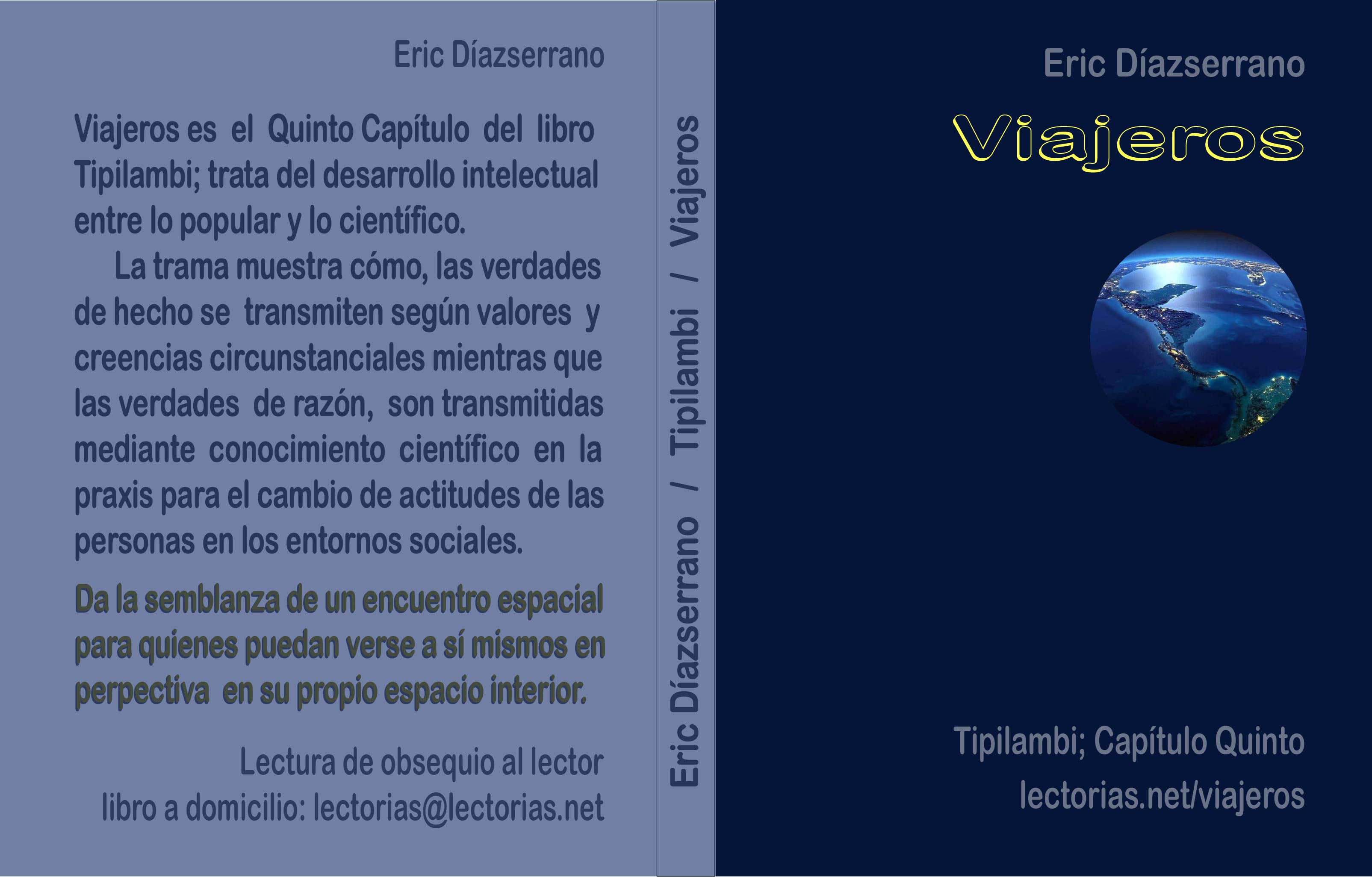
Voyageur
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
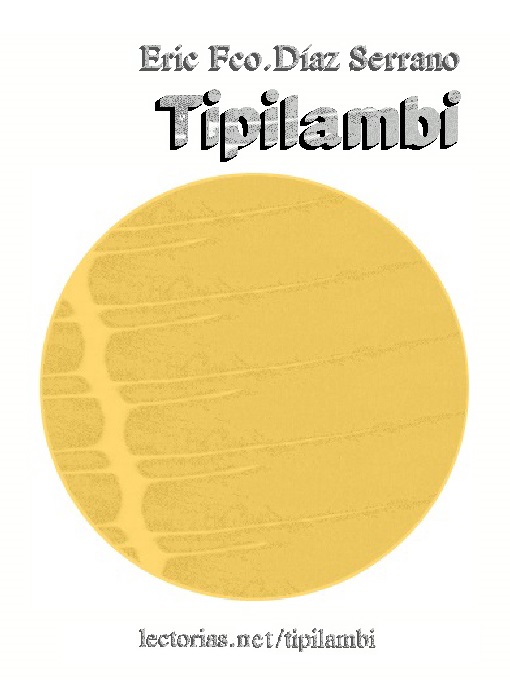
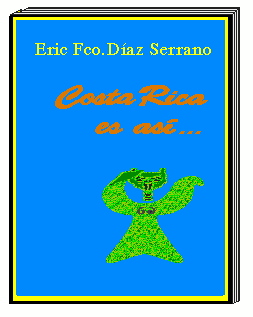
Costa Rica es así
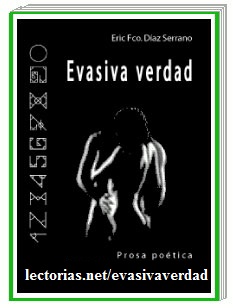
Evasiva Verdad
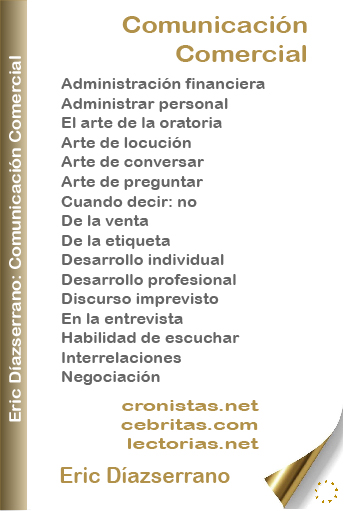
Comunicación Comercial
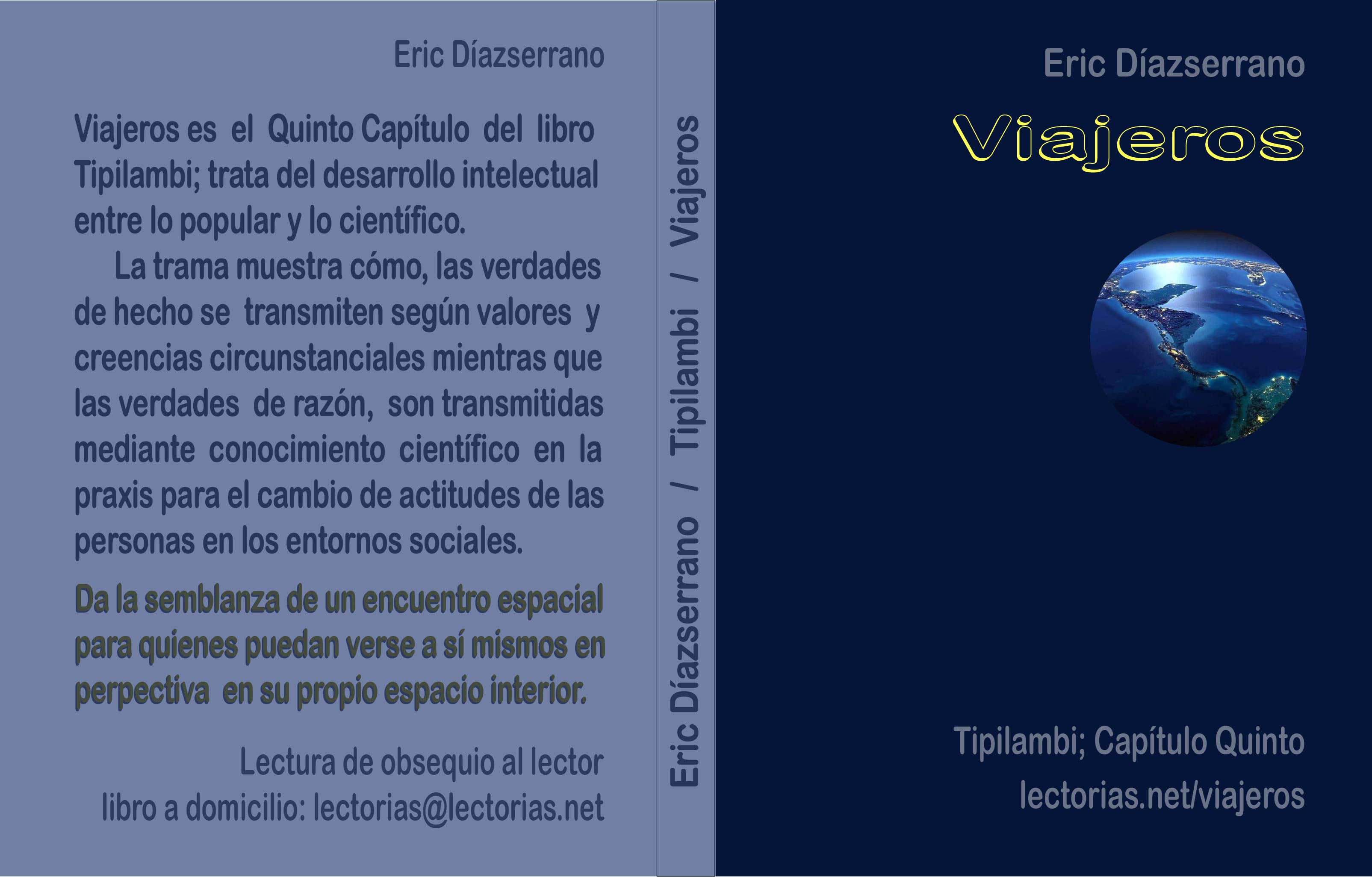
Voyageur