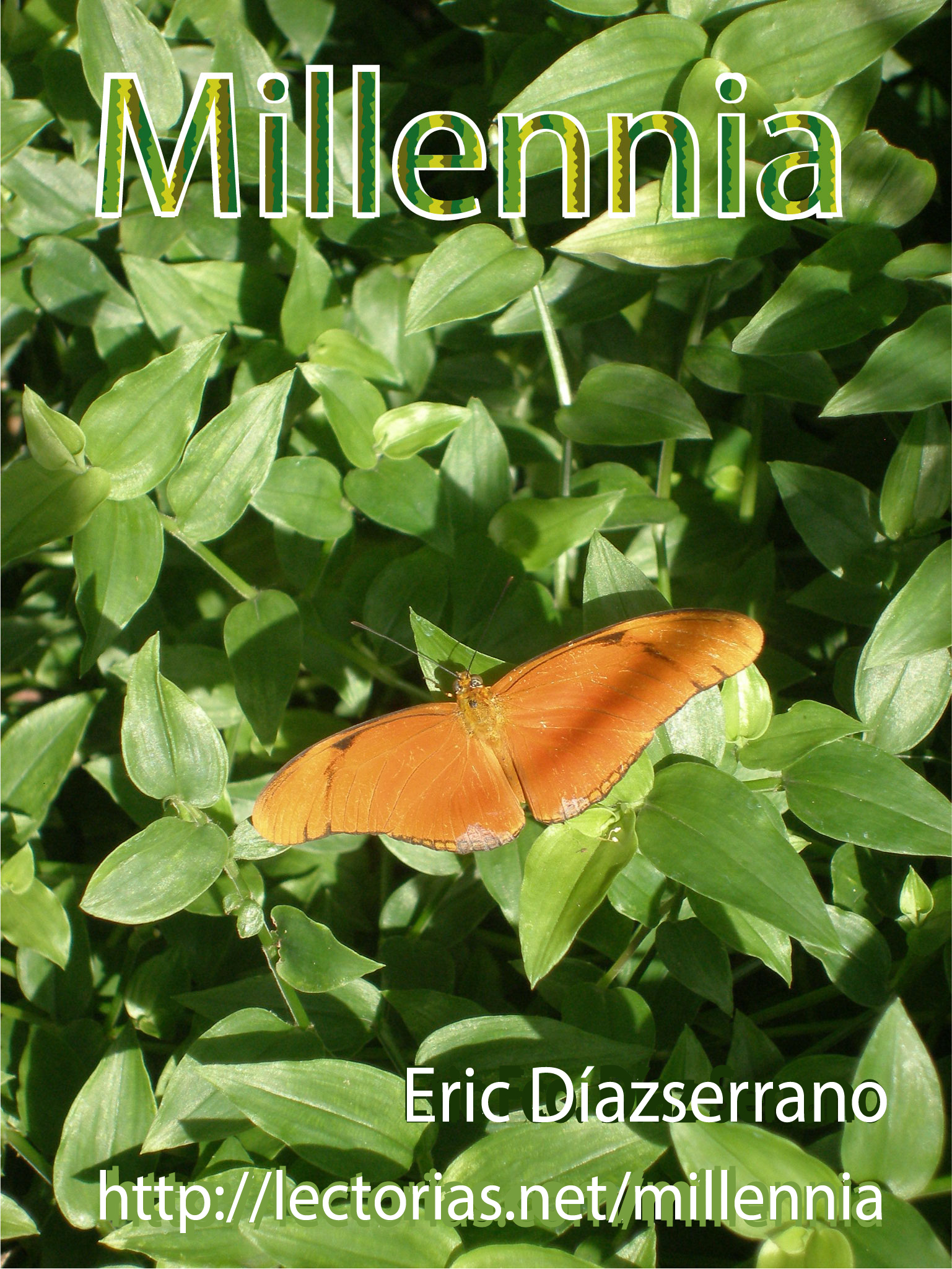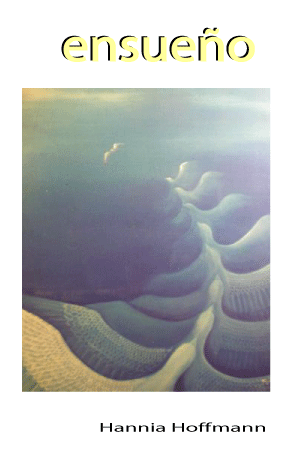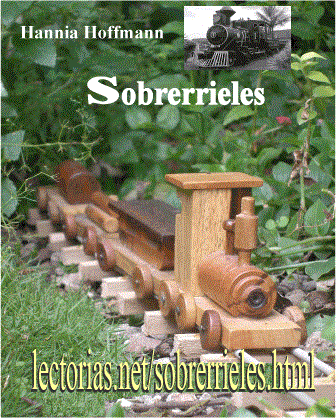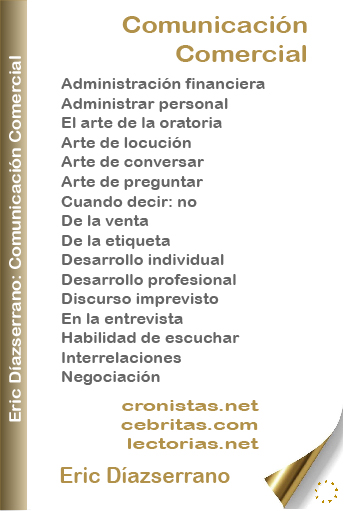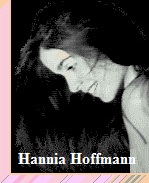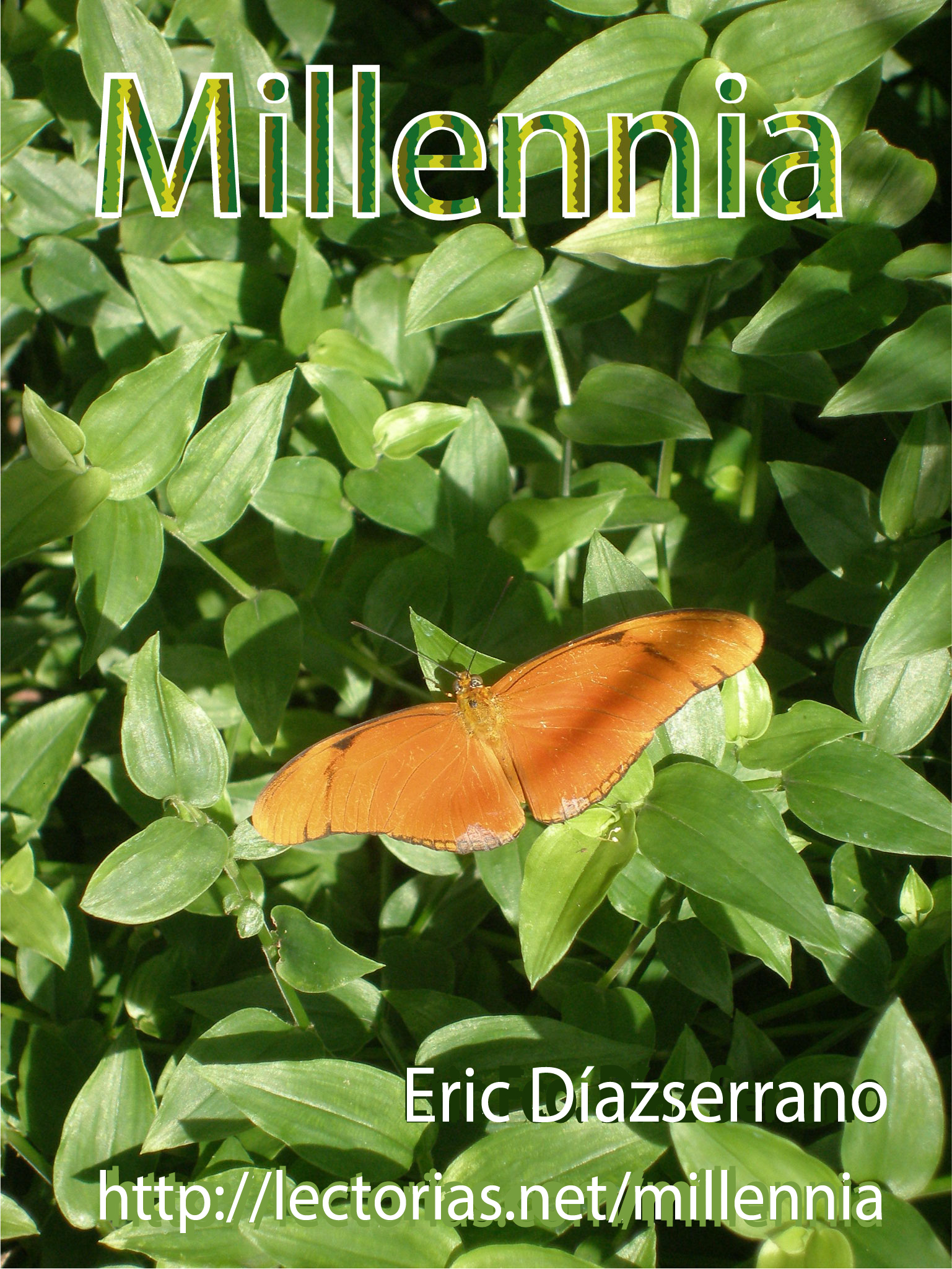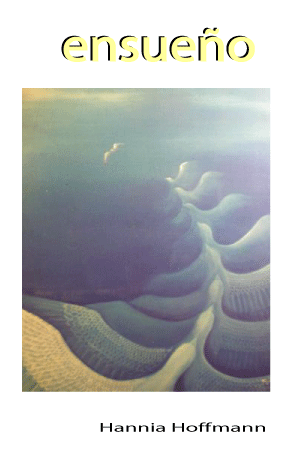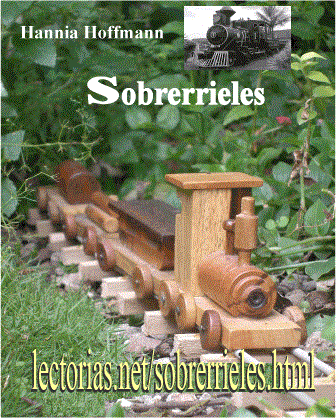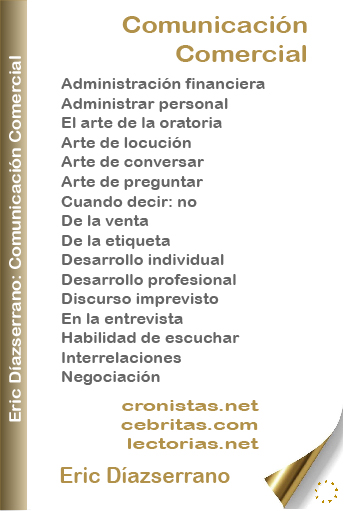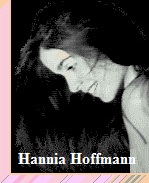Platón, Diálogos.
Un amigo, Sócrates.
Amigo.- ¿De dónde sales, Sócrates? ¿No es evidente que de andar a la caza de los favores de Alcibíades? Por cierto, el otro día, al verle, me pareció, en verdad, un hombre hermoso todavía y, con todo, un hombre, Sócrates, dicho sea entre nosotros, y apuntándole ya una espesa barba.
Sócrates.- Bueno, ¿y qué? ¿Acaso no eres tú admirador de Homero, el cual dijo que la edad más agradable es la de la primera barba, precisamente la edad que tiene ahora Alcibíades?
Am.- ¿Y cómo están ahora las cosas? ¿Vienes de estar con él? ¿En qué disposición se encuentra el joven contigo?
Sóc.- En buena, me pareció, y especialmente hoy, pues habló mucho en mi favor, prestándome apoyo. Precisamente vengo de estar con él. Sin embargo, voy a decirte algo inimaginable: Pese a estar él presente, no le prestaba atención, y muchas veces me olvidaba de él.
Am.– ¿Y qué cosa ha podido pasar entre tú y él? Porque, indudablemente, no habrás encontrado en esta ciudad otro más hermoso.
Sóc.– Pues sí; y con mucho.
Am.– ¿Qué dices? ¿Es de aquí o es extranjero?
Sóc.– Extranjero.
Am.– ¿De qué país?
Sóc.– De Abdera.
Am.– ¿Y tan hermoso te ha parecido ese extranjero como para resultarte más hermoso que el hijo de Clinias?
Sóc.– ¿Cómo no ha de ser, mi buen amigo, que lo más sabio me resulte lo más hermoso?
Am.– ¿Pero es acaso un sabio, Sócrates, lo que acabas de encontrarnos?
Sóc.– Pues sí; y, sin duda, al más sabio de los que actualmente viven, si es que Protágoras te parece el más sabio.
Am.– ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Ha llegado Protágoras?
Sóc.– Hace ya tres días.
Am.- ¿Y vienes ahora de estar con él?
Sóc.- Así es. Y hemos mantenido una larga conversación.
Am.- Entonces, si no tienes inconveniente, ¿por qué no nos la cuentas? Siéntate aquí; ocupa el asiento de este esclavo.
Sóc.- De acuerdo, y lo haré con mucho gusto, si queréis escucharme.
Am.- Y nosotros te lo agradeceremos, si nos la cuentas.
Sóc.- En ese caso, el gusto sería doble. Así que, ea, escuchad: Anoche, antes de amanecer, Hipócrates, hijo de Apolodoro y hermano de Fason, picó insistentemente con su bastón a mi puerta y, una vez que alguien le abrió, al punto entró precipitadamente y, dando grandes voces, dijo: «Sócrates, ¿velas o duermes?». Entonces yo, reconociendo su voz, me dije: «Este es Hipócrates», y le pregunté «¿Qué nuevas me traes?». «Ninguna que no sea buena», replicó. «Enhorabuena, pues -repuse-, pero ¿de qué se trata y por qué vienes a esta hora?». «Protágoras está aquí», dijo, parándose ante mí. «Desde anteayer -repuse-. Pero ¿es que acabas de enterarte?». «¡Por los dioses! -exclamó-, que no me enteré hasta ayer tarde».
Y, palpando la cama en la oscuridad, se sentó a mis pies y añadió: «Como te lo digo, que fue ayer tarde, a última hora, a mi llegada a Oinoe. Pues mi esclavo Sátiro se había escapado y, si bien pensaba comunicarte que iba a ir a buscarle, sin embargo, me olvidé, no sé por qué. Una vez de vuelta, después de cenar, al ir a acostarnos, fue cuando mi hermano me dijo que Protágoras estaba aquí. Lo primero que pensé fue venir a decírtelo; pero, luego, me pareció que la noche estaba ya demasiado avanzada. Sin embargo, tan pronto como el sueño me libró de la fatiga, me levanté rápidamente y vine para acá». Entonces yo, reconociendo su valentía y su excitación, le dije: «¿Pero en qué te incumbe esto? ¿Te ha ofendido en algo Protágoras?». El, riéndose, contestó: «¡Por los dioses!, Sócrates, ¡Claro que sí! Ya que sólo él es sabio y a mí no me hace tal». «Pero, ¡Por Zeus! –repliqué–, si le ofreces dinero y le convences, te hará sabio». «Si por eso es –dijo–. ¡Por Zeus y todos los dioses! que no escatimaré mi dinero ni el de mis amigos. Y por eso precisamente acudo ahora a tí: Para que le hables de mí, pues yo soy aún demasiado joven y nunca he visto ni oído a Protágoras, ya que la primera vez que vino aquí yo era aún un niño. Pero todos le ensalzan, Sócrates, y dicen que, hablando. es el más sabio. ¿Por qué no vamos a su casa para
cogerle dentro? se aloja, según he oído, en casa de Calias, el hijo de Hipónico. Vayamos, pues». «Todavía no, buen amigo –repuse–. Es temprano para ir allí. Salgamos, entretanto, al patio, y esperemos, mientras paseamos, a que amanezca. Y, después. vamos. Protágoras pasa mucho tiempo en casa; de modo que, tranquilízate, le cogeremos, seguramente, dentro».
Después de esto, nos levantamos y salimos al patio. Yo, para tantear el ánimo de Hipócrates, le pregunté, al tiempo que le observaba atentamente:
– Dime, Hipócrates; ahora pretendes acudir a Protágoras y gastarte con él tu dinero, pero ¿a qué clase de hombre te diriges? ¿En qué piensas salir convertido de sus manos? Supón que te diera por acudir a tu homónimo, Hipócrates de Cos, el de los Asclepíades, y gastarte con él tu dinero; si alguien te preguntase: «Dime, Hipócrates, ¿piensas gastar tu dinero con Hipócrates en tanto que es qué?». ¿Qué responderías?
– Respondería –dijo–, que en tanto que es médico.
– ¿Y para convertirte en qué?
– En médico –dijo.
– Y si te diera por acudir a Policleto de Argos o a Fidias de Atenas y gastarte con ellos tu dinero, y si alguien te preguntase: «¿Piensas gastar tu dinero con Policleto y con Fidias en tanto que son qué? ¿Qué responderías?
– Respondería que en tanto que son escultores.
–¿Y para convertirte en qué?
– En escultor, evidentemente.
– Pues bien –repuse–, ahora es a Protágoras a quien acudimos tú y yo. Y estamos dispuestos a pagarle por tu instrucción, si es que alcanza nuestra fortuna para con ella convencerle, y, si no, echando mano de la de los amigos. Si alguien, al vernos tan empeñados en este propósito, nos preguntase: «Decidme, Sócrates e Hipócrates, ¿pensáis gastar vuestra fortuna con Protágoras en tanto que es qué?». ¿Qué responderíamos? ¿Por qué otro nombre oímos llamar a Protágoras? Así como a Fidias le llaman escultor y a Homero poeta, a Protágoras ¿qué nombre se le da?
– A este hombre, Sócrates. Le llaman sofista.
– Entonces, ¿vamos a gastar nuestra fortuna con él en tanto que sofista?
– Exactamente.
– Y si alguien te preguntase: «Acudes a Protágoras para convertirte ¿en qué?»
Entonces él se ruborizó (ya empezaba a amanecer, por lo que su rostro resultaba visible) y respondió:
– Si el caso es como los anteriores, es evidente que para convertirme en sofista.
– ¡Por los dioses! –repuse–, ¿No te avergonzarías de aparecer tú mismo ante los helenos como un sofista?
– ¡Por Zeus!. Ciertamente que sí, Sócrates, si he de decir lo que siento.
– Pero, entonces, Hipócrates, ¿no es cierto que tú piensas que el aprendizaje con Protágoras será tal cual fue el aprendizaje con el maestro de primeras letras, de cítara y de gimnasia? En efecto, aprendiste cada una de estas disciplinas, no para ejercerlas como profesional, sino para educarte como conviene a cualquier ciudadano libre.
– Exactamente así –respondió– entiendo yo el aprendizaje con Protágoras.
– ¿Te das cuenta, entonces –dije–, de lo que vas a hacer, o no te percatas?
– ¿De qué?
– De que vas a encomendar el cuidado de tu alma a un hombre que es, como dices, un sofista; mas qué es un sofista, mucho me extraña que lo sepas. Y si desconoces esto, no sabes tampoco a quién entregas tu alma, ni si el propósito es bueno o malo.
– Creo saberlo, –repuso.
– Dime, entonces, ¿qué piensas que es un sofista?
– Pienso que, como el nombre indica, es aquél que es entendido en cosas sabias.
– Lo mismo, –repliqué–, cabe decir de los pintores y de los arquitectos: Ellos son entendidos en cosas sabias. Ahora bien, si alguien nos preguntase: «¿En qué cosas son entendidos los pintores?», le responderíamos, probablemente, que en las cosas concernientes a la producción de imágenes; y así del resto. Si, de la misma manera, nos preguntasen: «¿En qué cosas sabias es entendido el sofista?» ¿Qué le responderíamos? ¿En qué oficio es maestro?
– ¿Qué íbamos a responder, Sócrates, sino que es maestro en hacer que uno hable hábilmente?
– Con eso, repuse, diríamos, sin duda, la verdad, pero no suficiente, pues esa respuesta nos exige otra pregunta: ¿Sobre qué hace el sofista que uno hable hábilmente? El citarista, por ejemplo, hace, sin duda, que uno hable hábilmente sobre aquello en lo que es entendido; lo concerniente a la cítara, ¿no?
– Exacto.
– Bien. Y el sofista, ¿sobre qué hace que uno hable hábilmente? ¿No es evidente que sobre lo que él conoce?
– Naturalmente.
– ¿Y qué es eso en lo que el sofista es entendido y hace entendido a su discípulo?
– ¡Por Zeus!, –replicó–, no sé contestarte.
Entonces yo le dije:
– ¿Cómo? ¿No te das cuenta del peligro en el que vas a poner tu alma? Si tuvieras que confiar tu cuerpo a alguien, corriendo el riesgo de resultar mejorado o dañado, ¿acaso no mirarías mucho si deberías o no confiarlo y dedicarías muchos días a pedir consejos a los amigos y allegados? Pero, cuando se trata de algo que estimas más que tu cuerpo, esto es, tu alma, de la que depende toda tu felicidad o tu desdicha, según resulte mejorada o dañada, sobre eso no consultas ni con tu padre ni con tu hermano ni con ninguno de nuestros amigos, si debes confiar o no tu alma a ese extranjero que acaba de llegar, sino que te enteras ayer tarde, según dices, de su llegada y ya hoy, antes de amanecer, pones manos a la obra, sin reflexionar y sin consultar si es conveniente confiarte a él o no. Y estás dispuesto, además, a gastar toda tu fortuna y la de tus amigos, dando por hecho que, de cualquier forma, debes unirte a Protágoras, a quien no conoces, como confiesas, ni has tratado nunca; a quien llamas sofista, pero con un manifiesto desconocimiento de qué es un sofista, a quien vas a confiarte.
Al oír esto, repuso:
– Por lo que acabas de decir, Sócrates, eso parece.
– ¿No es cierto, Hipócrates, que el sofista es una especie de comerciante o traficante de mercancías de las que se alimenta el alma? Al menos, a mí eso me parece.
– ¿Pero de qué se alimenta el alma, Sócrates?
– De las enseñanzas, indudablemente, –repuse–. De modo que, amigo mío, no nos vaya a engañar el sofista, alabando lo que vende, como los que venden alimentos del cuerpo, los comerciante y traficantes. Porque éstos negocian con mercancías, de las que ni ellos mismos saben cuál es provechosa o perjudicial para el cuerpo (pues, al venderlas, las alaban todas), ni lo saben los que se las compran, a no ser que alguno sea, por casualidad, maestro de gimnasia o médico. Así también, los que llevan las enseñanzas por las ciudades, vendiéndolas y traficando con ellas, ante quien siempre está dispuesto a comprar, alaban todo lo que venden. Mas, probablemente, algunos de éstos, querido amigo, desconocen qué, de lo que venden, es provechoso o perjudicial para el alma; y lo mismo cabe decir de los que les compran, a no ser que alguno sea también, por casualidad, médico del alma. Por lo tanto, si eres entendido en cuál de estas mercancías es provechosa y cuál perjudicial, puedes ir seguro a comprar las enseñanzas a Protágoras o a cualquier otro.
Pero si no, procura, mi buen amigo, no arriesgar ni poner en peligro lo más preciado, pues mucho mayor riesgo se corre en la compra de enseñanzas que en la de alimentos. Porque quien compra comida o bebida al traficante o al comerciante puede transportar esto en otros recipientes y, depositándolo en casa, antes de proceder a beberlo o comerlo, puede llamar a un entendido para pedirle consejo sobre lo que es comestible o potable y lo que no, y en qué cantidad y cuándo; de modo que no se corre gran riesgo en la compra. Pero las enseñanzas no se pueden transportar en otro recipiente, sino que, una vez pagado su precio, necesariamente, el que adquiere una enseñanza marcha ya, llevándola en su propia alma, dañado o beneficiado. Por consiguiente, examinemos estas cuestiones con quienes tienen más edad que nosotros, pues somos aún jóvenes para resolver un asunto tal. Ahora, no obstante, vayamos, como habíamos decidido, y escuchemos a ese hombre; y luego, al oírle, consultemos también con otros, ya que Protágoras no está allí solo, sino que están Hipias de Elis y también, creo, Pródico de Ceos y muchos otros asimismo sabios.
Tomada esta resolución, nos pusimos en marcha. Una vez que llegamos ante la puerta principal, nos detuvimos a discutir una cuestión que habíamos venido tratando por el camino; y para no dejarla inconclusa, sino zanjarla antes de entrar, nos paramos a discutir, hasta que nos pusimos de acuerdo. Me parece que el portero, un eunuco, nos oyó; y es muy probable que, a causa de la multitud de sofistas, estuviese malhumorado con los que llegaban a la casa; así es que, una vez que llamamos a la puerta, nos abrió y dijo al vernos: «¡Vaya!, más sofistas. No se puede pasar». Y agarrando la puerta con ambas manos, la cerró de golpe. Nosotros llamamos de nuevo y él, con la puerta cerrada, nos respondió: «¿No habéis oído que no se puede pasar?». «Buen hombre –repuse yo–, no venimos a ver a Calias ni somos sofistas; no tengas cuidado; es a Protágoras a quien buscamos y queremos ver. Anúncianos, pues». A regañadientes, por fin, nos abrió la puerta.
Una vez que entramos, encontramos a Protágoras paseando en el pórtico. A su vera le acompañaban en el paseo, a un lado, Calias,
hijo de Hipónico, y su hermano de madre Paralo, hijo de Pericles, y Cármides, hijo de Glaucon; al otro lado, el otro hijo de Pericles, Jantipo, y Filipides, hijo de Filomeno, y Antimero de Mende, el cual es considerado como el mejor discípulo de Protágoras y está ejercitando el arte para ser sofista. De los que detrás les daban séquito, escuchando la conversación, la mayoría parecían extranjeros de los que Protágoras recluta de todas las ciudades por las que pasa, atrayéndolos con su voz como Orfeo; y ellos, atraídos por su voz, le siguen. También había algunos de aquí en el coro. Sentí un gran placer al contemplar este coro y ver con qué primor procuraban no cortar jamás el paso a Protágoras, sino que, tan pronto como éste daba media vuelta junto con sus más inmediatos seguidores, al punto los oyentes de detrás se dividían en perfecto orden y, desplazándose hacia derecha e izquierda en círculo, se colocaban siempre detrás con toda destreza.
«Después de él reconocí», con palabras de Homero, a Hipias de Elis sentado en un sillón al otro lado del pórtico. A su alrededor estaban sentados en bancos Erixímaco, hijo de Acumenos, y Fedro, el de Mirrinusia, y Andron, hijo de Androtión, y extranjeros, conciudadanos suyos, y algunos otros. Me pareció que estaban haciendo a Hipias algunas preguntas sobre astronomía relativa a la naturaleza y a los meteoros, y que éste, sentado en su sillón, las analizaba una por una y trataba minuciosamente las preguntas.
«Y vi también a Tántalo»: Pues, en efecto, se hospedaba allí también Pródico de Ceos. Se hallaba en una habitación que Hipónico había antes usado como almacén, pero que ahora Calias, a causa de la cantidad de huéspedes, había desocupado y convertido en alojamiento para los extranjeros. Pródico estaba aún acostado, envuelto en pieles y mantas, y por cierto que eran muchas, según parecía. Estaban sentados junto a él en los lechos próximos Pausanias el de Ceramis y con éste un joven adolescente aún, con las mejores cualidades naturales, creo, y, ciertamente, de aspecto hermosísimo; me pareció oír que su nombre era Agatón y no me extrañaría que fuera el amor de Pausanias. Además de este adolescente, estaban los dos Adimantos: el hijo de Ceps y el de Leucolófides, y algunos otros. Desde fuera no pude llegar a enterarme de qué discutían, aunque estaba deseoso de oír a Pródico, pues, a mi entender, es el hombre más sabio y divino; pero, a causa de la extrema gravedad de su voz, se producía un runrún en la habitación que hacía confuso lo que decía.
Nada más entrar nosotros, entraron detrás Alcibíades, «el hermoso», como tú dices y yo apruebo, y Critias, hijo de Callescro. Después de ultimar unos detalles que nos quedaban por tratar, nos dirigimos a Protágoras y le dije:
– Protágoras, venimos a verte, Hipócrates, aquí presente y yo.
– ¿Queréis –repuso– hablar conmigo a solas o delante de todos?
– A nosotros –respondí– nos es indiferente; una vez oigas el motivo de nuestra visita, decide tú mismo.
– ¿Cuál es, pues, el motivo por el que habéis venido?
– Hipócrates, aquí presente, es compatriota nuestro, hijo de Apolodoro, de casa grande y próspera, y rivaliza en cualidades naturales con los de su misma edad. Según creo, desea llegar a ser ilustre en la ciudad y piensa que lo conseguirá, si te frecuenta. Por lo tanto, tú verás si crees que es preciso hablar de esto solos o ante todos.
– Bien están, Sócrates, las precauciones que tomas para conmigo, porque el extranjero que va por las ciudades y persuade a los jóvenes más ilustres a que abandonen la compañía de todos: la de los suyos y la de los extraños, la de los mayores y la de los jóvenes, para que le sigan y se hagan mejores en su compañía, ese hombre, digo, ha de actuar con sumo tacto al llevar esto a cabo, pues no son pocas las envidias, los odios e insidias que por este motivo se originan. Yo, por mi parte, sostengo que el arte de la sofística es antiguo, pero que los antiguos que la ejercían, por temor a los odios que ésta conlleva, la enmascaraban y ocultaban, unos con la poesía, como Homero, Hesíodo o Simónides; otros con las celebraciones mistéricas y las profecías, como Orfeo y Museo; algunos, he observado, con la gimnasia, como Iccos de Tarento y, en la actualidad, el sofista no inferior a ninguno, Heródico de Selimbria, oriundo de Megara; Agatocles, compatriota vuestro y gran sofista, así como Pitóclides de Ceos y otros muchos la enmascaraban con la música.
Todos ellos, como digo, por temor a la envidia, emplearon estas artes como pretexto. Yo, en cambio, no estoy de acuerdo con
ninguno de ellos en este punto. Creo, en efecto, que no han conseguido lo que pretendían, pues no han logrado pasar inadvertidos ante los poderosos de las ciudades, debido a los cuáles, precisamente, se usan estas máscaras, porque la mayoría, por así decir, no se entera de nada, sino que corea lo que aquéllos le predican. Ahora bien, el no poder huir, cuando se está huyendo, sino quedar al descubierto, es mayor locura incluso que el intento; necesariamente se crea uno muchos más enemigos, porque piensan que ese tal es, además de otras cosas, un astuto malvado. Por eso yo he tomado el camino contrario: confieso abiertamente que soy sofista y que educo a los hombres; y pienso que esta precaución es mejor que aquélla, y que es preferible esta confesión que aquel disimulo. Además de esto, he tomado otras precauciones para, gracias a un dios, no sufrir ningún daño por confesar que soy sofista, pese a los muchos años que llevo ejerciendo, pues tengo ya muchos en total: no hay, en efecto, nadie de entre vosotros de quien yo no pudiera por la edad ser padre. Por lo tanto, mucho me agradaría, Si queréis, conversar sobre todo esto en presencia de todos los que están aquí dentro.
Entonces yo, sospechando que quería exhibirse ante Pródico e Hipias y jactarse de que nosotros hubiéramos acudido prendados de él, le dije:
– ¿Por qué no llamamos a Pródico y a Hipias y a sus acompañantes para que nos escuchen?
– Perfectamente, –repuso Protágoras.
– ¿Queréis, dijo Calias, que preparemos aquí asientos para que disputéis sentados? Nos pareció bien: Todos estábamos encantados porque íbamos a escuchar a hombres sabios. Tomando bancos y lechos, los colocamos junto a Hipias, porque había allí bancos de antes. Entretanto, llegaron Calias y Alcibíades trayendo consigo a Pródico, a quien habían levantado de la cama, y a los que estaban con Pródico.
Cuando nos hubimos sentado todos, Protágoras dijo:
– Repite ahora, Sócrates, una vez que están éstos presentes, lo que poco ha me recordabas en favor de este joven.
– Protágoras –repuse–, el comienzo es el mismo que el de antes, por lo que respecta al motivo de nuestra visita: Hipócrates, aquí presente, está ansioso de tu compañía; le gustaría oír decir qué obtendrá si te sigue.
Tales fueron nuestras palabras. Tomando la palabra Protágoras, dijo:
– Joven, esto tendrás, si me sigues: En cuanto convivas un día conmigo, volverás a casa siendo mejor, y al día siguiente, lo mismo, y todos los días progresarás a más.
Al oír esto, repuse:
– Protágoras, nada sorprendente tiene lo que dices, sino que es lo más natural; pues incluso tú, pese a los muchos años que tienes y lo sabio que eres, si alguien te enseñase lo que no alcanzas a saber, llegarías a ser mejor. Pero no es esa la cuestión. Supongamos que, de pronto, Hipócrates cambia de idea y desea la compañía de ese joven recién llegado a la ciudad, Zeuxipo de Heraclea, y acudiendo a él, como ahora a tí, escucha de él lo mismo que ha escuchado de tí: que cada día que pase con él se hará mejor y progresará. Si le preguntase: «¿En qué dices que me haré mejor y progresaré?». Zeuxipo respondería que en pintura. Y si frecuentase a Ortágoras de Tebas y, al escuchar de él lo mismo que ha escuchado de tí, le preguntase que en qué iba a ser mejor cada día pasado con él, éste respondería que en el arte de tocar la flauta. Respóndenos, pues, del mismo modo a este joven y a mí, cuando te preguntamos: «Si Hipócrates, aquí presente, frecuenta a Protágoras, en cuanto pase un día con él, volverá siendo mejor, y así. cada día, progresará; pero, ¿en qué?, Protágoras, y ¿sobre qué?».
Protágoras, al oír esto respondió:
– Sócrates, preguntas con habilidad y a mí me gusta responder a los que preguntan con habilidad. Si Hipócrates acude a mí, no tendrá que soportar los inconvenientes que soportaría frecuentando a cualquier otro de los sofistas pues todos ellos causan perjuicio a los jóvenes: Estos huyen de las artes y aquéllos de nuevo les empujan, contra su voluntad, a ellas, haciéndoles aprender cálculo, astronomía, geometría, música, (y, al decir esto, miraba a Hipias). En cambio, quien acuda a mí, no aprenderá otra cosa que aquello a lo que viene. Lo que yo enseño es la prudencia: en los asuntos familiares, para que administre su casa
perfectamente; y en los asuntos públicos, para que sea el mejor dispuesto en el actuar y en el hablar.
– Vamos a ver –repuse– si interpreto bien tus palabras. Me parece que te refieres al arte de la política y que te comprometes a hacer de los hombres buenos ciudadanos.
– Esa es, exactamente, Sócrates, la oferta que hago.
– ¡Qué hermoso arte posees!, si realmente lo posees. No te voy a decir otra cosa que lo que pienso. Yo creía, Protágoras, que esto no era enseñable, si bien no sé cómo voy a disentir de tu afirmación. Y es justo que te diga por qué pienso que ni es enseñable ni los hombres pueden transmitírselo unos a otros. En efecto, yo opino, al igual que todos los demás helenos, que los atenienses son sabios. Y observo, cuando nos reunimos en asamblea, que si la ciudad necesita realizar una construcción, llaman a los arquitectos para que aconsejen sobre la construcción a realizar. Si de construcciones navales se trata, llaman a los armadores. Y así en todo aquello que piensan es enseñable y aprendible. Y si alguien, a quien no se considera profesional, se pone a dar consejos, por hermoso, por rico y por noble que sea, no se le hace por ello más caso, sino que, por el contrario, se burlan de él y le abuchean, hasta que, o bien el tal consejero se larga él mismo, obligado por los gritos, o bien los guardianes, por orden de los presidentes le echan fuera o le apartan de la tribuna. Así es como acostumbran a actuar en los asuntos que consideran dependientes de las artes. Pero si hay que deliberar sobre la administración de la ciudad, se escucha por igual el consejo de todo aquél que toma la palabra, ya sea carpintero, herrero o zapatero, comerciante o patrón de barco, rico o pobre, noble o vulgar; y nadie le reprocha, como en el caso anterior, que se ponga a dar consejos sin conocimientos y sin haber tenido maestro. Evidentemente, es porque piensan que esto no es enseñable. Y no sólo ocurre así en los asuntos comunitarios de la ciudad, sino que, también en los privados, los ciudadanos más sabios y mejores son incapaces de transmitir a otros esa virtud que ellos poseen. Así, Pericles, por ejemplo, padre de estos dos jóvenes, los ha educado conveniente y cuidadosamente en todo aquello
que depende de maestros; en cambio, en aquello que él mismo es sabio, ni los educa él ni se los encomienda a ningún otro, sino que les deja pastar libremente, como animales sueltos, por si encuentran casualmente la virtud por sí mismos. Si quieres, he aquí otro ejemplo: Este mismo Pericles, siendo tutor de Calias, hermano menor de Alcibíades, aquí presente, y temiendo que aquél fuera corrompido por Alcibíades, le separó de éste y encargó a Arifrón de su educación. Pero no habían pasado seis meses, cuando Arifrón, no sabiendo qué hacer con él, se lo devolvió a Pericles.
Podría citarte otros muchos que, siendo virtuosos, jamás pudieron hacer mejores a nadie: ni a propios ni a extraños.
A la vista de estos ejemplos, Protágoras, desconfío de que la virtud sea enseñable, pero, cuando te oigo decir tales cosas, me siento confundido y empiezo a creer lo que dices, convencido, como estoy, de la gran experiencia que posees, debida a lo mucho que has aprendido y a lo que tú mismo has descubierto. Por eso, si puedes demostrarnos con mayor claridad que la virtud es enseñable, no rehuses, sino demuéstralo.
– No rehusaré, Sócrates –repuso–. Pero ¿preferís que lo demuestre, como un anciano con jóvenes, relatando un mito, o prosiguiendo con un discurso razonado?
Muchos de los que allí estaban sentados le dijeron que lo expusiese como quisiese.
– Si es así –repuso–, creo que resultará más agradable que os relate un mito.
Era un tiempo en el que existían los dioses, pero no las especies mortales. Cuando a éstas les llegó, marcado por el destino, el tiempo de la génesis, los dioses las modelaron en las entrañas de la tierra, mezclando tierra, fuego y cuantas materias se combinan con fuego y tierra. Cuando se disponían sacarlas a la luz, mandaron a Prometeo y a Epimeteo que las revistiesen de facultades distribuyéndolas convenientemente entre ellas. Epimeteo pidió a Prometeo que le permitiese a él hacer la distribución. «Una vez yo haya hecho la distribución, dijo, tú la supervisas». Con este permiso comienza a distribuir. Al distribuir, a unos les proporporcionaba fuerza, pero no rapidez, en tanto que revestía de rapidez a otras más débiles. Dotaba de armas a unas en tanto que para aquéllas, a las que daba una naturaleza inerme, ideaba otra facultad para su salvación. A las que daba un cuerpo pequeño, les dotaba de alas para huir o de escondrijos para guarnecerse, en tanto que a las que daba un cuerpo grande, precisamente mediante él, las salvaba.
De este modo equitativo iba distribuyendo las restantes facultades. Y las ideaba tomando la precaución de que ninguna especie fuese aniquilada. Cuando les suministró los medios para evitar las destrucciones mutuas, ideó defensas contra el rigor de las estaciones enviadas por Zeus: las cubrió con pelo espeso y piel gruesa, aptos para protegerse del frío invernal y del calor ardiente, y, además, para que cuando fueran a acostarse, les sirvieran de abrigo natural y adecuado a cada cual. A unas les puso en los pies cascos y a otras piel gruesa sin sangre. Después de esto, suministró alimentos distintos a cada una: A unas hierbas de la tierra; a otras, frutos de los árboles; y a otras, raíces. Y hubo especies a las que permitió alimentarse con la carne de otros animales. Concedió a aquéllas escasa descendencia, y a éstos, devorados por aquéllas, gran fecundidad; procurando, así, salvar la especie.
Pero como Epimeteo no era del todo sabio, gastó, sin darse cuenta, todas las facultades en los brutos. Pero quedaba aún sin equipar la especie humana y no sabía qué hacer. Hallándose en este trance, llega Prometeo para supervisar la distribución. Ve a todos los animales armoniosamente equipados y al hombre, en cambio, desnudo, sin calzado, sin abrigo e inerme. Y ya era inminente el día señalado por el destino en el que el hombre debía salir de la tierra a la luz. Ante la imposibilidad de encontrar un medio de salvación para el hombre, Prometeo roba a Hefesto y a Atenea la sabiduría de las artes junto con el fuego (ya que sin el fuego era imposible que aquélla fuese adquirida por nadie o resultase útil) y se la ofrece, así, como regalo al hombre. Con ella recibió el hombre la sabiduría para conservar su vida, pero no recibió la sabiduría política, porque estaba en poder de Zeus y a Prometeo no le estaba permitido acceder a la mansión de Zeus, en la acrópolis, a cuya entrada había dos guardianes terribles. Pero entró furtivamente al taller común de Atenea y Hefesto en el que practican juntos sus artes y, robando el arte del fuego de Hefesto y las demás de Atenea, se las dio al hombre. Y, debido a esto, el hombre adquiere los recursos necesarios para la vida,
pero sobre Prometeo, por culpa de Epimeteo, recayó luego, según se cuenta, el castigo de robo.
El hombre, una vez que participó de una porción divina, fue el único de los animales que, a causa de este parentesco divino, primeramente reconoció a los dioses y comenzó a erigir altares e imágenes de dioses. Luego, adquirió rápidamente el arte de articular sonidos vocales y nombres, e inventó viviendas, vestidos, calzado, abrigos, alimentos de la tierra. Equipados de este modo, los hombres vivían al principio dispersos y no había ciudades, siendo, así, aniquilados por las fieras, al ser en todo más débiles que ellas. El arte que profesaban constituía un medio, adecuado para alimentarse, pero insuficiente para la guerra contra las fieras, porque no poseían aún el arte de la política, del que el de la guerra es una parte. Buscaron la forma de reunirse y salvarse construyendo ciudades, pero, una vez reunidos, se ultrajaban entre sí por no poseer el arte de la política, de modo que, al dispersarse de nuevo, perecían. Entonces Zeus, temiendo que nuestra especie quedase exterminada por completo, envió a Hermes para que llevase a los hombres el pudor y la justicia, a fin de que rigiesen las ciudades la armonía y los lazos comunes de amistad. Preguntó, entonces, Hermes a Zeus la forma de repartir la justicia y el pudor entre los hombres: «¿Las distribuyo como fueron distribuidas las demás artes? Pues éstas fueron distribuidas así: Con un solo hombre que posea el arte de la medicina, basta para tratar a muchos, legos en la materia; y lo mismo ocurre con los demás profesionales. ¿Reparto así la justicia y el pudor entre los hombres, o bien las distribuyo entre todos?». «Entre todos, respondió Zeus; y que todos participen de ellas; porque si participan de ellas sólo unos pocos, como ocurre con las demás artes, jamás habrá ciudades. Además, establecerás en mi nombre esta ley: Que todo aquél que sea incapaz de participar del pudor y de la justicia sea eliminado, como una peste, de la ciudad».
Ahí tienes, Sócrates, por qué los atenienses, al igual que los demás pueblos, cuando deliberan sobre la virtud en arquitectura o en cualquier otra profesión, sólo a unos pocos les consideran con derecho a dar consejos. Y si alguien que no sea de éstos se pone a dar consejos, no le toleran, como tú dices, y con razón, añado yo. Pero cuando se ponen a deliberar sobre la virtud política, toda la cual deben abordar con justicia y sensatez, entonces escuchan, y con razón, a todo el mundo, como suponiendo que todos deben participar de esta virtud o, de lo contrario, no habría ciudades. Esta es, Sócrates, la causa de tal comportamiento.
Y para que no creas que te engaño, he aquí una prueba de cómo todos los hombres, en realidad, piensan que cada particular participa de la justicia y del resto de la virtud política: En las demás virtudes, como tú dices, si alguien, por ejemplo, dice que es un buen flautista o que sobresale en cualquier otro arte, sin ser verdad, entonces o se burlan o se indignan con él, y sus parientes, yendo por él, le recriminan como si se hubiera vuelto loco. Cuando, por el contrario, se trata de la justicia o del resto de la virtud política, si alguien, de quien saben que es injusto, se pone a decir en público la verdad sobre su persona, esto, el decir la verdad, que en el caso anterior se consideraba como sensato, en éste, se toma como una locura; pues sostienen que todo el mundo debe decir que es justo, lo sea o no; y que, quien no simula la justicia, está loco, puesto que no hay nadie que, en alguna manera, no participe necesariamente de la justicia, a menos que deje de ser hombre.
En resumen, he aquí mi respuesta: Que, efectivamente, cuando se trata de esta virtud, los atenienses admiten, con razón, el consejo de todo el mundo, porque piensan que todo el mundo tiene parte en ella.
Que, por otra parte, en su opinión esta virtud no es por naturaleza ni se desarrolla por sí misma, sino que es enseñable y que, si en alguien se desarrolla, se debe a su aplicación, es lo que a continuación voy a intentar demostrarte.
Pues con respecto a los defectos que los hombres consideran unos de otros, debidos a la naturaleza o a la casualidad, nadie se irrita ni reprende ni enseña ni castiga a quienes los poseen para que no sean así, sino que les compadecen. ¿Quién iba a ser tan necio como para intentar hacer algo de eso, por ejemplo, con los feos o los pequeños o los débiles? Pues se sabe, creo, que todos estos defectos, como sus contrarios, les sobrevienen a los hombres por naturaleza y por azar. Cuando se trata, en cambio, de aquellas virtudes que se piensa son fruto de la aplicación, de la práctica y de la enseñanza, si alguien posee, no éstas, sino los defectos contrarios, entonces sobre ese tal recaen iras, castigos y reproches. Parte de éstos son la injusticia, la impiedad y, en una palabra, todo lo que es contrario a la virtud política. En este caso, todo el mundo se irrita y reprende a quien sea, prueba evidente de que se consideran fruto de la aplicación y del aprendizaje. Y si quieres reflexionar, Sócrates, sobre el valor que tiene castigar a los injustos, eso mismo te hará ver que los hombres consideran que la virtud puede ser adquirida. En efecto, nadie castiga a los injustos con la atención puesta en, o a causa de, que cometieron injusticias, a menos que se vengue irracionalmente como una bestia. El que se pone a castigar con la razón aplica el castigo, no por la injusticia pasada, pues no conseguiría que lo que fue dejase de ser, sino pensando en el futuro. para que ni él ni quien ve su castigo vuelvan a cometer injusticias. Y si lo hace con esta intención, es porque piensa que la virtud es enseñable, pues castiga en prevención. De esta opinión son cuantos en la vida privada o pública aplican penas. A los que se considera injustos, los condena y castiga todo el mundo, y sobremanera, los atenienses, tus conciudadanos. De esto se deduce, lógicamente, que también los atenienses son de los que piensan que la virtud puede ser adquirida y enseñada.
Me parece que ha quedado suficientemente demostrado por qué tus conciudadanos actúan correctamente al aceptar, en lo tocante a la política, el consejo de un herrero o de un zapatero; y, en segundo lugar, que consideran que la virtud es enseñable y puede ser adquirida.
Queda aún la otra dificultad que tú presentabas a propósito de los hombres virtuosos, a saber, por qué los varones virtuosos instruyen y hacen sabios a sus hijos en todo aquello que depende de maestros, pero en nada les hacen mejores cuando se trata de la virtud en la que ellos sobresalen. Sobre esto no te pondré un mito, sino un discurso razonado. Reflexiona sobre esto: ¿Existe o no algo uno de lo que todos los ciudadanos han de participar necesariamente para que la ciudad subsista? Aquí. precisamente, y no en otro sitio encuentra solución la dificultad que tú presentas. Si ese algo uno existe y no es la arquitectura ni la forja
ni la a alfarería, sino la justicia, sensatez, la piedad, y este uno formado es lo que llamo virtud propia del hombre; si existe esto de lo que todos deben participar y que constituye un modelo que todo aquél que quiera aprender o realizar alguna otra cosa ha de seguir o, de lo contrario, renunciar a ello; si al que no participa de ello se le enseña y se le castiga, sea niño, hombre o mujer, para que mediante el castigo se haga mejor, y, en caso de no enmendarse con castigos y enseñanzas, se le expulsa por indeseable de la ciudad o se le mata, si todo esto es así y pese a ello los hombres virtuosos enseñan a sus hijos todo lo demás, pero esto no, ¡mira tú que maravilla de hombres virtuosos! Pues ya hemos demostrado que ellos consideran que esto es enseñable, tanto en la vida privada como en la pública. Pero siendo enseñable y cultivable ¿enseñan a sus hijos las demás cosas sobre las que no existe pena de muerte en caso de no saberlas, en tanto que sobre lo que existe pena de muerte y también de destierro para sus hijos (y, además de pena de muerte, confiscación de bienes y, para resumir en una palabra, destrucción de las familias), esas materias, en cambió, ni las enseñan ni las cuidan con todo cuidado? Al menos, Sócrates, hay que creerlo así.
Desde la más tierna infancia y durante toda la vida enseñan y amonestan a sus hijos. Tan pronto como el niño comprende el lenguaje, la nodriza, la madre, el preceptor y el padre mismo se esfuerzan constantemente para que sea el mejor en este terreno. En cada acción y en cada palabra le enseñan y le explican qué es justo y qué injusto, qué es bello y qué feo, qué es piadoso y qué es impío, qué hay que hacer y qué no. Si el niño obedece, bien; si no, le enderezan con amenazas y cachetes, como se endereza una vara torcida y curvada.
Luego, cuando se le envía a la escuela, se recomienda al maestro que ponga mucho más empeño en cultivar las buenas costumbres del niño que en cultivar el arte de las letras, o el de tocar la cítara. Los maestros, por su parte, ponen en ello el mayor cuidado. Cuando aprenden las letras y están en disposición de entender las palabras escritas, como ocurriera antes con los sonidos vocales, les ponen a leer en los bancos las obras de los grandes poetas y les obligan a aprenderlas de memoria. En ellas encuentran muchos consejos y gran número de relatos, alabanzas y elogios de egregios varones antiguos, de modo que el niño, movido por la emulación, los imite y sienta el deseo de ser como ellos. Los citaristas, a su vez, actúan de modo similar: Se cuidan de cultivar la sensatez y de que el adolescente no obre mal. Además, cuando aprenden a tocar la cítara, les enseñan las obras de otros grandes poetas líricos, para que las interpreten con la cítara, y se esfuerzan en que los ritmos y armonías queden incrustados en las almas de los niños, para que sean más mansos y para que, al ser mejores en el ritmo y la armonía, resulten competentes en el hablar y en el actuar, pues toda la vida del hombre tiene necesidad de ritmo y de armonía. Todavía después de esto, se los envía al maestro de gimnasia, para que con un cuerpo más vigoroso puedan ejecutar las órdenes de una mente ágil, y no se vean obligados, a causa de su fragilidad corporal, a amedrentarse, tanto en la guerra como en las demás situaciones. Esto lo hacen precisamente los que más pueden; y los que más pueden son los más ricos.
Pues bien, sus hijos son los que primero comienzan a frecuentar la escuela y los últimos que la abandonan.
Una vez que han abandonado la escuela, de nuevo la ciudad les obliga a aprender las leyes y a vivir conforme a ellas como conforme a un paradigma, para que no actúen con ellas a capricho, sino que, lo mismo que a los niños que todavía no saben escribir bien los maestros de escritura, trazando con el estilete las letras modelo, les entregan así la cartilla y les obligan a escribir conforme a la dirección de los trazos, así también la ciudad, prescribiendo las leyes ideadas por los buenos legisladores antiguos, obliga a gobernar y a ser gobernados conforme a ellas. Si alguien se aparta de ellas, le castiga y el nombre de este castigo, tanto entre vosotros como en otras partes, es el de «correctivo», como si la justicia fuese correctora.
Pues bien, siendo tal la diligencia, tanto privada como públicamente, a favor de la virtud, ¿todavía te sorprendes, Sócrates, y dudas si la virtud es enseñable? Esto no debe sorprender a nadie; por el contrario, mucho más sorprendería que no fuese enseñable.
¿Por qué, entonces, muchos hijos de padres buenos salen malos? Aprende por tu parte esto: El hecho no resulta en absoluto sorprendente, si lo que he venido diciendo es cierto, a saber, que en este asunto, el de la virtud, si la ciudad quiere subsistir, nadie debe ser profano. Si, pues, lo que digo es así (y ciertamente lo es), elige y considera otra cualquiera de las profesiones o de las enseñanzas. Supongamos, por ejemplo, que la ciudad no pudiera subsistir sin que todos fuéramos flautistas, cada cual en la medida de sus posibilidades; y que se enseñase esto a todo el mundo, tanto privada como públicamente, a la vez que se acusaba a quien no tocara bien la flauta; y que nadie se viese privado de esto, como ahora nadie se ve privado ni hace un misterio de lo justo y de las leyes, a diferencia de lo que ocurre en las demás obras técnicas (pues a todos, creo, nos resultan ventajosas la justicia y la virtud comunitarias, y por eso todos están dispuestos a comunicar y enseñar a todos la justicia y las leyes). Si esto es así, y si mantuviésemos todo el interés y buena voluntad para enseñarnos mutuamente el arte de tocar la flauta, ¿tú crees, Sócrates, que los hijos de los buenos flautistas saldrían buenos flautistas en mayor proporción que los hijos de los malos? Yo creo que no. Ocurriría, más bien, que el hijo que saliese mejor dotado para el arte de la flauta, ese se haría famoso, mientras que el peor dotado quedaría sin gloria. Ocurriría también con frecuencia que el hijo del buen flautista saldría mediocre y el hijo del mediocre, bueno. Pero, de todas formas, todos serían flautistas aceptables, en comparación con los profanos y con quienes no entienden nada de flauta.
Así, también ahora, el hombre que más injusto pueda parecerte de cuantos viven en una sociedad regida por leyes sería, con todo, justo y un profesional de esta materia, si se le comparase con gentes que no tuviesen ni educación ni tribunales de justicia ni leyes ni coacción alguna que les obligase a cultivar la virtud, siendo así una especie de salvajes como los que el año pasado nos presentaba el poeta Ferécrates en las fiestas Leneas. Si, de repente, te vieras en medio de estas gentes, como los misántropos en aquel coro, desearías encontrarte con Euribato y Frinondas y echarías de menos con nostalgia la maldad de las gentes de aquí. Ahora te muestras desdeñoso, Sócrates, porque todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, es maestro de virtud y, por eso, te parece que nadie lo es. Es como si trataras de averiguar quién es el maestro que nos ha enseñado a hablar griego.
Te parecería que ninguno en particular. Lo mismo te ocurriría, creo, si trataras de averiguar quién ha enseñado a los hijos de nuestros artesanos el arte que han aprendido de su padre, según el grado de competencia de éste y la de sus amigos de oficio: ¿Quién los ha enseñado? Creo, Sócrates, que indicar el maestro de éstos resulta tan difícil como fácil es encontrar el de los completamente ignorantes. Pues lo mismo ocurre con la virtud y con todo lo demás: Por pequeña que sea la ventaja que alguien nos saque en hacernos progresar en la virtud, hemos de darnos por satisfechos.
Yo, precisamente, creo ser uno de esos. Y de manera diferente a los demás hombres, ayudar a que alguien llegue a ser un hombre de bien y merecer el salario que cobro, y aún uno mayor, como opina también el mismo discípulo. Por eso, he dispuesto la siguiente forma de hacer efectivo tal salario: Una vez que alguien ha recibido mis enseñanzas, si quiere, me paga la suma que he pedido; si no, yendo a un templo, declara bajo juramento cuánto merecen mis enseñanzas y eso me entrega.
Aquí tienes, Sócrates, lo que mediante un mito y un discurso razonado he dicho: Que la virtud es enseñable. Que los atenienses así lo creen. Que no tiene nada de sorprendente el que de padres buenos salgan hijos malos y de malos, buenos; puesto que tampoco los hijos de Policleto, de la misma edad que Paralo y Jantipo, aquí presentes, son nada en comparación con su padre; y lo mismo ocurre con los hijos de los otros profesionales. Por lo que a éstos respecta, aún es pronto para enjuiciar: hay puestas en ellos muchas esperanzas, pues son jóvenes.
Cuando Protágoras hubo expuesto estas ideas y otras similares, se calló. Y yo, después de haber permanecido durante bastante tiempo embelesado, seguía con los ojos fijos en él, como si fuera a añadir algo, y deseoso de oírle. Luego, cuando me di cuenta de que realmente había acabado y apenas me repuse, volviéndome hacia Hipócrates, le dije:
– Cuánto te agradezco, hijo de Apolodoro, el que me hayas compelido a venir aquí, pues posee para mí gran valor oír a Protágoras lo que he oído. Hasta ahora, siempre había creído que no existía práctica humana mediante la cual los buenos se hacen buenos. Ahora estoy convencido de que sí. Pero me queda una pequeña duda, de la que, evidentemente, Protágoras me sacará fácilmente, ya que también me ha sacado de muchas de esta índole.
Si alguien consultase sobre estas mismas cuestiones con cualquiera de nuestros oradores políticos, probablemente escucharía de un Pericles o de algún otro maestro de elocuencia discursos de este tipo. Pero si se les plantea una objeción, son como los libros: incapaces de responder o de preguntar. En cambio, apenas si alguien les pregunta algo de lo expuesto por ellos, lo mismo que, cuando se golpea una vasija de bronce, ésta resuena con fuerza y vibra largamente hasta que alguien le pone la mano encima, así también estos oradores, a una pregunta breve, sueltan un discurso inacabable. Protágoras, aquí presente, en cambio, es capaz, no sólo de pronunciar largos y hermosos discursos, como acaba de demostrar, sino también de responder con brevedad a las preguntas, así como de esperar, cuando pregunta, y de aceptar la respuesta, cosa para la que pocos están preparados. Y ahora, Protágoras, sólo me queda una pequeña duda, que si me la aclarases, quedaría plenamente satisfecho.
Dices que la virtud es enseñable; y si hubiera de creer a alguien, te creería a tí. Te pido, pues, que me quites de encima este pequeño escrúpulo que me ha dejado tu discurso. Decías que Zeus infundió en los hombres la justicia y el pudor, y luego, repetidas veces a lo largo del discurso, has hablado de la justicia, la sensatez, la piedad, y todas estas como formando una unidad: la virtud. Esto quisiera que me explicases con exactitud: ¿Qué clase de unidad es la virtud? La justicia, la sensatez y la piedad ¿son partes de la virtud, o bien éstas que acabo de nombrar son todas nombres de una sola realidad? Esto es lo que quisiera saber.
– Fácil resulta, Sócrates, responder a esto: Al ser la virtud una, son partes las que mencionabas.
– ¿Son partes a la manera en que la boca, la nariz, los ojos, los oídos, son partes del rostro, o a la manera en que lo son las partes del oro, que en nada difieren entre sí y cada una con respecto al todo, excepto en la grandeza o la pequeñez?
– A la manera primera., me parece, Sócrates, y tal como las partes del rostro se relacionan con todo el rostro.
– ¿Y los hombres –repuse– adquieren, unos una de estas partes de la virtud y otros otra, o bien, necesariamente, el que posea una las tiene todas?
– De ninguna manera –respondió–, puesto que muchos son valientes, pero injustos, o bien son justos, pero no sabios.
– Entonces, ¿también éstas, la sabiduría y el valor, son partes de la virtud?
– Exacto –respondió–. Y la más excelente de las partes es la sabiduría.
– ¿Y cada una de ellas –repuse– es algo distinto de las otras?
– Sí.
– ¿Y cada una de ellas tiene facultad propia, al igual que las del rostro? Los ojos, por ejemplo, no son como los oídos ni su facultad es como la de éstos, ni ninguna otra parte es como alguna de las restantes, ni por su facultad ni por nada. ¿Ocurre lo mismo con las partes de la virtud?: ¿ninguna de ellas es como otra, ni por sí misma ni por su facultad? ¿No es cierto que de ajustarse al paradigma guardan, evidentemente, estas relaciones?
– Así es, efectivamente, Sócrates.
– Entonces –repuse–, ninguna otra parte de la virtudes es como el saber ni como la justicia ni como el valor ni como la sensatez ni como la piedad.
– No –añadió.
– Examinemos, pues, juntos –repuse–, la naturaleza de cada una de éstas. Y, en primer lugar, lo siguiente: ¿La justicia es o no algo real? A mí me parece que sí, ¿y a tí?
– A mí también –respondió.
– Pues bien, si alguien nos preguntase: «Decidme, Protágoras y Sócrates, esa cosa real que acabáis de mencionar, la justicia, ¿es en sí misma justa o injusta?». Yo le respondería que justa. ¿Qué dictamen darías tú? ¿El mismo que yo u otro?
– El mismo –respondió.
– Entonces, tal es la justicia cual ser justo, respondería yo a nuestro preguntante. ¿No responderías eso tú también?
– Sí.
– Y si además de esto nos preguntase: «¿No decís también que existe una piedad?». Asentiríamos a ello, pienso.
– Efectivamente.
– «¿También decís que esto es algo real?», proseguiría él. ¿Asentiríamos, o no?
También estuvo de acuerdo en esto.
– «¿Decís –proseguiría– que ese mismo algo real ha sido hecho así por naturaleza como algo impío o como algo piadoso?». A mí –repuse– esta pregunta me indignaría y respondería: «Habla bien, hombre, porque difícilmente pueda ser piadosa alguna otra cosa, si no lo es la piedad misma». ¿Qué dirías tú? ¿No responderías así?
– Por supuesto que sí –dijo.
– Si siguiera preguntando y nos dijese: «¿Pero qué decíais poco ha? ¿Acaso no os he entendido bien? Me pareció que decíais que las partes de la virtud se relacionan entre sí de tal forma que ninguna de ellas es como la otra». Yo le respondería: «Lo anterior lo has entendido bien, pero si crees que he dicho yo eso, te equivocas. Protágoras fue quien respondió eso; yo, simplemente, preguntaba». Si él, entonces, dijese: «Protágoras, ¿dice Sócrates la verdad? ¿Sostienes que ninguna parte de la virtud es como otra? ¿Es ésta tu opinión?». ¿Qué le responderías?
– Tendría que admitirlo, Sócrates.
– Admitido todo esto, ¿qué le responderíamos, Protágoras, si nos preguntase: «Así, pues, ni la piedad es como ser justa una cosa, ni la justicia como ser piadosa, sino que ésta es como ser no piadosa y aquélla, como ser no justa; por lo tanto, aquélla es injusta, y ésta, impía, ¿no?». ¿Qué le responderíamos? Yo, por mi parte, le respondería que la justicia es piadosa y la piedad, justa. Y en tu nombre, si me lo permites, respondería esto mismo: Que la justicia es lo mismo que la piedad o algo muy parecido, y que la justicia es, ante todo, como la piedad y la piedad, como la justicia. Mira, pues, si me prohibes responder así o estás de acuerdo.
– Me parece, Sócrates, que no del todo. La cuestión no es tan sencilla como para conceder que la justicia es piadosa y la piedad, justa; antes bien, me parece que hay en ello alguna diferencia. Pero eso ¿qué importa? Si quieres, convengamos en que la justicia es Piadosa y la Piedad. justa.
– De ningún modo –repuse–. Porque no tengo necesidad alguna de que se redarguya con ese «si quieres» o «si te parece», sino de que redarguyamos tú y yo. Lo de «tú y yo» lo digo porque pienso que es la mejor forma de poner a prueba la discusión, al eliminar de ella ese «si».
– Sin duda –repuso– la justicia se parece en algo a la piedad; pues también cualquier cosa, de alguna manera y en algún aspecto, se parece a otra: Lo blanco se parece, de alguna manera, a lo negro; lo duro, a lo blando; incluso aquellas cosas que en apariencia son más opuestas entre sí. Las mismas partes del rostro, de las que antes decíamos que poseían facultades diferentes y que ninguna de ellas era como otra, de alguna manera y en algún aspecto, se parecen y cada una es como las otras. De modo que por ese camino podrías probar, si quisieras, que todas las cosas son semejantes entre sí. Pero no es justo llamar semejantes a las cosas que tienen algo semejante, ni desemejantes a las que tienen algo desemejante, por muy poco que tengan semejante .
Quedé sorprendido y le pregunté:
– ¿Pero es que, según tú, lo justo y lo piadoso se relacionan entre sí de modo que sólo poseen en común una pequeña semejanza?
– No exactamente así –respondió–. Pero tampoco como tú, me parece, piensas.
– Bien –repuse–; puesto que parece que este punto te resulta enojoso, dejémoslo a un lado y examinemos este otro de tu discurso: ¿Hay algo a lo que llamas insensatez?
– Sí.
– ¿A esta cosa no es totalmente opuesta la sabiduría?
– Así me parece –respondió.
– Cuando los hombres actúan correcta y provechosamente. ¿te parece que, al actuar así, son sensatos o lo contrario?
– Que son sensatos –respondió.
– ¿Y no es cierto que son sensatos por la sensatez?
– Necesariamente.
– ¿Y no es cierto que quienes no actúan correctamente actúan insensatamente y no son sensatos, al actuar así?
– Así me parece, –respondió.
– El actuar insensatamente ¿no es lo contrario del actuar sensatamente?
– Sí.
– ¿No es cierto que las cosas hechas insensatamente se hacen por insensatez y las hechas sensatamente, por sensatez?
– De acuerdo.
– ¿No es cierto que si algo se hace con fuerza se hace fuertemente y si con debilidad, débilmente?
– Por supuesto.
– ¿Y si con rapidez, rápidamente, y si con lentitud, lentamente?
– Sí.
– Y si se hace algo de la misma manera, ¿no es cierto que es hecho por lo mismo, mientras que, si de manera contraria, por lo contrario?
– Sin duda.
– Veamos –dije–: ¿Existe algo bello?
– Efectivamente.
– ¿Existe algo, contrario a esto, excepto lo feo?
– No.
– Y bien, ¿existe algo bueno?
– Existe.
– ¿Existe algo, contrario a esto, excepto lo malo?
– No existe.
– Y bien, ¿existe algo agudo en la voz?
– Sí.
– ¿No existe alguna otra cosa, contraria a esto, excepto lo grave?
– No.
– ¿No es cierto –repuse– que cada uno de los contrarios tiene un solo contrario y no muchos?
Conviene en ello.
– Vamos, pues –repuse–. Recapitulemos los puntos en que hemos convenido: ¿Hemos convenido en que cada cosa tiene un solo contrario y no más?
– Lo hemos convenido.
– ¿Y en que lo hecho de forma contraria es hecho por contrarios?
– Sí.
– ¿Hemos convenido en que quien actúa insensatamente actúa contrariamente a quien actúa sensatamente?
– Sí .
– ¿Y en que lo hecho sensatamente es hecho por sensatez, mientras que lo insensatamente, por la insensatez?
– Efectivamente.
– ¿Y en que si se hace de forma contraria es hecho por lo contrario?
– Sí.
– ¿Y en que lo uno es hecho por la sensatez, en tanto que lo otro, por la insensatez?
– Sí.
– ¿Y de forma contraria?
– Sin duda.
– ¿Y por los que son contrarios?
– Sí.
– ¿Y en que la insensatez es lo contrario de la sensatez?
– Evidentemente.
– ¿Recuerdas que antes convinimos en que la insensatez era lo contrario de la sabiduría?
– Ciertamente.
– ¿Que cada cosa tenía un solo contrario?
– También.
– Entonces, Protágoras, ¿cuál de las dos proposiciones rechazamos? ¿Aquélla de que cada cosa tiene un solo contrario o aquélla en la que se decía que la sabiduría es otra cosa que la sensatez, siendo cada una de ellas una parte de la virtud, y que no sólo son ambas diferentes sino también desemejantes, por sí mismas y por sus facultades, como las partes del rostro? ¿Cuál de las dos rechazamos? Pues no suenan de manera muy armoniosa las dos a la vez, ya que ni concuerdan ni se ajustan entre sí. ¿Y cómo van a concordar si, por una parte, es necesario que cada cosa tenga un solo contrario y no más, y, por otra, la insensatez, que es una, parece tener, a la vez, como contrarios la sabiduría y la sensatez? ¿Es así o no, Protágoras?
Convino en ello, aunque de bastante mala gana.
– ¿No será –añadí– que la sensatez y la sabiduría son una sola cosa? Ya antes nos había parecido que la justicia y la piedad eran, en cierto modo, lo mismo. ¡Vamos!, Protágoras, no desfallezcamos y examinemos lo que resta. Un hombre que comete injusticias, ¿te parece que es sensato al cometer las injusticias?
– Por mi parte, Sócrates, me avergonzaría admitir esto si bien la mayoría de los hombres lo sostienen.
– Entonces –repuse–, dirijo mi argumentación a ellos o a tí?
– Si lo prefieres –dijo–, discute primero esta opinión de la mayoría.
– Me es indiferente, con tal de que respondas tú solo, tanto si es esa tu opinión como si no. Porque lo que yo examino, ante todo, es la argumentación misma, aunque ello lleve aparejado, ¡qué duda cabe !, el que yo, que pregunto, como el que responde quedemos examinados.
Protágoras nos hizo al principio algunas muecas (pues tachaba de desagradable la cuestión), pero luego consintió en responder.
– Vamos, pues –le dije–, respóndeme desde el principio: ¿Te parece que algunos son sensatos al cometer injusticias?
– Sea –respondió.
– ¿Al ser sensato lo llamas tener buen sentido?
– Sí.
– ¿Y al tener buen sentido, meditar bien en que cometen las injusticias?
– Sea –respondió..
– ¿Y si, al cometer las injusticias, actúan bien o si actúan mal?
– Si actúan bien.
– ¿Afirmas que algunas cosas con buenas?
– Lo afirmo.
– ¿No es cierto –repuse–, que son buenas aquellas cosas que son útiles a los hombres?
– ¡Por Zeus! –replicó–. Yo llamo también buenas a cosas que no les son útiles.
Me pareció que Protágoras comenzaba a irritarse y que el responder le angustiaba y le hacía sufrir. Al verle en esta actitud, me precaví y le pregunté pausadamente:
– Protágoras –le dije–, ¿te refieres a las que no son útiles a ninguno de los hombres o a las que no son útiles en absoluto? ¿A éstas últimas las llamas buenas?
– De ninguna manera; pero conozco muchas cosas perjudiciales para los hombres, por 1o que respecta a alimentos, bebidas, fármacos y otras mil cosas; y conozco también otras, que les son útiles: otras, que son indiferentes para los hombres, pero no para los caballos; otras, que son útiles sólo para los bueyes o sólo para los perros; otras, que no lo son para ninguno de éstos, pero sí para los arboles. Y por lo que respecta a las del árbol, unas, que son buenas para las raíces, pero dañinas para los brotes; por ejemplo, el estiércol: es bueno echarlo a las raíces de todas las plantas, pero si se te ocurre echarlo sobre los vástagos y las ramas tiernas, lo mata todo. Así también, el aceite es completamente nocivo para todas las plantas y muy perjudicial para el pelo de todos los animales excepto el del hombre; para el del hombre, así como para el resto de su cuerpo, sirve de protector. Por consiguiente, qué sea lo bueno resulta tan diverso y multiforme que incluso esto mismo, el aceite, es bueno para el hombre, aplicado a las partes externas de su cuerpo, pero muy malo, aplicado a las internas. Y por eso, todos los médicos prohiben a los enfermos el uso del aceite, salvo muy pequeñas dosis en aquellos alimentos que van a ingerir, lo imprescindible para eliminar la repugnancia que provocan en nuestros órganos olfativos ciertas viandas o carnes.
Dicho esto, los presentes aplaudieron lo bien que había hablado. Pero yo le dije:
– Protágoras, da la casualidad de que yo soy un hombre olvidadizo, y si alguien me hace discursos largos, me olvido de qué se habla. Si, por otra parte, yo fuera algo sordo y te pusieras a disputar conmigo, estimarías necesario elevar la voz más que con los demás; así también ahora, puesto que te las has con un olvidadizo, reduce y abrevia las respuestas, para que yo pueda seguirte.
– Entonces –dijo– ¿cómo exiges que responda con brevedad? ¿He de responderte con mayor brevedad que la debida?
– De ninguna manera –repuse.
– ¿Con cuanta sea precisa, entonces? –dijo.
– Sí –repuse .
– ¿Entonces, tengo que responderte, con cuanta me parece a mí que es preciso responder o con cuanta te parece a tí?
– Al menos, he oído –repuse–, que sobre un mismo tema, cuando quieres, eres capaz de tú mismo hacer, y de enseñar a otros a hacer, discursos largos, de modo que nunca te falte la palabra, y asimismo, de hacer discursos cortos, de modo que nadie lo diría en menos palabras que tú. Si, pues, vas a disputar conmigo, emplea este segundo método: el arte de los discursos cortos.
– Sócrates –replicó– desde hace tiempo, vengo contendiendo verbalmente con muchos hombres, y si hubiese hecho esto que tu exiges: disputar como el adversario me exige, entonces yo no parecería mejor que ningún otro, ni el nombre de Protágoras sería célebre entre los helenos.
Entonces yo me di cuenta de que no había quedado contento con las respuestas anteriores y de que no estaba dispuesto a seguir la disputa teniendo que responder. Pensando, pues, que ya no tenía objeto para mí asistir a esas reuniones, dije:
– Protágoras, tampoco yo tengo deseos de que nuestra conversación continúe en contra de tu parecer; cuando tengas a bien disputar en la forma en que yo puedo seguirte, entonces disputaré contigo. Pues tú, según se dice y tú mismo declaras, eres capaz de sostener una conversación, tanto con discursos largos, como con discursos cortos; pues eres sabio. Yo, en cambio, con los largos soy incapaz, aunque bien quisiera ser capaz. Pero tú, que eres capaz con ambos, deberías transigir, para que la conversación pudiera continuar. Pero, como ahora tú no quieres y yo tengo otras ocupaciones, siéndome imposible esperar a que desarrolles largos discursos, adiós: tengo que irme, aunque seguramente te habría escuchado éstos últimos no sin placer.
Al tiempo que decía esto, me levanté como para salir, pero cuando me estaba levantando, Calias me agarró del brazo con su mano derecha en tanto que con la izquierda me sujetó de la capa y dijo:
– No te dejaremos marchar, Sócrates, porque si tú te marchas, no tendremos disputa como ésta. Te pido, pues, que te quedes, porque nada me resultará tan grato como escuchar una disputa entre Protágoras y tú. Danos, pues, ese gusto.
Yo, puesto ya en pie como para salir, le dije:
– Hijo de Hipónico, siempre he admirado tu amor a la sabiduría, pero, además, ahora te felicito y te estimo por ello, por lo que mucho me gustaría complacerte, si me pidieses cosas posibles. Pero ahora es como si me pidieses seguir el paso al vigoroso corredor Crisón de Himera o competir y seguir el paso a algún corredor de carrera larga o de carrera de una jornada. Te respondería que mucho más que tú desearía yo seguir el paso a estos corredores, pero que no puedo. Y si quieres vernos correr juntos a Crisón y a mí, pídele a él que sea condescendiente, porque yo no puedo correr velozmente y él, en cambio, puede hacerlo lentamente. Así es que si estás realmente deseoso de escucharnos a Protágoras y a mí, pídele a él que, al igual que antes respondía con brevedad y a lo que se le preguntaba, responda ahora también de esta manera. Si no, ¿qué forma de disputar puede haber? Pues yo tenía entendido que una cosa era disputar entre varios en una conversación y otra, echar un discurso público.
– Reflexiona un poco, Sócrates, me dijo; parece justa la propuesta de Protágoras, al reclamar que le sea permitido disputar como le parezca, y a tí, también, como te plazca.
Tomando entonces la palabra Alcibíades dijo:
– No hablas como es debido, Calias; porque Sócrates reconoce no poseer el arte de los discursos largos y cede la primacía; pero en el arte de disputar y de saber ceder y tomar la palabra, me maravillaría si cediera la primacía a alguien. Por lo tanto, si Protágoras reconoce que es inferior a Sócrates en el arte de la disputa, Sócrates queda satisfecho. Pero si aspira a esa primacía, que dispute mediante preguntas y respuestas y que no desarrolle, a cada pregunta, un largo discurso, esquivando las cuestiones y rehusando justificarlas, antes bien, dándoles largas, hasta que la mayoría de los oyentes se olviden de qué trataba la pregunta. En cuanto a Sócrates, yo garantizo que no se olvida de nada y que, cuanto menos, bromea cuando dice que es olvidadizo. Así pues, me parece que la propuesta de Sócrates es más razonable. Es preciso que cada uno manifieste su opinión.
Después de Alcibíades, creo que fue Critias quien dijo:
– Pródico e Hipias, me parece que Calias se inclina por Protágoras, en tanto que Alcibíades es siempre porfiado en lo que se propone. Nosotros, en cambio, no debemos porfiar ni por Sócrates ni por Protágoras, sino pedirles a ambos, a la vez, que no interrumpan la conversación.
Una vez que Critias dijo esto, prosiguió Pródico:
– Me parece, Critias, que hablas como es debido. Conviene que quienes asisten a estas disputas presten a ambos disputantes atención común, pero no igual; porque no es lo mismo: Conviene escuchar a ambos en común, pero no apreciar por igual a cada uno, sino más al más sabio, y menos al más ignorante. Yo también os pido, Protágoras y Sócrates, que condescendáis el uno con el otro y que, respecto de las cuestiones, disintáis entre vosotros, pero no riñáis: Disienten, pero con benevolencia, los amigos de los amigos, riñen, en cambio, los adversarios y los enemigos entre sí. De esta manera, tendríamos una conversación excelente. Pues vosotros, los hablantes, recibiríais así toda la aprobación de quienes os escuchamos, no ya nuestras alabanzas; porque la aprobación proviene de las almas de los oyentes sin decepción; la alabanza verbal, en cambio, proviene, con frecuencia, de la opinión de los mentirosos. Por nuestra parte, nosotros, como oyentes, nos sentiríamos, así, llenos de alegría, no ya de placer; porque siente alegría quien aprende algo y quien concibe una idea con la propia mente; siente placer, en cambio, quien come algo o experimenta alguna otra sensación agradable con el propio cuerpo.
Cuando Pródico hubo dicho esto, casi todos los presentes le aplaudieron. Después de Pródico, el sabio Hipias dijo:
– Varones aquí presentes, a todos os considero parientes, allegados y conciudadanos por naturaleza, no por ley; porque lo semejante está emparentado por naturaleza con lo semejante, pero la ley, tirana de los hombres, violenta la naturaleza en muchos aspectos. Así pues, sería realmente vergonzoso que nosotros, que conocemos la naturaleza de las cosas, pues somos los más sabios de los helenos, que hemos acudido precisamente por esto de toda la Hélade a este pritaneo de la sabiduría y, en concreto, a esta casa, la más grande y rica de la ciudad, no revelásemos nada digno de nuestra dignidad, sino que nos pusiéramos a discutir unos con otros como los más ignorantes de los hombres. Os pido y os aconsejo, por tanto, Sócrates y Protágoras, que os acerquéis mitad y mitad, como si salieseis al centro de la palestra bajo nuestro arbitraje. Ni tú, Sócrates, exijas esa forma de diálogo tan ceñida a una brevedad excesiva, si ello no es del agrado de Protágoras, sino consiente en aflojar las riendas de las palabras para que nos resulten más espléndidas y elegantes, ni tú, Protágoras largues del todo las velas y soltándolas al viento huyas al piélago de los discursos, perdiendo de vista la tierra. Seguid ambos, más bien, un camino intermedio. Hacedlo así y obedecedme: Elegid un moderador, árbitro o juez que establezca la extensión de los discursos de cada uno.
Estas palabras agradaron mucho a los presentes y todos aplaudieron. Calias me repitió que no me soltaría y me pidió que designara un presidente. Yo contesté que resultaría inoportuno elegir un árbitro de los discursos: Porque si el elegido, dije, es inferior a nosotros, no sería correcto que el inferior presidiese a los superiores; si es igual, tampoco sería correcto, ya que nuestro igual haría también las cosas igual que nosotros, por lo que sería elegido en vano. «Elegid, entonces, uno superior a nosotros». Pero, en verdad, pienso que no podréis elegir a alguien más sabio que Protágoras. Si elegís a uno en nada mejor que Protágoras y le nombráis, también esto constituiría una afrenta para él, al designarle, como a un hombre ignorante, un presidente. Por lo que a mí respecta, me es indiferente. Por consiguiente, he aquí lo que estoy dispuesto a hacer para que, como deseáis, continúe la reunión y la disputa: Si Protágoras no quiere responder, que pregunte él y yo respondo, a la vez que procuraré demostrarle la manera en que yo creo debe responder el que responde. Cuando yo haya respondido a cuanto él quiera preguntar, que someta, a su vez, a mí el discurso de la misma manera. Si, entonces, no se muestra dispuesto a responder a la pregunta exacta, vosotros y yo conjuntamente le pediremos lo mismo que vosotros me pedís ahora: que no rompa la conversación. Y para esto, no es necesario que haya un presidente único; todos en común presidiréis.
Todos convinieron en que debía procederse así. Protágoras no estaba del todo resuelto, pero se vio obligado a consentir en preguntar y en, una vez hubiese preguntado lo suficiente, responder, a su vez, cediendo la palabra a pequeños intervalos. Comenzó, pues, a preguntar de la siguiente manera:
– Considero, Sócrates, que una parte muy importante de la educación del hombre consiste en ser buen conocedor de la poesía épica, esto es, poder entender los escritos de los poetas; lo que han compuesto correctamente y lo que no, y saber discernir y dar razón de ello cuando sea preguntado. Y también ahora mi pregunta versará sobre aquello mismo sobre lo cual, ya antes, hemos disputado: la virtud; pero trasladada al campo de la poesía; ésta será la única diferencia.
En cierto pasaje dice Simónides, refiriéndose a Scopas, hijo de Creón el tesalio, que
Sin duda, llegar a ser un hombre bueno verdaderamente es difícil,
cuadrado de manos, de pies y de mente, hecho sin defecto.
¿Conoces esta oda o te la recito completa?
– No es necesario –respondí–, pues la conozco y me ha interesado mucho.
– Tanto mejor –repuso–. ¿Te parece, entonces, que ha sido compuesta con belleza y con verdad, o no?
– Con gran belleza y verdad –respondí.
– ¿Y si el poeta se contradice en ella? ¿Te seguiría pareciendo que ha sido compuesta con belleza?
– No; sin belleza –respondí.
– Mírala, entonces, mejor –dijo.
– ¡Pero, querido amigo, si la he examinado cuidadosamente !
– Pues sabes que unos versos más adelante dice:
El dicho de Pítaco, aunque salido de un sabio, no me resulta armonioso:
Es difícil, decía, ser bueno.
¿Te das cuenta de que es la misma persona la que dice estos versos y los anteriores?
– Lo sé, –respondí.
– ¿Y te parece –repuso– que éstos concuerdan con aquéllos?
– Así me parece –repuse.
Pero recelando a la vez de lo que iría a añadir le pregunté:
– ¿Es que a ti no te lo parece?
– ¿Cómo me iba a parecer que está de acuerdo consigo mismo el autor de ambos pasajes, el cuál, primero, establece que «llegar a ser un hombre bueno verdaderamente es difícil» y poco más adelante en el mismo poema lo olvida, y a Pítaco, que dice lo mismo que él, a saber, que «es difícil ser bueno», le censura, a la vez que manifiesta no estar de acuerdo con quien dice lo mismo que él? Es evidente que censurar a quien dice lo mismo que uno mismo es censurarse a sí mismo, de modo que, o bien la primera vez, o bien la segunda, no habla como es debido.
Estas palabras provocaron un amplio murmullo y muchos elogios entre los oyentes. Yo, por un momento, como golpeado por un gran púgil, sentí vértigo y quedé perturbado, tanto por lo que él había dicho, como por la aclamación de los demás. Luego, si he de decirte la verdad, para ganar tiempo con el que examinar qué habría querido decir el poeta, me volví hacia Pródico y dirigiéndole la palabra:
– Pródico –le dije–, Simónides es compatriota tuyo; justo es que acudas en su auxilio. Creo que debo pedirte ayuda para ello como relata Homero que el Escamandro, atacado por Aquiles, pidió ayuda al Simois:
Hermano mío, contengamos juntos la fuerza de este hombre. Así, también, te pido ayuda yo ahora, para que Protágoras no nos eche por tierra a Simónides. Pues la defensa de Simónides precisa de ese arte tuyo mediante el cual distingues «querer» de «desear», como cosas que no son lo mismo; así como también otras muchas cosas bellas de las que antes nos hablabas. Ahora, mira a ver si tu opinión concuerda con la mía, pues no me parece que Simónides se contradiga. Pero expónnos tú primero, Pródico, tu parecer: ¿Crees que «llegar a ser» es lo mismo que «ser» o una cosa distinta?
– Una cosa distinta, ¡por Zeus! –respondió Pródico.
– ¿No es cierto que en el primer pasaje Simónides expone su propia opinión, a saber, que llegar a ser un hombre bueno verdaderamente es difícil?
– Cierto es lo que dices, respondió Pródico.
– Censura a Pítaco –añadí– no, como piensa Protágoras, por decir lo mismo que él, sino por decir otra cosa. Pues Pítaco no dijo que era difícil «llegar a ser» bueno, como Simónides, sino «ser». Por lo tanto, Protágoras, según Pródico, no es lo mismo «ser» que «llegar a ser». Y si no es lo mismo «ser» que «llegar a ser», entonces Simónides no se contradice. Y a propósito de «es difícil llegar a ser bueno», quizá Pródico, aquí presente, y otros muchos hagan suyas las palabras de Hesíodo: «Que los dioses han puesto el sudor delante de la virtud», pero que, una vez que alguien ha llegado a la cima de la virtud, luego, le es más fácil, aun siendo difícil poseerla.
Al oír decir esto, Pródico me alabó, pero Protágoras replicó:
– Tu defensa, Sócrates, contiene un error mayor que el que defiendes.
– Entonces, según tú, Protágoras, lo he hecho mal y soy como un médico ridículo que, por curar la enfermedad, la agravo.
– Pues así es –añadió.
– ¿Y cómo es eso?, –repuse.
– Mucha habría de ser la ignorancia del poeta, dijo, para afirmar algo tan necio sobre lo que es poseer la virtud, dado que resulta lo más difícil de todo, como todo el mundo reconoce.
– ¡Por Zeus! –repuse–, ¡qué oportunidad que Pródico presencie nuestra disputa!, ya que su divina sabiduría parece ser, Protágoras, una de las más antiguas, que se remonta a Simónides o, incluso, es más antigua. Pero tú, que eres experto en otras muchas cosas, en ésta pareces un inexperto, y no un experto como yo, por ser discípulo de Pródico. En este momento me parece que no llegas a entender que el «difícil» ese, quizá, Simónides no lo tomó en el mismo sentido en que tú lo tomas, sino en un sentido como el que a propósito de «terrible» me corrige siempre Pródico: Cuando para alabar, por ejemplo, a tí o a algún otro digo: «Protágoras es un sabio terrible», me pregunta si no me avergüenzo de llamar «terrible» a lo que es bueno; pues lo terrible, dice, es malo. En efecto, nadie habla de una riqueza terrible, de una paz terrible o de una salud terrible, sino de una enfermedad terrible, de una guerra terrible, de una pobreza terrible; puesto que lo terrible es malo. Por consiguiente, quizá también los de Ceos y Simónides tomen «difícil» en el sentido de «malo» o de alguna otra cosa que tú no llegas a entender. Preguntemos a Pródico, pues justo es preguntarle sobre este vocablo de Simónides. Pródico, ¿qué entendía Simónides por «difícil»?
– «Malo» –respondió.
– Y por eso, Pródico –repuse–, censura a Pítaco cuando éste dice que es difícil ser bueno; como si le hubiese oído decir que es malo ser bueno.
– ¿Pues qué crees, Sócrates –dijo Pródico–, que iba a entender Simónides sino eso? Y reprocha a Pítaco no haber aprendido a emplear correctamente los nombres por ser de Lesbos y haberse educado en una lengua bárbara.
– Protágoras –repuse–, ya oyes lo que dice Pródico. ¿Tienes algo que objetar?
– Pródico –dijo Protágoras–: dista mucho de ser eso así. Estoy seguro de que Simónides, como la mayoría de nosotros, entendía por «difícil», no lo malo, sino lo que no es fácil, lo que se consigue con muchos impedimentos.
– También yo creo, Protágoras –repuse–, que Simónides entendía eso y que, además, Pródico lo sabe, pero que bromea y te tienta para ver si eres capaz de defender tu razonamiento. Prueba evidente de que Simónides no entiende «malo» por «difícil» es lo que sigue inmediatamente después, cuando dice que
Sólo un dios podría poseer este privilegio.
Sin duda, no iba a decir que es malo ser bueno y a continuación afirmar que sólo el dios posee tal cosa y asignar al dios, exclusivamente, dicho privilegio. Si así fuera, Pródico consideraría a Simónides un disoluto y no ciudadano de Ceos. Por lo demás, cuál era, en mi opinión, la idea de Simónides en este poema, estoy dispuesto a exponértela, si es que quieres enterarte de cómo entiendo yo eso que tú llamas poesía. Pero, si lo prefieres, te escucho.
Al oír decir esto, Protágoras replicó:
– Como tú quieras, Sócrates.
Por su parte, Pródico, Hipias y todos los demás me pidieron insistentemente que lo hiciera.
– Voy a intentar, pues –dije–, exponeros cuál es mi opinión sobre este poema:
La afición al saber es muy antigua entre los helenos y está muy extendida por Creta y Lacedemonia: Allí hay más sabios que en parte alguna, pero se ocultan y fingen ser ignorantes, para que no se evidencie que son superiores a los helenos en sabiduría, tal como nos decía antes Protágoras que hacían los sofistas. Aparentan, antes bien, ser superiores en la lucha y en el valor; porque piensan que, si se llega a conocer en que son superiores, entonces, todo el mundo se dedicaría a esto, a la sabiduría. Y así, ocultando su habilidad, engañan a los laconizantes de las demás ciudades, los cuales, para imitarlos, se abren las orejas, se ciñen con cintas, se aficionan a la gimnasia y usan vestidos cortos, como si los lacedemonios superasen en esto a los demás helenos. Los lacedemonios, por su parte, cuando quieren conversar libremente con sus sabios y se cansan de frecuentarlos en secreto, decretan una expulsión de estos extranjeros laconizantes, así como de cualquier otro extranjero allí residente, y se reúnen con los sabios, a espaldas de los extranjeros. Además, no permiten, como tampoco los cretenses, que ninguno de sus jóvenes salga a las otras ciudades, para que no desaprendan lo que ellos les han enseñado. En efecto, en estas ciudades se encuentran no sólo hombres, sino también mujeres, orgullosos de su educación. Una prueba de que digo la verdad y de que los lacedemonios se educan magníficamente en filosofía y en elocuencia es la siguiente: Si alguien se pone a conversar con el más vulgar de los lacedemonios, le tendrá por un inepto en muchas de sus frases, pero luego, de repente, en un momento dado de la conversación, al igual que un hábil arquero, lanza, como un rayo, una frase corta y llena de sentido, de modo que su interlocutor no queda a su lado por encima de un niño. Por eso, hay ahora y ha habido antiguamente quienes se han percatado de esto mismo, a saber, de que laconizar consiste en aficionarse al saber mucho más que a la gimnasia, al darse cuenta de que él es capaz de proferir tales sentencias es de hombres completamente instruidos. A esta clase de hombres pertenecieron Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bias de Priene, nuestro Solón, Cleóbulo de Lindos, Misón de Quene y, como séptimo, se mencionaba entre éstos a Quilón de Lacedemonia. Todos ellos fueron émulos apasionados y estudiosos de la educación lacedemonia. Señal de esta su sabiduría son esas sentencias breves, dignas de recuerdo por parte de todos, que, como primicias de su sabiduría, ofrecieron conjuntamente a Apolo en el templo de Delfos, haciendo inscribir estas dos que todos repiten: Conócete a tí mismo y nada en demasía.
¿Que por qué os cuento esto? Porque esa era la manera de filosofar de los antiguos: una concisión lacónica. Y a Pítaco, en particular, se le atribuía esta sentencia celebrada por los sabios: «Lo difícil: ser bueno». Simónides, por su parte, ansioso de fama en la sabiduría, comprendió que si echaba por tierra esta sentencia, al igual que si hubiese vencido a un atleta famoso, sería célebre entre los hombres de entonces. Así pues, con la pretensión de destruir esa sentencia y por la razón indicada, compuso todo su poema. Tal es mi opinión.
Examinémoslo, no obstante, todos juntos para ver si tengo razón. En efecto, el comienzo mismo del poema resultaría ya ridículo si el poeta, queriendo decir que es difícil llegar a ser un hombre bueno, introduce el «sin duda». Pues esta expresión no parece introducida por razón alguna, a menos que se suponga que Simónides se refiere a la sentencia de Pítaco para poner pegas. Al decir Pítaco: «es difícil ser bueno», Simónides disiente diciendo: «No, Pítaco; sin duda, lo difícil es llegar a ser un hombre bueno verdaderamente». No «verdaderamente bueno», pues no es a «bueno» a lo que se aplica «verdaderamente», como si hubiese algunos que son verdaderamente buenos y otros sólo buenos, pero no verdaderamente. Esto sería evidentemente una simpleza, indigna de Simónides. Es preciso admitir en el verso una transposición de «verdaderamente» que se corresponde con el dicho de Pítaco, como si lo pusiéramos en un diálogo entre Pítaco y Simónides en el que, al decir aquél: «humanos, es
difícil ser bueno», éste respondiera: «Pítaco: no dices la verdad, porque no es el ser, sino, sin duda, el llegar a ser, un hombre bueno, cuadrado de manos, de pies y de espíritu, lo verdaderamente difícil». De esta forma aparece el «sin duda» introducido con razón y el «verdaderamente» correctamente colocado al final. Y todo lo que sigue en el poema confirma que ése es el sentido. Muchas de sus partes, así como lo que se dice a propósito de cada materia, confirman que ha sido cuidadosamente compuesto, pues está lleno de encanto y elegancia. Pero resultaría excesivo analizarle de esta manera. Analicemos, pues, la idea del poema en general y su intención: Se trata, ante todo, de refutar, a lo largo de todo el poema, la sentencia de Pítaco. En efecto, poco después de este pasaje, como para justificar que, sin duda, llegar a ser un hombre bueno es verdaderamente difícil, añade: «aunque alguien sea capaz de ello por algún tiempo», pero, una vez que haya llegado a serlo, permanecer en ese estado y «ser un hombre bueno», como tú dices, Pítaco, es imposible y sobrehumano, pues «sólo un dios podría poseer este privilegio».
Al hombre, en cambio, no le es posible ser no malo,
cuando una adversidad irresistible le abate.
Así pues, ¿a quién abate una irresistible adversidad en el mando de un navío? Es evidente que no al profano, porque el profano siempre está abatido. Como tampoco se derriba a quien está tumbado, sino que se derriba a quien ésta de pie, para ponerle tumbado; pero no al tumbado. Así, también, una adversidad irresistible abate a quien alguna vez tuvo recursos, no a quien siempre estuvo sin ellos: La descarga de una gran tempestad deja sin recursos al piloto, como la estación que viene desarreglada deja sin recursos al labrador, y como le sucede al médico mutatis mutandis. Es decir, cabe que el bueno llegue a ser malo, como lo atestigua el dicho de otro poeta:
El hombre bueno es, unas veces, malo, otras, bueno.
Pero no cabe que el malo llegue a ser malo, porque lo es necesariamente siempre. De modo que al dotado de recursos, al sabio, o al bueno, cuando le abate una adversidad irresistible, «no le es posible ser no malo». Tú dices, Pítaco, que es difícil ser bueno, pero, sin duda, es difícil llegar a serlo, aunque posible; pero ser bueno es imposible.
Todo hombre, que actúa bien, es bueno,
pero malo, si actúa mal.
Ahora bien, ¿qué es una buena actuación en lo referente a la escritura, y qué hace bueno a un hombre en escritura? Es evidente que el aprendizaje de dicha materia. ¿Cuál es la buena conducta que hace a un médico bueno? Evidentemente, el aprendizaje de la cura de enfermos. Por otra parte, «es malo, si actúa mal»: ¿Quién podría llegar a ser un mal médico? Evidentemente, quien, en primer lugar, sea médico; y, en segundo, buen médico. Este, efectivamente, podría llegar a ser, a su vez, malo. Nosotros, en cambio, legos en medicina, nunca podríamos llegar a ser, actuando mal, ni médicos, ni arquitectos, ni cosa por el estilo. Quien actuando mal no llegue a ser médico, es evidente que tampoco será un mal médico. Así también, el hombre bueno podrá llegar a ser, en determinadas circunstancias, malo, debido a la edad o la fatiga o una enfermedad o a cualquier otra desgracia, porque la única actuación mala es ésta: privarse del saber. Pero el hombre malo nunca podrá llegar a ser malo, pues lo es siempre. Si pretende llegar a ser malo, es preciso que antes llegue a ser bueno.
De modo que también esta parte del poema apunta a lo siguiente: Que no es posible ser un hombre bueno y perseverar siempre en ese estado; es posible, en cambio, llegar a ser bueno y, luego, malo. Pero, «ante todo, los mejores son aquéllos a quienes los dioses aman».
Todo esto, pues, va dirigido contra Pítaco, y lo que sigue lo atestigua aún mejor. Dice, en efecto: Por eso yo nunca hacia una esperanza inútil lanzaré el destino de mi vida, lo que llegar a ser es imposible buscando: un hombre sin tacha entre quienes
los frutos de la vasta tierra compartimos. Cuando le encuentre os lo diré. Y sigue diciendo –con tal vehemencia y a lo largo de todo el poema ataca la sentencia de Pítaco:
Pero a todo el mundo que
nada vergonzoso realiza gustosamente alabo y amo,
pues contra la necesidad ni los dioses luchan.
También estos versos van dirigidos a ese mismo dicho. Porque Simónides no era tan poco instruido como para decir que alababa a quien no hace nada malo «gustosamente»; como si hubiese alguien que obrase mal gustosamente. Pues estoy persuadido de que ningún varón sabio piensa que hombre alguno yerre gustosamente o cometa acciones vergonzosas y malas gustosamente. Por el contrario, saben bien que todo el que comete acciones vergonzosas y malas las comete a pesar suyo. Y Simónides dice alabar, no a quien no hace mal gustosamente, sino que el «gustosamente» se lo aplica a sí mismo. Pensaba, en efecto, que un hombre de bien se hace muchas veces violencia sí mismo para llegar a ser amigo y elogiador de ciertas personas. Muchas veces, por ejemplo, a una persona le cae en suerte una madre, un padre, una patria o algo por el estilo, un tanto especiales. Los que son malos, cuando les sucede algo de esto, lo ven como con agrado y con sus reproches sacan a la luz y divulgan los defectos de los padres o de la patria, para que, al despreocuparse de ellos, los demás no les recriminen ni les echen en cara su despreocupación; de modo que murmuran aún más y a los odios inevitables añaden otros por su cuenta. Los buenos, por el contrario, disimulan y se esfuerzan en procurarles alabanzas; y si alguna injusticia de sus padres o de su patria les indigna, se apaciguan a sí mismos y restablecen la concordia, proponiéndose amarlos y alabarlos.
Supongo que muchas veces Simónides mismo habrá considerado oportuno alabar y encomiar a un tirano o a algún otro por el estilo, no gustosamente, sino por necesidad. Y por eso dice a Pítaco: «Pítaco, yo, si te censuro, no es porque soy amigo de censurar, puesto que me basta quien no sea malo
ni demasiado inútil: el hombre sano
que conoce la justicia beneficiosa para la ciudad.
No denigraré a ése,
pues de denigrar no soy amigo,
porque no tiene límite el linaje de los necios.
de modo que, si alguien gusta de censurar, de los reproches a éstos quedará harto.
En verdad, son honestas todas las cosas con las que no
están mezcladas las torpes.
No dice esto como dando a entender que, en verdad, son blancas todas las cosas con las que no están mezcladas las negras, pues esto resultaría extremadamente ridículo, sino que él se contenta con la mediocridad para no censurar. Y «no busco –dice– un hombre sin tacha entre quienes compartimos los frutos de la vasta tierra. Cuando le encuentre, os lo diré». De modo que, por esta razón, no voy a alabar a nadie, ya que «me basta quien sea mediocre y no haga nada malo», puesto que «a todo el mundo alabo y amo». Emplea aquí una expresión de los mitilenos como para dirigirse a Pítaco: «A todo el mundo (...) gustosamente alabo y amo». (Dentro del paréntesis y entre pausas va) «que nada vergonzoso realiza». Porque hay personas a las que alabo y amo no gustosamente. A tí, pues, Pítaco, si dijeras una cosa medianamente conveniente y verdadera, nunca te censuraría. Pero ahora, por engañarnos gravemente en un asunto de suma importancia, bajo la apariencia de decir la verdad, por eso te censuro.
Esta es, mi opinión, Pródico y Protágoras, la intención con la que Simónides ha compuesto este poema.
Entonces dijo Hipias:
– Me parece, Sócrates, que has explicado hábilmente el poema. Pero yo también tengo un buen comentario del mismo que os puedo ofrecer, si queréis.
– De acuerdo, Hipias –repuso Alcibíades–, pero en otra ocasión. Ahora justo es que Protágoras y Sócrates cumplan lo que concertaron: si todavía Protágoras quiere preguntar, que responda Sócrates; pero si quiere ya responder a Sócrates, que pregunte éste.
– Dejo a Protágoras que elija lo que más le guste –repuse–. Pero si accede a ello, dejemos a un lado las odas y poemas épicos. Con mucho gusto, Protágoras, concluiría contigo el examen de lo que te pregunté al principio. Porque las disputas sobre poesía me parecen adecuadas para los banquetes de las gentes ignorantes y vulgares; pues éstas, al no poder, debido a su falta de educación, por sí mismas mantener con las demás una conversación ni con su voz ni con sus razonamientos, alquilan flautistas, pagando cara la voz ajena de las flautas, y a través de sus sonidos se relacionan con los demás. En cambio, cuando se reúnen a comer gentes de bien y educadas, no verás ni flautistas ni bailarinas ni tañedoras de lira, sino que se bastan a sí mismas para conversar por su propia voz sin necesidad de esas bagatelas y puerilidades. Hablan y escuchan alternativa y ordenadamente, aun cuando hayan bebido vino en abundancia. Así, también este tipo de reuniones, cuando se componen de gentes como las que la mayoría de nosotros nos preciamos de ser, no tienen necesidad de voces ajenas ni de poetas a los que no cabe preguntar sobre qué hablan, en tanto que sus intérpretes, disputando sobre cualquier cuestión que no pueden probar, unos dicen que el poeta entendía esto y otros, lo otro. Los hombres virtuosos rechazan complacerse en tales reuniones; conversan entre sí por sus propios medios, poniendo a prueba el ingenio de los demás y dando prueba del suyo a través de los razonamientos. Estos son, en mi opinión, a quienes debemos más bien imitar tú y yo. Dejando a un lado los poetas, hablemos entre nosotros por nuestros propios medios, poniendo a prueba la verdad y nuestro ingenio. Si quieres preguntar aún, dispuesto estoy a responderte; o bien, si quieres, permíteme preguntarte, para dar fin a las cuestiones que habíamos iniciado e interrumpimos a la mitad.
Mientras yo decía estas y otras cosas por el estilo, Protágoras no dejaba entrever qué opción tomaría. Entonces, Alcibíades, dirigiéndose a Calias le dijo:
– Calias, ¿te parece correcto el proceder de Protágoras, al no querer mostrar con claridad si va a entrar en conversación o no? A mí, desde luego, no. Que dispute o que diga que no quiere disputar, para que todos nos enteremos de ello por su propia boca y para que Sócrates dispute con algún otro u otro cualquiera, si quiere, con otro.
Entonces Protágoras, avergonzado, según me pareció, por lo que decía Alcibíades y por las instancias de Calias y de casi todos los presentes, se decidió, no sin dificultad, a disputar y me mandó que le preguntase, pues estaba dispuesto a responder.
– Protágoras –le dije–, no creas que mi deseo de disputar contigo es otro que el de examinar las cuestiones sobre las que yo mismo dudo a cada paso. Porque pienso que Homero tenía razón al decir
Cuando dos hombres caminan juntos, uno observa antes que el otro,
porque, todos juntos, los humanos estamos, de algún modo, mejor preparados para cualquier acción, razonamiento o pensamiento. «Quien observa algo en soledad», al punto va buscando por todas partes hasta encontrar a quien comunicárselo y con quien confirmarlo. Por eso mismo también, yo disputo más a gusto contigo que con cualquier otro, porque pienso que eres el más indicado para someter a examen, tanto las demás materias por las que el hombre de bien debe interesarse, como la virtud en particular. Porque ¿quién mejor que tú? Tú, en efecto, no sólo te crees hombre de bien, al igual que algunos otros que lo son ellos mismos de manera correcta, pero no pueden hacer tales a los demás; tú, en cambio, no sólo eres tú mismo bueno, sino que eres capaz de hacer buenos a otros. Y tienes tal confianza en tí mismo que, mientras los demás ocultan su arte, tú, en cambio, haces profesión pública de él por todas las ciudades helenas, te proclamas sofista, te presentas como maestro de educación y de virtud y eres el primero que considera conveniente cobrar salario por ello? ¿Cómo, entonces, no recurrir a tí para examinar estas materias mediante preguntas y respuestas? No cabe otra solución.
Y ahora, pues, deseo, por una parte, recordar desde el principio tu postura sobre aquello que primeramente preguntaba acerca de estas cuestiones y, por otra parte, reexaminarlas conjuntamente. La cuestión era, según creo, ésta: La sabiduría, la sensatez, el valor, la justicia y la piedad, ¿son cinco nombres de una sola realidad o bien cada uno de éstos se apoya en una esencia propia y en una realidad con facultad particular, de modo que ninguna de ellas es como otra?
Decías entonces que no eran nombres de una sola realidad, sino que cada uno de estos nombres se aplicaba a una realidad particular y que todas éstas eran partes de la virtud, no a la manera en que lo son las partes del oro: semejantes entre sí y cada una respecto del todo del que son partes, sino como lo son las partes del rostro: diferentes entre sí y cada una respecto del todo del que son partes, poseyendo cada una facultad propia. Dime, pues, si tu opción al respecto es aún la misma que la de entonces; y si es otra, acláramela, para no tener que imputarte nada de lo que ahora te desdigas; pues no me extrañaría que hubieses dicho entonces aquello para ponerme a prueba.
– Pues te repito, Sócrates –dijo–, que todas ellas son partes de la virtud y que, si bien cuatro de ellas guardan bastante proximidad entre sí, el valor, en cambio, es bastante diferente de las restantes. Te darás cuenta de que digo la verdad por lo siguiente: Encontrarás muchos hombres que son muy injustos, muy impíos, muy intemperantes y muy ignorantes, pero, por otra parte, muy valientes, con diferencia.
– Espera –dije–, porque merece la pena examinar lo que dices. ¿A los valientes les llamas audaces o bien alguna otra cosa?
– Y también arriesgados, ya que van a donde la mayoría tiene miedo a ir.
– Veamos, pues, ¿afirmas que la virtud es algo bello y que tú te tienes por maestro de ella precisamente en cuanto es bella?
Muy bella, efectivamente, a menos que yo haya perdido el juicio.
– Y ésta ¿es en parte fea y en parte bella o toda bella?
– Toda bella, al máximum.
– ¿Sabes quiénes se sumergen audazmente en los pozos?
– Sí; los buzos.
– ¿Porque saben o por alguna otra razón?
– Porque saben.
– ¿Y quiénes son audaces en la lucha a caballo? ¿Los jinetes o los que no saben montar a caballo?
– Los jinetes.
– Y en el caso de la lucha con escudo, ¿quiénes?, ¿los que son soldados de escudo o los que no lo son?
– Los que son soldados de escudo. Y así en todo lo demás, si es eso lo que buscas: los entendidos son más audaces que los no entendidos, y aquéllos, a su vez, cuando han aprendido, más que antes de aprender.
– ¿Y no has visto a algunos que, sin entender de nada de esto, son, no obstante, audaces en cada una de las circunstancias anteriores?
– ¡Pero que muy audaces!
– Quienes así son audaces, ¿acaso no son también valientes?
– El valor, en ese caso, sería una cosa fea, porque los tales no están en su sano juicio.
– Entonces –repliqué–, ¿cómo llamas a los valientes?; ¿no dijiste que eran los audaces?
– Y lo mantengo.
– ¿No es cierto –repuse– que quienes son audaces de ésta última manera te parecen, no valientes, sino locos, y por otra parte, que los más sabios son los más audaces y, al ser los más audaces, los más valientes y, según este razonamiento, la sabiduría sería valor?
– Sócrates, no reproduces bien lo que yo he dicho al responderte. Al ser preguntado por tí si los valientes son audaces, asentí, pero sobre si los audaces son valientes no fui preguntado. Si me lo hubieras preguntado, te habría dicho que no todos. En cuanto a mi asenso, no has demostrado que los valientes no son audaces y que, por lo tanto, asentí incorrectamente. Luego, estableces que, de éstos, los entendidos son más audaces que los no entendidos, y de aquí deduces que el valor y la sabiduría son lo mismo. Siguiendo por este camino, podrías también deducir que la fuerza es sabiduría. Pues si volvieses de nuevo a preguntarme si los fuertes son potentes, respondería que sí. Y después, si los diestros en la lucha son más potentes que los no diestros y si aquéllos, cuando han aprendido, más que antes de aprender; y también respondería afirmativamente. El haber asentido yo a esto te permitiría, valiéndote de estos mismos argumentos, afirmar que, según mi asenso, la sabiduría es fuerza. Pero tampoco en este caso admito yo que los potentes son fuertes, pese a que los fuertes son potentes, pues potencia y fuerza no son la misma cosa, sino que la potencia es lo que procede del saber y también de la locura y de la pasión; la fuerza, en cambio, lo que procede de la naturaleza y de la buena alimentación del cuerpo. Así, también, en el caso anterior, audacia y valor no son la misma cosa: Sucede que los valientes son audaces, pero no, que los audaces son todos valientes. En el hombre, la audacia, como la potencia, procede del arte así como de la pasión y de la locura. El valor, en cambio, procede de la naturaleza y de la buena alimentación del espíritu.
– Protágoras –repliqué–, admites tú que, de los hombres, unos viven bien y otros, mal?
– Sí.
– ¿Y te parece que un hombre vive bien, si vive con pesadumbres y con dolores?
– No.
– Y si uno acaba sus días después de haber pasado una vida agradable, ¿no te parecería que ha vivido bien?
– Sí.
– Por lo tanto, vivir agradablemente es bueno, y vivir desagradablemente, malo.
– A condición de vivir complaciéndose en cosas bellas.
– ¡Pero qué dices, Protágoras! ¿Es que tú también, como la mayoría, llamas malas a ciertas cosas agradables y buenas a ciertas cosas molestas? Pues te digo: ¿No es cierto que las cosas agradables son buenas en cuanto tales y no en cuanto lo que de ellas se sigue, y por otra parte, que las cosas molestas son malas de la misma manera, esto es, en cuanto que son molestas?
– No sé, Sócrates, si he de responderte de forma tan escueta como tú preguntas, a saber, que las cosas agradables son todas buenas y las molestas, malas. Me parece que la manera más acertada consiste en responder con la vista puesta, no sólo en este caso concreto, sino en toda la experiencia de mi vida: Hay ciertas cosas agradables que no son buenas; también hay ciertas cosas molestas que no son malas, y hay otras que sí lo son y, en tercer lugar, las hay que son neutras: ni buenas ni malas.
– ¿Acaso no llamas agradables a las cosas que conllevan placer o lo producen?
– Sin duda.
– Pues bien, al preguntarte si las cosas agradables no buenas, te estoy preguntando si el placer mismo no es bueno.
– Como tú sueles decir siempre, Sócrates, examinemos este punto. Si el examen nos parece correcto y resulta que lo agradable y lo bueno son lo mismo, asentiremos; si no, discutiremos.
– ¿Prefieres dirigir tú el examen o que lo dirija yo?
– Justo es que lo dirijas tú, ya que tú iniciaste la discusión.
– Veamos, pues, si conseguimos aclarar la cuestión de la siguiente manera: Si alguien, por ejemplo, tuviera que examinar en un hombre su salud o algún otro aspecto de la actividad corporal, al ver el rostro y las extremidades de las manos, diría: «Ea, descúbrete y muéstrame el pecho y la espalda para que pueda examinarte mejor». Pues algo similar pido yo también para mi examen. Después de haber observado por tus palabras cómo opinas respecto de lo bueno y de lo agradable, he de decirte algo así como: «Ea, Protágoras, descúbreme este otro aspecto de tu pensamiento»: ¿Qué opinas del saber?; ¿piensas sobre el particular como la mayoría de la gente o de modo diferente? La mayoría de la gente piensa, efectivamente, sobre el saber lo siguiente: Que no es algo eficaz, ni algo que rige, ni algo que manda. Antes bien, está convencida de que, muchas veces, aun dándose en un hombre el saber, no es su saber el que manda, sino otra cosa: unas veces la pasión, otras el placer, otras la tristeza; a veces el amor, frecuentemente el temor. En una palabra, consideran, sin más, el saber como algo traído y llevado por todo lo demás, igual que un esclavo. ¿Es así como tú opinas del saber, o bien consideras que el saber es bello y capaz de mandar, de modo que quien conoce lo bueno y lo malo no será forzado por ningún otro principio a hacer otra cosa distinta de la que el saber prescribe y que, por lo tanto, la sensatez es suficiente para socorrer al hombre?
– Opino, efectivamente, como dices, Sócrates, y, además, a mí más que a ningún otro me resultaría vergonzoso no admitir que la sabiduría y el saber son los que más poder tienen de todo lo humano.
– Bien dices y con verdad. Sin embargo, sabes que la mayoría de la gente no nos cree y que sostiene, en cambio, que muchos, conscientes de lo que es mejor y pudiendo hacerlo, sin embargo, no quieren y hacen otra cosa. Y a cuantos de éstos he preguntado la causa de tal conducta, responden que quienes actúan así lo hacen vencidos y dominados por el placer o por el sufrimiento o por algo de lo antes mencionado.
– Pienso, Sócrates, que también en otras muchas cosas los hombres se engañan.
– ¡Vamos!, intenta conmigo persuadir a esas gentes y enseñarlas en qué consiste esa experiencia a la que llaman «ser vencido por el placer» y debido a la cual no hacen lo mejor, aunque lo conozcan. Es probable que, al decirles nosotros: «amigos, no habláis correctamente y os engañáis», nos preguntasen: «Protágoras y Sócrates, si no es esa experiencia, "ser vencido por el placer", ¿cuál es entonces? ¿por qué no nos explicáis en qué consiste? Decídnoslo».
– ¿Pero por qué, Sócrates, tenemos que examinar la opinión de la mayoría de los hombres, que dice lo primero que se les ocurre?
– Porque creo –repuse–, que ello nos sirve para dilucidar qué relación guarda el valor con las restantes partes de la virtud. Por eso, si tienes a bien mantenerte en lo que antes hemos convenido, esto es, que yo dirija dicho examen en la forma a mi entender más esclarecedora, sígueme; si no quieres y prefieres dejarlo, lo dejo.
– ¡Ni mucho menos!; tienes razón, continúa como has comenzado.
– Pues bien, si nos preguntasen de nuevo: «¿Qué entendéis, entonces, por eso que nosotros llamamos «ser vencidos por el placer». Yo les diría lo siguiente: «Oíd: Protágoras y yo vamos a intentar explicároslo. ¿Qué otra cosa amigos, queréis decir que sucede en tales situaciones sino, por ejemplo, que, frecuentemente, dominados por cosas que son agradables tales como alimentos, bebidas, afrodisíacos, pese a conocer que estas cosas resultan dañosas, sin embargo, las hacéis?». Ellos lo admitirían. En este caso, tú y yo seguiríamos preguntando: «¿Por qué decís que esas cosas son dañosas? ¿Acaso porque proporcionan ese placer momentáneo y cada una de ellas resulta agradable o bien porque producen ulteriormente enfermedades y acarrean penurias y otras muchas cosas por el estilo? En caso de que no acarreasen posteriormente nada de eso y produjesen solamente alegría, ¿serían igualmente malas por el hecho de que sólo y en cualquier caso producen alegría?». Supongamos, Protágoras, que no nos responden otra cosa sino que tales cosas son malas, no por producir momentáneamente placer, sino por sus efectos ulteriores, tales como enfermedades y demás.
– Supongo –dijo Protágoras– que la mayoría respondería eso.
– ¿No es cierto que, al producir enfermedades, producen dolores y, al producir penurias, producen dolores? Pienso que así lo reconocerían.
También Protágoras convino en ello.
– «¿No os parece, amigos, que, como Protágoras y yo decimos, esas cosas no son malas sino porque acaban en dolores y privan
de otros placeres?». ¿Estarían de acuerdo?
Ambos convinimos en que sí.
– Y si luego les presentásemos la pregunta opuesta: «Amigos, cuando decís que las cosas dolorosas son buenas, ¿no es cierto que os referís a cosas tales como los ejercicios gimnásticos, la disciplina militar, las curas médicas realizadas mediante cirugía o fármacos o dietas, y a que éstas, aunque desagradables, son buenas». ¿Lo admitirían?
A él le pareció que sí.
– «¿Y por qué las llamáis buenas?; ¿acaso porque proporcionan momentáneamente penas y dolores muy duros, o bien porque de ellas se siguen luego la salud, la buena constitución del cuerpo, la salvación de la ciudad, el dominio sobre los demás y las riquezas?». Pienso que asentirían a esto último.
También a él le pareció que sí.
– «¿Y no es cierto que esas cosas no son buenas sino porque acaban en placeres y os evitan o alejan los sufrimientos? ¿Podéis indicarnos otro fin distinto de los placeres y los sufrimientos al que dirigís la vista para llamar a estas cosas buenas?».
Pienso que no podrían indicarlo.
– Yo creo que tampoco –repuso Protágoras.
– «¿No es cierto que perseguís el placer como una cosa buena y rehuís el sufrimiento como una cosa mala?»
– Sin duda –dirían.
– «Por lo tanto, consideráis que el sufrimiento es malo y el placer, bueno, puesto que de una misma alegría decís que es mala cuando os priva de mayores placeres que los que ella misma aporta o cuando de por sí proporciona más sufrimientos que placeres. Puesto que si a la alegría en sí la llamaseis mala por alguna otra razón o desde algún otro punto de vista, podríais indicárnoslo, pero no os será posible».
– Tampoco creo yo que les sea posible –añadió Protágoras.
– «Y, a su vez, ¿no sucede lo mismo con la aflicción en sí misma? ¿Acaso no llamáis buena a la aflicción en sí cuando evita mayores sufrimientos que los que conlleva o cuando proporciona más placeres que sufrimientos? Puesto que si tuvierais algún otro punto de vista que no sea éste que digo desde el cual llamáis buena a la aflicción en sí, podríais indicárnoslo, pero no os será posible».
– Hablas con verdad –repuso Protágoras.
– Si por vuestra parte me preguntaseis: «¿por qué insistes tanto en esto y de tantas maneras?», yo respondería: «Amigos, perdonadme. En primer lugar, no resulta fácil determinar qué es eso a lo que llamáis «ser vencido por el placer»; en segundo lugar, porque de este punto dependen las demás demostraciones. Pero aún es posible rectificar
la opinión, si, por otra parte, podéis afirmar que lo bueno es algo distinto del placer o que lo malo, algo distinto del dolor; ¿o bien os basta con pasar la vida agradablemente y sin sufrimiento? Si os basta con esto y no podéis sostener que lo bueno o lo malo sea otra cosa distinta de lo que acaba en placer o en dolor, entonces escuchad lo que sigue: Si esto es así, sostengo que vuestra forma de hablar es ridícula, cuando decís que un hombre, con frecuencia, consciente de que una cosa mala es mala y pudiendo no realizarla, la realiza, sin embargo, arrastrado y turbado por los placeres, y por otra parte, cuando decís asimismo que un hombre, consciente de lo que es bueno, rehusa realizarlo a causa de los placeres momentáneos y vencido por ellos. Y que estas afirmaciones resultan ridículas queda de manifiesto si, en vez de emplear muchos nombres: «agradable», «molesto», «malo», «bueno», dado que quedó demostrado que había dos cosas, designamos éstas con dos nombres: Primero con «bueno» y «malo»; luego con «agradable» y «molesto».
Esto supuesto, repitamos ahora en este contexto que un hombre, consciente de que una cosa mala es mala, sin embargo, la realiza. Si alguien nos pregunta entonces: «¿Por qué?». «Porque ha sido vencido» –responderemos. «¿Por qué?» –nos preguntará. Nosotros no podemos responder ya que por el placer, puesto que otro nombre está en lugar de «placer», a saber, «bueno». Al responder, pues, a aquél y decir que ha sido vencido, nos dirá: «¿Por qué?». «Por lo bueno, ¡voto a Zeus!» –diremos. Entonces, si nuestro preguntante es dado a la burla, se reirá y dirá: «Decís una cosa ridícula: alguien realiza una cosa mala, consciente de que es mala y que no debe realizarla, vencido por lo bueno. Pero ¿es que en este caso valía más que no venciese en vosotros lo bueno o valía más que sí?». Responderíamos, evidentemente, que valía más que no. En caso contrario, aquél que decimos ha sido vencido por los placeres, no habría incurrido en falta. Sin duda, él continuará: «Según qué criterio vale más lo bueno que lo malo o lo malo que lo bueno? ¿No será en virtud de que lo uno es mayor y lo otro menor o bien lo uno más y lo otro menos?». No tendríamos otra respuesta. «Es, pues, evidente –añadirá– que por «ser vencido» entendéis escoger un mal mayor a cambio de un bien menor». Así son las cosas.
Empleemos ahora de nuevo los nombres «agradable» y «molesto» en este mismo contexto y digamos que un hombre realiza lo que antes llamábamos «malo» y ahora «molesto», consciente de que es molesto, vencido por lo agradable, que, evidentemente, vale más que no venza. Pero ¿qué otra valoración cabe en lo tocante al placer y al sufrimiento, si no es la del exceso y el defecto, esto es, ver si lo uno respecto de lo otro resulta ser más o menos, superior o inferior? Y si alguien me dice: «pero, Sócrates, existe una gran diferencia entre lo agradable presente y lo agradable o penoso futuro», yo le replicaré: «Pues ¿en qué, que no sea en placer o en sufrimiento? Porque no hay otra diferencia. La situación es la de un hombre que sabe pesar bien, poniendo en los platillos de la balanza las cosas agradables y las penosas, tanto las presentes como las futuras; luego, di cuál es más. Pues si pesas cosas agradables con cosas agradables, hay que elegir siempre las mayores y las más; si penosas con penosas, las menos y más pequeñas; si pesas agradables con penosas y ves que las molestas son superadas por las agradables, bien sean las presentes por las futuras o las futuras por las presentes, entonces has de realizar la acción que cumpla estos requisitos; pero si las agradables son superadas por las molestas, no debes realizar la acción que implique tal cosa. ¿Cabe, amigos, otra solución?». Estoy seguro de que no podrían decir otra cosa.
También convino en ello Protágoras.
– Puesto que esto es así, les diré: «Respondedme a esto: ¿Es cierto o no que a simple vista una misma magnitud os parece mayor de cerca y menor de lejos?». Ellos dirían que sí. «¿Y no sucede lo mismo con los grosores y con las cantidades?; ¿y no sucede también que voces iguales parecen mayores de cerca y menores de lejos?
– Así les parecería –repuso Protágoras.
– «Si, pues, nuestra felicidad consistiese en lo siguiente: en escoger y realizar cosas de grandes dimensiones y en rechazar y no realizar las de pequeñas dimensiones, cuál os parece que sería la salvación de nuestra vida?; ¿el arte de medir o la facultad de las apariencias?; ¿no es cierto que ésta última nos confunde y, con frecuencia, hace que tomemos unas cosas por otras o que nos arrepintamos de nuestra conducta y de la elección de lo grande o lo pequeño? El arte de medir, en cambio, dejaría sin valor estas apariencias y, mostrándonos la verdad, proporcionaría tranquilidad a nuestra alma, por mantenerse en la verdad, a la vez que constituiría la salvación de nuestra vida». A la vista de esto, ¿reconocerían esas gentes que el arte que nos iba a salvar en ese caso es el arte de medir, o bien otro?
– Que es el arte de medir –reconoció Protágoras.
– «¿Y qué pasaría si la salvación de nuestra vida dependiese de la elección entre lo par y lo impar y de saber cuándo hay que elegir correctamente lo más y cuándo lo menos, bien sea en la comparación de cada uno consigo mismo bien en la comparación de cada uno con los otros, ya estén próximos, ya distantes?
¿Cuál sería la salvación de nuestra vida? ¿no es cierto que sería un saber?; ¿no sería éste un saber medir, puesto que éste es el arte que trata del exceso y del defecto?; y puesto que trata de lo par y lo impar, ¿será otro que el de la aritmética?». ¿Estarían de acuerdo esas gentes o no?
A Protágoras le pareció que estarían de acuerdo.
– «Y bien, amigos, puesto que hemos quedado en que la salvación de nuestra vida consiste en la correcta elección del placer y del sufrimiento. según que sea más o menos, mayor o menor, más remoto o más inmediato, ¿no os parece que esta apreciación del exceso o del defecto o de la igualdad de uno respecto de otro es, ante todo, un arte de medir?». «Necesariamente». «¿Y que en cuanto arte de medir es también necesariamente un arte y un saber?».
– Asentirán a esto.
– «Qué clase de arte y de saber es, luego lo veremos. Con que sea un saber me basta para la explicación que teníamos que daros Protágoras y yo sobre lo que nos habéis preguntado. Iniciasteis las preguntas, si recordáis, justo cuando Protágoras y yo estábamos de acuerdo en que nada hay más fuerte que el saber, el cual siempre domina, dondequiera que se encuentre, sobre el placer y sobre todo lo demás. Decíais entonces que el placer domina con frecuencia incluso sobre el hombre que sabe. Al no estar nosotros de acuerdo con vosotros nos preguntasteis: "Protágoras y Sócrates, si no es esa experiencia, 'ser vencido por el placer', ¿cuál es, entonces?; ¿por qué no nos explicáis en qué consiste? Decídnoslo". Si os hubiéramos dicho de inmediato que era la ignorancia, os hubierais reído de nosotros. Ahora, en cambio, si os reís de nosotros, os reís de vosotros mismos; porque habéis admitido que yerra por falta de saber quien yerra en la elección de los placeres y de los sufrimientos, esto es, en la elección de lo bueno y de lo malo. Y no sólo que es por falta de saber, sino que también reconocisteis más adelante que es por falta de saber medir. Ahora bien, sabéis que toda acción errada por falta de saber se realiza por ignorancia; de modo que "ser vencido por el placer" es la mayor de las ignorancias, y de la que Protágoras, junto con Pródico e Hipias, se dice médico. Pero, vosotros, por creer que se trata de otra cosa distinta de la ignorancia, no acudís ni enviáis a vuestros hijos a los sofistas aquí presentes, maestros en estas materias; como si ellas no fueran enseñables, antes bien, avaros de vuestro dinero, por no dárselo a
éstos, actuáis mal, tanto privada como públicamente».
He aquí lo que habríamos respondido a la mayoría. Pero ahora, junto con Protágoras, os pregunto a vosotros, Hipias y Pródico (pues ya es hora de que participéis en la disputa) si lo que digo os parece verdadero o falso.
A todos les pareció que lo dicho era pero que muy verdadero.
– Así, pues –añadí–, estáis de acuerdo en que lo agradable es bueno y lo molesto, malo. Dejo de lado ahora la distinción de los nombres de Pródico: Bien digas «agradable», «delectable» o «regocijante», bien gustes de llamar a esto de cualquier modo o manera, ten a bien responder, estimado Pródico, al contenido de mi pregunta.
Pródico, sonriendo, asintió; e igualmente los demás.
– Y bien, amigos –proseguí–, ¿qué pensáis al respecto?; ¿no es cierto que todas las acciones encaminadas a vivir agradablemente y sin sufrimientos son bellas?; ¿y no es cierto que una obra bella es buena y útil?
Convinieron en ello.
– Si, pues, lo agradable es bueno, nadie, sabiendo o creyendo que otras acciones son mejores que la que él realiza, si le es posible, va y la realiza, pudiendo realizar la que es mejor. Y dejarse vencer no es otra cosa que ignorancia, en tanto que superarse a sí mismo no es otra cosa que sabiduría.
Todos convinieron en ello.
– Y bien, ¿acaso no llamáis ignorancia al hecho de tener una falsa opinión y de engañarse sobre las cosas de mucha importancia?
También convinieron todos en ello.
– ¿Qué otra conclusión sacar, entonces, sino que nadie va por gusto hacia lo malo ni hacia lo que considera malo y que, según parece, no está en la naturaleza del hombre el deseo de ir tras lo que considera malo con preferencia a lo bueno, y que, en caso de verse obligado a escoger entre dos males, nadie escoge el mayor, pudiendo escoger el menor?
Todos convinieron en todo esto.
– Y bien –proseguí–, ¿hay algo a lo que llamáis temor o miedo? ¿Llamáis eso a lo mismo que yo? A tí me dirijo ahora, Pródico. Yo llamo esto a cierta espera de un mal, tanto si la llamáis temor como si miedo.
Protágoras e Hipias convinieron en que efectivamente, esto era temor o miedo. Pródico, en cambio, convino en que era temor, pero no miedo.
– Nada importa eso. Pródico –repuse–. Lo importante es lo siguiente: Si lo anterior es verdad, ¿acaso un hombre sentirá deseos de ir tras lo que teme pudiendo ir tras lo que no teme? ¿No resulta esto imposible según lo que hemos concertado? En efecto, quedamos de acuerdo en que lo que se teme es lo que se considera malo, y que nadie por gusto va tras, ni toma, lo que considera malo.
Todos convinieron en esto. Yo proseguí:
– Esto supuesto, Pródico e Hipias, que Protágoras nos justifique la verdad de lo que respondió al principio. No lo del principio del todo, esto es, que siendo cinco las partes de la virtud ninguna de ellas es como otra, sino que cada una de ellas posee facultad propia; ahora no me refiero a esto, sino a lo que dijo después. En efecto, a continuación afirmó que cuatro de ellas guardaban bastante proximidad entre sí, pero que el valor era bastante diferente de las restantes; afirmó que yo me daría cuenta de ello mediante la prueba siguiente: «Sócrates –dijo–, encontrarás hombres que son muy impíos, muy injustos, muy intemperantes y muy ignorantes, pero, por otra parte, muy valientes». Yo, entonces, quedé de momento sorprendido de la respuesta, pero más sorprendido aún he quedado después de haber tratado esto con vosotros. Le pregunté, en efecto, si a los valientes les llamaba audaces. «Sí –dijo–; y, además, arriesgados». ¿Recuerdas, Protágoras, que respondiste esto?
Dijo que sí se acordaba.
– Veamos, pues –proseguí–; dinos: ¿En qué afirmas tú que son arriesgados los valientes? ¿En lo mismo que lo son los cobardes?
– No –respondió.
– ¿En otras cosas?
– Sí –dijo.
– Entonces, ¿los cobardes afrontan las situaciones que inspiran confianza en tanto que los valientes, las terribles?
– Así opina la gente, Sócrates.
– Tienes razón –repuse–; pero no te pregunto eso, sino en qué afirmas tú que son arriesgados los valientes: ¿En las situaciones terribles, creyendo que son tales, o en las que no lo son?
– Según las razones que antes exponías, ha quedado demostrado que lo primero es imposible.
– También en esto tienes razón –repuse–; de modo que si ha quedado demostrado eso correctamente, entonces nadie afronta las situaciones que considera terribles, puesto que, dejarse vencer, hemos visto que es ignorancia.
Protágoras estuvo de acuerdo.
– Por lo tanto, todos afrontan las situaciones que inspiran confianza, tanto los cobardes como los valientes, y en este sentido, afrontan lo mismo los cobardes y los valientes.
– Sin embargo, Sócrates, las situaciones que afrontan los cobardes y los valientes son totalmente opuestas. Por lo pronto, unos desean ir a la guerra, otros, en cambio, no.
– Ir a la guerra –repuse–, ¿es una cosa bella o vergonzosa?
– Bella –respondió.
– ¿Y no hemos convenido en que, si es bella, es buena? Pues quedamos de acuerdo en que todas las acciones bellas son buenas.
– Tienes razón, y así me ha parecido siempre.
– Bien –repuse–. Pero ¿quiénes son los que, según dices, no quieren ir a la guerra, pese a ser una cosa bella y buena?
– Los cobardes –respondió.
– ¿Y no es cierto –repuse– que, si es una cosa bella y buena, es también agradable?
– En eso hemos quedado –dijo.
– ¿Pero es que los cobardes no desean ir, a sabiendas, hacia lo que es más bello y mejor y más agradable?
– Si admitimos esto, echamos por tierra los puntos de acuerdo anteriores.
– ¿Y el valiente? ¿No tiende hacia lo que es más bello y mejor y más agradable?
– Necesario es admitirlo.
– Y en general, ¿no es verdad que los valientes no tienen miedos vergonzosos, cuando temen, ni confianzas vergonzosas, cuando confían?
– Es verdad –respondió.
– Y si no son vergonzosos, ¿no es cierto que son bellos? Estuvo de acuerdo en ello.
– Y si bellos, también buenos, ¿ no?
– Sí.
– Por el contrario, ¿no es cierto que los cobardes, los confiados y los furiosos tienen miedos vergonzosos y confianzas vergonzosas?
Estuvo de acuerdo en ello.
– Pero esas confianzas vergonzosas y malas que tienen los cobardes, ¿de dónde proceden sino del desconocimiento y de la ignorancia?
– Así es.
– Y bien, a aquello por lo que los cobardes son cobardes, ¿lo llamas cobardía o valentía?
– Cobardía, sin duda.
– ¿Y no quedamos en que son cobardes por ignorancia de las cosas terribles?
– Exactamente.
– ¿Son, por consiguiente, cobardes debido a esta ignorancia?
– Sí.
– ¿Y no acabas de afirmar que aquello por lo que son cobardes es la cobardía?
Dijo que sí.
– Así, pues, ¿no será la cobardía ignorancia de las cosas terribles y de las no terribles?
Hizo un signo de aprobación.
– Por otra parte –proseguí–, el valor es lo contrario de la cobardía.
– Sin duda.
– Y la sabiduría de las cosas terribles y no temibles. ¿no es lo contrario de la ignorancia de tales materias?
También hizo otro signo de aprobación.
– Y la ignorancia de estas materias, ¿no es la cobardía?
Concedió esto de muy mala gana.
– Por consiguiente, la sabiduría de las cosas temibles y no temibles es el valor, ya que ella es lo contrario de la ignorancia de estas materias, ¿no?
Sobre esto no quiso ya hacer signo alguno de aprobación y guardó silencio Entonces. yo le dije:
– ¿Qué te pasa, Protágoras, que ni afirmas ni niegas lo que te pregunto?
– Concluye tú mismo –me dijo.
– Bien; pero haciéndote aún una última pregunta: ¿Sigues aún opinando, como al principio, que hay hombres muy ignorantes y, sin embargo, muy valientes?
– Sócrates, me pareces un porfiado al obligarme a responder; así, pues, voy a darte ese gusto. Te respondo que lo que me preguntas me parece insostenible, según lo que hemos concertado.
– En verdad –repuse– que el motivo por el que te pregunto todo esto no es otro que el deseo de poner en claro qué relaciones guardan las cuestiones concernientes a la virtud y qué es la virtud misma. Pues estoy seguro de que, una vez aclarado esto, inmediatamente quedará dilucidado aquello sobre lo cual tú y yo nos hemos extendido con largos discursos: Yo sosteniendo que la virtud no es enseñable; y tú, que sí es enseñable. Y el resultado de nuestra disputa me está pareciendo en este momento algo así como un individuo que nos acusa y se burla de nosotros. Si pudiera tomar la palabra, nos diría: «Sócrates y Protágoras, sois de lo que no hay. Tú, Sócrates, que al comienzo afirmabas que la virtud no es enseñable, te esfuerzas ahora en contradecirte, procurando demostrar que todo esto es saber: la justicia, la sensatez, el valor. Esta es la mejor manera de indicar que la virtud es enseñable; porque si la virtud fuera algo distinto del saber, como intentaba sostener Protágoras, evidentemente no sería enseñable; mientras que, si ahora aparece completamente como un saber, como tú defiendes, Sócrates, resultaría sorprendente que no fuera enseñable. Protágoras, a su vez, que dio, entonces, por sentado que era enseñable, parece ahora empeñado en lo contrario, pareciéndole cualquier cosa antes que un saber, por lo que de ningún modo sería enseñable».
Por lo que a mí respecta, Protágoras, al ver que todas estas cuestiones están sumamente confusas, siento el más vivo deseo de que queden aclaradas, por lo que me gustaría, luego de haber discutido estas cuestiones, llegar a dilucidar qué es la virtud y examinar de nuevo si es o no enseñable. Pues me temo que tu Epimeteo se haya burlado de nosotros haciéndonos fracasar en nuestra indagación, de la misma manera que, según tú, nos olvidó en su distribución. Por eso, en el mito me gustó más Prometeo que Epimeteo. Siguiendo su ejemplo y velando por los intereses de mi vida, me ocupo de todas estas cuestiones. Y si quieres, como te decía al principio, me agradaría muchísimo examinarlas junto contigo.
Dijo, entonces, Protágoras:
– Sócrates, alabo tu celo y tu manera de exponer los razonamientos. Pues yo, que, según creo, no tengo otros vicios, lo que no tengo ni mucho menos es envidia; por eso, ya tengo dicho de tí delante de mucha gente que; de todos los que trato, y en especial, de todos los de tu edad, es a tí a quien más admiro. Y añado que no me sorprendería que llegaras a ser un hombre famoso en sabiduría. Por lo que respecta a estas cuestiones, las dejamos para otra ocasión; para cuando quieras; por ahora basta. pues tengo que atender otros asuntos.
– Pues, entonces –repuse–, hagamos, si te parece, como dices; porque también yo, como dije, hace tiempo que tenía que haberme marchado, pero me quedé por complacer al noble Calias.
Después de intercalar estas palabras, nos fuimos.
Lectorías
lectorias.net/1
|